Download Download
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Radiografía De La Adaptación Del Periódico El Espectador a La Era Digital
Radiografía de la adaptación del periódico El Espectador a la era digital Herramientas útiles para digitalizar un medio Laura Alejandra Moreno Urriaga Trabajo de Grado para optar por el título de Comunicadora Social Campo profesional Periodismo Director Juan Carlos Rincón Escalante Bogotá, junio de 2020 Reglamento de la Pontificia Universidad Javeriana Artículo 23 Resolución 13 de 1946: “La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católicos y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 2 Cajicá, junio 5 de 2020 Decana Marisol Cano Busquets Decana de la Facultad de Comunicación y Lenguaje Pontificia Universidad Javeriana Apreciada decana, Como estudiante de noveno semestre de la carrera de Comunicación social, me permito presentarle mi trabajo de grado titulado “Radiografía de la adaptación del periódico El Espectador a la era digital: Herramientas útiles para digitalizar un medio”, con el fin de optar al grado de comunicadora social con énfasis en periodismo. El trabajo consiste en el estudio de caso del periódico El Espectador y su transición al modelo de negocio de cobro por contenido digital. En él destaco las estrategias, modificaciones y decisiones que llevaron al medio a optar por este modelo de negocio, en un momento donde se desdibuja el modelo de sostenibilidad de la prensa tradicional soportado en la pauta publicitaria. Cordialmente, Laura Alejandra Moreno Urriaga C.C. 1070021549 3 Decana Marisol Cano Busquets Facultad de Comunicación Pontificia Universidad Javeriana Estimada decana: Me complace presentarle la tesis titulada “Radiografía de la adaptación del periódico El Espectador a la era digital: Herramientas útiles para digitalizar un medio”, presentada por la estudiante Laura Alejandra Moreno Urriaga para obtener el grado de Comunicadora Social. -

Información Importante La Universidad De La Sabana Informa
Información Importante La Universidad de La Sabana informa que el(los) autor(es) ha(n) autorizado a usuarios internos y externos de la institución a consultar el contenido de este documento a través del Catálogo en línea de la Biblioteca y el Repositorio Institucional en la página Web de la Biblioteca, así como en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad de La Sabana. Se permite la consulta a los usuarios interesados en el contenido de este documento, para todos los usos que tengan finalidad académica, nunca para usos comerciales, siempre y cuando mediante la correspondiente cita bibliográfica se le dé crédito al trabajo de grado y a su autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, La Universidad de La Sabana informa que los derechos sobre los documentos son propiedad de los autores y tienen sobre su obra, entre otros, los derechos morales a que hacen referencia los mencionados artículos. BIBLIOTECA OCTAVIO ARIZMENDI POSADA UNIVERSIDAD DE LA SABANA Chía - Cundinamarca DOCUMENTO DIGITAL PARA REPOSITORIO El presente formulario debe ser diligenciado en su totalidad como constancia de entrega del documento para ingreso al Respositorio Digital (Dspace). TITULO ¿Cuál es la estrategia que usan los dos medios de mayor circulación en Colombia a través de Twitter? SUBTITULO Espinosa López, Ana María AUTOR(ES) Rincón Ortega, Daniela Apellidos, Nombres (Completos) del autor(es) del trabajo twitter redes PALABRAS CLAVE espectador sociales (Mínimo 3 y máximo 6) tiempo audiencia El uso que El Tiempo y El Espectador, los dos medios de mayor circulación en Colombia, le dan a las redes sociales para la publicación de sus noticias y la posible interacción con sus audiencias. -
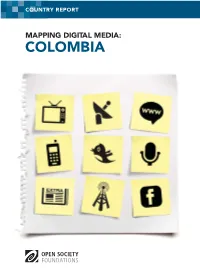
MAPPING DIGITAL MEDIA: COLOMBIA Mapping Digital Media: Colombia
COUNTRY REPORT MAPPING DIGITAL MEDIA: COLOMBIA Mapping Digital Media: Colombia A REPORT BY THE OPEN SOCIETY FOUNDATIONS WRITTEN BY Jimena Zuluaga and María Paula Martínez (lead reporters) EDITED BY Marius Dragomir and Mark Thompson (Open Society Media Program editors) Fernando Bermejo (regional editor) EDITORIAL COMMISSION Yuen-Ying Chan, Christian S. Nissen, Dusˇan Reljic´, Russell Southwood, Michael Starks, Damian Tambini The Editorial Commission is an advisory body. Its members are not responsible for the information or assessments contained in the Mapping Digital Media texts OPEN SOCIETY MEDIA PROGRAM TEAM Meijinder Kaur, program assistant; Morris Lipson, senior legal advisor; and Gordana Jankovic, director OPEN SOCIETY INFORMATION PROGRAM TEAM Vera Franz, senior program manager; Darius Cuplinskas, director 14 August 2012 Contents Mapping Digital Media ..................................................................................................................... 4 Executive Summary ........................................................................................................................... 6 Context ............................................................................................................................................. 8 Social Indicators ................................................................................................................................ 10 Economic Indicators ........................................................................................................................ -

Responses to Information Requests - Immigration and Refugee Board of Canada Page 1 of 20
Responses to Information Requests - Immigration and Refugee Board of Canada Page 1 of 20 Home Country of Origin Information Responses to Information Requests Responses to Information Requests Responses to Information Requests (RIR) are research reports on country conditions. They are requested by IRB decision makers. The database contains a seven-year archive of English and French RIR. Earlier RIR may be found on the UNHCR's Refworld website. Please note that some RIR have attachments which are not electronically accessible here. To obtain a copy of an attachment, please e-mail us. Related Links • Advanced search help 23 April 2018 COL106085.E Colombia: The National Liberation Army (Ejército de Liberación Nacional - ELN), including number of combatants and areas of operation; activities, including ability to track victims; state response and protection available to victims (2016-April 2018) Research Directorate, Immigration and Refugee Board of Canada, Ottawa 1. Overview Sources describe the ELN as an armed group (Al Jazeera 11 Jan. 2018; UN 3 Jan. 2018, 5) or a left-wing guerilla group (InSight Crime 3 Mar. 2017; Financial Times 10 Jan. 2018; Freedom House 15 Mar. 2018). Sources further describe the ELN to be Colombia's biggest guerilla group (The Guardian 7 Jan. 2018; Financial Times 10 Jan. 2018). https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=457457&pls=1 6/10/2019 Responses to Information Requests - Immigration and Refugee Board of Canada Page 2 of 20 According to sources, the government of Colombia started engaging in peace negotiations with the ELN in February 2017 (Al Jazeera 11 Jan. -

Participation of Civil Society in the Colombian Peace Process1
Report July 2013 Participation of civil society in the Colombian peace process1 By Liliana Zambrano and Felipe Gómez Isa Executive summary One of the differentiating elements in the peace talks between the Colombian government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia-People’s Army is the participation of civil society. The Colombian population has traditionally not been an active agent in the peace process, but has played a key role by establishing a framework for the process and participating in the implementation of the agreements. In recent talks Colombian society has called for its voice to be heard in the peacebuilding process. This, however, is not an easy task, particularly in a society such as Colombia’s, with its extreme polarisation and wide range of varied social and political expressions that are not always compatible. Introduction said points, or delegate to third parties the organisation Participation by civil society is the subject of one of several of areas for participation. sections of the General Agreement for an End to the Conflict and the Construction of a Stable and Long-lasting The ways for civil society to participate are already agreed Peace signed in Cuba in August 2012 between the on. Several mechanisms have been endorsed, such as Colombian government and the Revolutionary Armed regional tables organised by the Colombian Congress, a Forces of Colombia-People’s Army (FARC-EP). The pream- web page,2 and several forums for debate involving a ble underscores that “Peacebuilding concerns society as a number of points of the agenda, such as agricultural policy, whole and requires participation by all those involved, political participation by the FARC-EP and the rights of without distinctions, including other guerrilla organisations victims. -

Colombia Country Assessment/Bulletins
COLOMBIA COUNTRY ASSESSMENT October 2001 Country Information and Policy Unit CONTENTS 1. SCOPE OF DOCUMENT 1.1 - 1.5 2. GEOGRAPHY 2.1 - 2.2 3. HISTORY 3.1 – 3.38 Recent history 3.1 - 3.28 Current political situation 3.29 - 3.38 4. INSTRUMENTS OF THE STATE 4.1 – 4.60 Political System 4.1 Security 4.2 - 4.19 Armed forces 4.3 - 4.18 Military service 4.12 - 4.18 Police 4.19 - 4.28 DAS 4.29 - 4.30 The Judiciary 4.33 - 4.41 The Prison System 4.42 - 4.44 Key Social Issues 4.45 - 4.76 The Drugs Trade 4.45 - 4.57 Extortion 4.58 - 4.61 4.62 - 4.76 Kidnapping 5. HUMAN RIGHTS 5A: HUMAN RIGHTS: GENERAL ASSESSMENT A.1 – A.176 Introduction A.1 - A.3 Paramilitary, Guerrilla and other groups A.4 - A.32 FARC A.4 - A. 17 Demilitarized Zone around San Vicente del Caguan A.18 - A.31 ELN A.32 - A.48 EPL A.49 Paramilitaries A.50 - A.75 The security forces A.76 - A.96 Human rights defenders A.97 - A.111 The role of the government and the international community A.112 - A.123 The peace talks A.124 - A.161 Plan Colombia A.162 - A.176 5B: HUMAN RIGHTS: SPECIFIC GROUPS B.1 - B.35 Women B.1 - B.3 Homosexuals B.4 - B.5 Religious freedom B.9 - B.11 Healthcare system B.11 - B.29 People with disabilities B.30 Ethnic minority groups B.31 - B.46 Race B.32 - B.34 Indigenous People B.35 - B.38 Children B.39 - B.46 5C: HUMAN RIGHTS: OTHER ISSUES C.1 - C.43 Freedom of political association C.1 - C.16 Union Patriotica (UP) C.6- C.13 Other Parties C.14 - C.16 Freedom of speech and press C.17 - C.23 Freedom of assembly C.24 - C.28 Freedom of the individual C.29 - C.31 Freedom of travel/internal flight C.32 - C.34 Internal flight C.35 - C.45 Persecution within the terms of the 1951 UN Convention C.46 ANNEX A: POLITICAL, GUERRILLA & SELF-DEFENCE UNITS (PARAMILITARY) ANNEX B: ACRONYMS ANNEX C: BIBLIOGRAPHY 1. -

VII ENCUENTRO FINAL.Indd
Los retos del periodismo en el posconflicto - Tintas para la paz - Primera edición: febrero de 2016 Consejo Directivo (2014 - 2016) Ginna Morelo Martínez - Presidenta Fernando Alonso Ramírez - Fiscal Alexander Marín Correa - Directivo Dora Montero Carvajal - Directiva Fabio Posada Rivera - Directivo Gloria Castrillón Pulido - Directiva Johanna Paola Bejarano - Directiva Transcripción de textos Claudia Johanna García Edición y coordinación de textos María Isabel Sánchez Sánchez Lectura final Ángela Lizcano Producción gráfica Opciones Gráficas Editores Ltda. Impreso en Bogotá Printed in Bogota 2016 Sumario 5 58 •Por un periodismo indomable •El periodismo que narra Marisol Cano la memoria María Eugenia Ludueña Modera: Ginna Morelo 8 73 •Los retos del periodismo que transita •La agenda del posconflicto entre el conflicto y el posconflicto Marta Ruiz - Jorge Cardona Alma Guillermoprieto Modera: Marisol Cano 25 90 •La cobertura del conflicto y los •Hancel, una aplicación para el acuerdos de paz periodismo seguro Marisol Gómez - Juan Luis Font - Yehia Ghanem Jonathan Bock y Pilar Sáenz Modera: Fabio Posada 45 94 •¿Cómo investigar con •Mesa regional: Investigaciones e documentación desclasificada? iniciativas con sello CdR Carlos Basso Leonardo Herrera Delghams - Daniel Suárez Modera: Pedro Vaca - Maryluz Vallejo Modera: Gloria Castrillón VIII Encuentro de Periodismo de Investigación 110 147 •Narcotráfico: Dos miradas •Cubrir elecciones, más allá al crimen organizado de la campaña Juan Miguel Álvarez - Óscar Martínez Laura Zommer - Jochen Klug -

Magola: Un Cómic Para Divertirse Y Pensar Por Patricia Cabarcas Morales
Entrevista Huellas Magola: un cómic para divertirse y pensar Por Patricia Cabarcas Morales Entrevista a Adriana Mosquera Soto, a dibujante colombiana Adriana Mosquera Soto (Nani) es la creadora del personaje Magola. La au- conocida artísticamente bajo su seudónimo Ltora es licenciada en Biología, ha ganado impor- Nani, en la que esta dibujante colombiana tantes premios nacionales e internacionales, con su tira cómica publicada en Colombia, España, México, reflexiona sobre su personaje de tira Cuba, Estados Unidos, Argentina, Ecuador y Portugal. Magola es un personaje situado por fuera de los este- cómica Magola, que ha dado qué pensar reotipos de las heroínas de las tiras cómicas, tanto en y de qué reír al público por más de veinte lo físico como en lo ideológico e intelectual. años. Magola, la piernipeluda, es una ¿Quién es Magola? protagonista que rompe los moldes con Magola es un personaje de tira cómica que creé en los cuales se representaron a las mujeres 1995. Intentaba que fuera la antítesis de los persona- jes creados por los hombres dibujantes en los cómics. por décadas en los cómics escritos Siempre dibujan mujeres perfectas, rubias, con mu- cho pecho, cintura pequeñita y con un superhéroe que por hombres: ella no tiene una figura las está salvando. Entonces, yo me inventé un perso- particularmente llamativa para los cánones naje completamente contrario. Es una mujer plana, con una enorme nariz, el cabello oscuro, que viste de convencionales y posee un profundo una manera poco sexi y que no se depila las piernas. La pensé como un símbolo de protesta contra todas sentido crítico que pondrá en tela de juicio las cosas que siempre estamos asimilando las muje- supuestas verdades consolidadas en lo más res para poder agradar a la sociedad. -

Consulte Aquí
OPIP Origen (URL) Fecha Título Tema Autor http://static.iris.net.co/semana/upload/documents/Documento_426328_20150502.pdf abr-15 Colombia Opina Abril de 2015 Paz Semana http://www.semana.com/enfoque/articulo/carlos-fernando-galan-enrique-penalosa-dos-mas- abr-15 Resultados por: Carlos fernando galan enrique penalosa dos mas Elecciones Semana http://www.eltiempo.com/economia/sectores/empresas-del-sector-petrolero-fusiones-y-movidas/15583036 17/04/2015 Ola de fusiones y movidas para 'salvar' al sector petrolero Medio Ambiente El Tiempo (ÓMAR G. AHUMADA ROJAS) http://www.semana.com/enfoque/articulo/luz-verde-al-partido-alianza-verde/424535-3 18/04/2015 Luz verde al Verde Elecciones Semana http://www.semana.com/nacion/articulo/por-que-el-ataque-de-las-farc/424537-3 18/04/2015 ¿Por qué el ataque de las FARC? Paz Semana (Nación) http://www.elespectador.com/noticias/politica/polo-democratico-tuvo-mayor-participacion-consultas-int-articulo-555925 19/04/2015 Polo Democrático tuvo la mayor participación en consultas internas Elecciones El Espectador (Política) http://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/consultas-internas-de-los-partidos-politicos-el-polo-define-su-futuro-en-las-urnas/15593140 19/04/2015 Clara López y JorgeRobledo se debaten por el control del partido Elecciones El Tiempo (DAVID FERNANDO MONTES) http://www.eltiempo.com/politica/justicia/corte-idh-sesionara-en-cartagena-por-cinco-dias/15599039 20/04/2015 ¿A qué viene la Corte IDH a Colombia? Seguridad El Tiempo (Justicia) http://www.elheraldo.co/politica/pocos-votantes-participaron-en-las-consultas-internas-de-los-partidos-192074 -

La Función Modeladora De La Imagen Didáctica Uriel Hernando Sánchez Zuluaga
La función modeladora de la imagen didáctica Uriel Hernando Sánchez Zuluaga RESUMEN El presente trabajo explora la imagen didáctica desde su función modeladora. El autor aborda una concepción fundamental de modelo y pasa por la idea de imaginario para explicar cómo las imágenes que el estudiante capta en el aula, particularmente las imágenes en vídeo, cumplen con una posibilidad de modelar los imaginarios del discente y desde él se insertan en otros imaginarios colectivos. El texto se concentra en la posibilidad modeladora de la imagen más que en explicar cómo llegan, dichos modelos, a las mencionadas colectividades. El texto retoma algunas de las caracterizaciones que Omar Calabrese ha hecho sobre el gusto de esta época y plantea que éstas son, justamente, algunas de las condiciones propias de fe imagen actual. Es así como aborda las tensiones Ritmo y repetición, Límite y exceso, Detalle y fragmento, para expresar que son condiciones propias de la función modeladora de la imagen. El texto toma algunos ejemplos, a modo de argumento, de las investigaciones del Grupo Imago para sustentar sus postulados. Estos trabajos han abordado fe lectura de la imagen en estudiantes de comunicación, y el consumo de imágenes cinematográficas. De ambas experiencias investigativas se puede inferir que la imagen didáctica cumple una función modeladora y que ésta debe ser aprovechada por el docente en el proceso formativo. Siendo así el autor se permite retomar algunos de los elementos que forman parte del trabajo conjunto con el grupo Imago y los presenta en un enfoque que alimenta la investigación en marcha del mismo. * Comunicador social-Periodista de la Universidad de Antioquia. -

Análisis Del Discurso De Los Periódicos El País Y El Espectador Con Relación a La Aprobación Del Matrimonio Igualitario En Colombia
ANÁLISIS DEL DISCURSO DE LOS PERIÓDICOS EL PAÍS Y EL ESPECTADOR CON RELACIÓN A LA APROBACIÓN DEL MATRIMONIO IGUALITARIO EN COLOMBIA JUAN FERNANDO MORENO ZURITA 2130112 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO SANTIAGO DE CALI 2018 ANÁLISIS DEL DISCURSO DE LOS PERIÓDICOS EL PAÍS Y EL ESPECTADOR CON RELACIÓN A LA APROBACIÓN DEL MATRIMONIO IGUALITARIO EN COLOMBIA JUAN FERNANDO MORENO ZURITA Proyecto de grado para optar al título de Comunicador Social-Periodista Director Mg. LUZ ELENA AGUDELO GONZÁLEZ Comunicadora Social Periodista- Maestría En Educación Superior UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO SANTIAGO DE CALI 2018 Nota de aceptación: Aprobado por el Comité de Grado en cumplimiento de los requisitos exigidos por la Universidad Autónoma de Occidente para optar al título de Comunicador Social-Periodista LIZANDRO PENAGOS CORTEZ Jurado CATALINA JIMÉNEZ CORREA Jurado Santiago de Cali, 15 de junio de 2018 3 CONTENIDO pág. RESUMEN 10 INTRODUCCIÓN 12 1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 14 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 14 1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 18 1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 19 2 OBJETIVOS 20 2.1 OBJETIVO GENERAL 20 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 20 3 JUSTIFICACIÓN 21 4 ANTECEDENTES 23 5 MARCO TEÓRICO 30 5.1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PRENSA 30 5.2 MEDIOS, OPINIÓN PÚBLICA Y LOS ESTEREOTIPOS 34 5.3 IGUALDAD Y ORIENTACIÓN SEXUAL 37 5.4 DIFERENCIA SEXUAL Y GÉNERO 38 5.5 MATRIMONIO IGUALITARIO EN COLOMBIA 40 4 6 MARCO CONTEXTUAL 43 7 MARCO CONCEPTUAL 47 8 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 51 8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 51 8.2 TIPO DE MÉTODO 52 8.2.1 Análisis del discurso periodístico 52 8.3 MUESTRA 53 9 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 55 9.1 FASE 1 55 9.2 FASE 2. -

El Papel De El Espectador En La Generación De Un Control Político Efectivo
III. Revisión bibliográfica 141 CUADERNOS DE CIENCIAS POLÍTICAS No. 8 Cuadernos de Ciencias Políticas es una publicación anual del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT-Medellín. Contribuye a la difusión, entre las jóvenes generaciones de estudiantes de ciencias políticas y áreas afines, de trabajos inéditos como artículos, ponencias, revisiones de estado del arte, trabajos producto de prácticas profesionales o investigativas, traducciones y reseñas bibliográficas. Los temas de su política editorial son, fundamentalmente, ciencia política, administración pública, políticas públicas y política comparada, así como filosofía, historia, economía y sociología políticas. El propósito de los Cuadernos es servir de foro para la discusión y el intercambio académicos de las teorías que sirven de lentes para evaluar y proyectar rumbos deseables de acción de nuestra política. Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas Pregrado en Ciencias Políticas Juan Luis Mejía Arango Rector Julio Acosta Arango Vicerrector Hugo Alberto Castaño Zapata Secretario General Jorge Alberto Giraldo Ramírez Decano Escuela de Ciencias y Humanidades Mauricio Uribe López Jefe del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas Alejandra Ríos Ramírez Jefa del Pregrado en Ciencias Políticas ISSN: 2389-9840 Portada: La Nuit étoilée (detalle), de Vincent van Gogh (1888). Óleo sobre lienzo (920 mm × 720 mm) Musée d’Orsay, París. Diseño, diagramación e impresión Pregón S.A.S. Medellín, Octubre de 2017 CUADERNOS DE CIENCIAS POLÍTICAS Universidad EAFIT-Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas Pregrado en Ciencias Políticas Periodicidad anual Medellín-Colombia Coordinadora Alejandra Ríos Ramírez, M.A. Universidad EAFIT Consejo Editorial Leonardo García Jaramillo, M.A. Universidad EAFIT María Fernanda Ramírez, Ph.D.