Cuadernos Hispanoamericanos
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Saverio Strati Voce Di Un Sud Umile E Dignitoso
@Documento elettronico rilasciato per uso personale. DRM - 08b4908d2f8c6298573218d6ac83f01a77f7f2bc40ad9d8285f42f6029593b8b963f72125731019fea271b8b873f6b39112e8d57767e5ea5378b2cdf6b9852b9 SABATO 12 APRILE 2014 LA SICILIA ggi Cultura .23 IL PREMIO LETTERARIO MORTA LA SCRITTRICE INGLESE I 12 in gara per lo «Strega» Townsend, «madre» di Adrian Mole Il Comitato direttivo del Premio Strega presieduto da Tullio De Mauro (nella foto) ha È morta a 68 anni Sue Townsend, la scrittrice britannica creatrice del personaggio selezionato i dodici libri in gara nel 2014. «Abbiamo constatato una qualità alta e di Adrian Mole, al centro di numerosi romanzi e di serie televisive. Si è spenta a l’emergere di temi legati sia alla ricostruzione storica sia ai dilemmi della nostra coscienza seguito di una breve malattia. Townsend aveva perso la vista negli anni ‘80 a di fronte al mondo contemporaneo» spiega De Mauro. «Abbiamo anche alcune novità: un causa del diabete. Divenne celebre nel 1982 dopo la pubblicazione del romanzo graphic novel e forme letterarie sperimentali». Ecco i libri candidati: «Non dirmi che hai «Il diario segreto di Adrian Mole, Anni 13 e 3/4», sulla tribolazioni, i sogni e le paura» (Feltrinelli) di Giuseppe Catozzella, presentato da Giovanna Botteri e Roberto delusioni di un adolescente. Considerato l’enorme successo del primo volume, ha Saviano; «Lisario o il piacere infinto delle donne» (Mondadori) di Antonella Cilento (Nadia continuato a scrivere la vita di Adrian Mole, rappresentandola fino all’età adulta, Fusini e Giuseppe Montesano); «Bella mia» (Elliot) di Donatella Di Pietrantonio (Antonio in molti altri volumi. Oltre a parlare della vita di Adrian, Townsend descrisse la Debenedetti e Maria Ida Gaeta); «Una storia» (Coconino Press) di Gipi (Nicola Lagioia e situazione sociale e politica in Gran Bretagna, con particolare riferimento alla Sandro Veronesi); «Come fossi solo» (Giunti) di Marco Magini (Maria Rosa Cutrufelli e Piero sinistra politica negli anni ottanta, nell’epoca thatcheriana. -
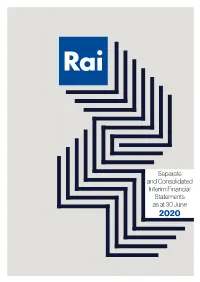
Separate and Consolidated Interim Financial Statements As at 30 June 2020
Separate and Consolidated Interim Financial Statements as at 30 June 2020 Separate and Consolidated Interim Financial Statements as at 30 June 2020 Contents 7 Introduction 17 Report on Operations 171 Interim Separate Financial Statements as at 30 June 2020 239 Interim Consolidated Financial Statements as at 30 June 2020 303 Corporate Directory 4 Contents Introduction 7 Corporate Officers 8 Organisational Structure 9 Introduction from the Chairman of the Board of Directors 11 Financial Highlights 12 Report on Operations 17 Mission 18 Market scenario 18 The Rai Group 24 Television 41 Radio 97 RaiPlay and Digital 107 Public broadcasting service function 116 TV production 119 Technological activities 120 Transmission and distribution activities 129 Sales activities 130 Other activities 135 Changes in the regulatory framework 143 Corporate governance 148 Corporate Governance Report - the Rai Control Governance Model and the Internal Control and Risk Management System (SCIGR) 150 Other information 155 Human Resources and Organisation 155 Safety & Security 159 Intercompany Relations 161 Significant events occurring after 30 June 2020 168 Outlook of operations 168 5 Interim Separate Financial Statements as at 30 June 2020 171 Analysis of the results and performance of operating results, financial position and cash flows for the first half of 2020 172 Financial Statements of Rai SpA 186 Notes to the Interim Separate Financial Statements as at 30 June 2020 191 Certification pursuant to article 154-bis of Italian Legislative Decree 58/98 235 Independent -

1+1=Wow Collection Sconto Del 15% 2017 Sconto Del
IL MENSILE DI NOTIZIE, 04 APPROFONDIMENTO E OFFERTE 2017 DEI MONDADORI STORE 1+1=WOW COLLECTION SCEGLI TRA TANTISSIMI GRANDI AUTORI 2 LIBRI 15€ SCONTO DEL 15% “CHE COSA PASSA SU TANTE GUIDE TURISTICHE PER LA TESTA E CARTE STRADALI di quelle persone che leggono, DALL’ 1 AL 30 APRILE immerse in un nuovo cielo, dimentiche di tutto il mondo circostante?” SCONTO DEL 20% R.M. Rilke SU TUTTI I LIBRI LATERZA ESCLUSI I TASCABILI NEI MONDADORI STORE DALL’ 1 AL 30 APRILE DAL 3 AL 30 APRILE APRILE 2017 2 NARRATIVA [ ] Sveva Casati Modignani Joe R. Lansdale Antonio Dikele Distefano Federica Manzon Andrea Frediani UN BATTITO D’ALI IO SONO DOT CHI STA MALE LA NOSTALGIA IL CUSTODE DEI Mondadori Electa, € 16,90 Einaudi, € 17,50 NON LO DICE DEGLI ALTRI 99 MANOSCRITTI ROMANZO ROMANZO Mondadori, € 12,00 Feltrinelli, € 16,00 Newton Compton, € 9,90 ROMANZO ROMANZO ROMANZO STORICO In questo nuovo libro auto- Una ragazzina che proprio biografico, Sveva ripercorre non ce la fa a tenere la lin- Questa è la storia di due “Nessuno è più irrimedia- Roma, IX secolo d.C. il suo passato e conduce il gua a freno. E affronta il ragazzi, Yannick e Ifem. bilmente perduto di due Nel periodo più cupo del lettore fino alle soglie del- mondo nel solo modo che Una storia di mancanze, as- bravi ragazzi che si sono Medioevo, mentre i pon- la sua affermazione come conosce: a rotta di collo. senze, abbandoni, di come rovinati a vicenda.” Un’au- tefici contendono il potere scrittrice, quando pubblica è difficile credere nella vita trice raffinata, una scrittura all’imperatore, un complot- il suo primo romanzo. -

La Réception De La Littérature Italienne En France Des Années 1980 À 2002 Élodie Cartal
La réception de la littérature italienne en France des années 1980 à 2002 Élodie Cartal To cite this version: Élodie Cartal. La réception de la littérature italienne en France des années 1980 à 2002. Histoire. 2010. dumas-00537149 HAL Id: dumas-00537149 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00537149 Submitted on 17 Nov 2010 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Elodie CARTAL La réception de la littérature italienne en France des années 1980 à 2002 Mémoire de Master 2 « Sciences humaines et sociales» Mention : Histoire et Histoire de l’art Spécialité : Métiers des bibliothèques Sous la direction de Mme Marie-Anne MATARD BONUCCI et M. Olivier FORLIN Année universitaire 2009-2010 Elodie CARTAL La réception de la littérature italienne en France des années 1980 à 2002 Mémoire de Master 2 « Sciences humaines et sociales» Mention : Histoire et Histoire de l’art Spécialité : Métiers des bibliothèques Sous la direction de Mme Marie-Anne MATARD BONUCCI et M. Olivier FORLIN Année universitaire 2009-2010 Remerciements Je tiens à remercier Mme Marie-Anne MATARD-BONUCCI pour avoir accepté de superviser ce travail de recherche et M. -

Transnational Female Identity and Literary Narratives Between Italy and Eastern Europe
UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles Cartographies of Estrangement: Transnational Female Identity and Literary Narratives between Italy and Eastern Europe A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Italian by Renata Redford 2016 © Copyright by Renata Redford 2016 ABSTRACT OF DISSERTATION Cartographies of Estrangement: Transnational Female Identity and Literary Narratives between Italy and Eastern Europe by Renata Redford Doctor of Philosophy in Italian University of California, Los Angeles, 2016 Professor Lucia Re, Chair This dissertation investigates a vital body of women’s writing in Italian about the estranging effects of migration in order to emphasize the articulation of a literary discourse that undermines conventional depictions of the Eastern European female migrant. I provide evidence of the emergence in their work of a distinctly transnational approach to literary writing (narrative in particular), founded on a creative way of addressing questions of estrangement, the body, and memory. I consider the work of three authors, who have yet to be fully acknowledged in the Italian literary landscape: the Italophone writers Jarmila Očkayová (1955-present; Italo- Slovakian) and Ingrid Beatrice Coman (1971-present; Italo-Romanian living in Malta), and Marisa Madieri (1938-1996; Italo-Hungarian from Istria), whose native language was Italian. My analysis focuses on the stylistic, thematic, and structural elements that Očkayová, Coman and Madieri employ to engage with and -

PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO-RÈPACI Verbale Della
PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO-RÈPACI GIURIA Verbale della seduta di venerdì 19 giugno 2009 Alle ore 15,45 si riunisce la Giuria presso l’Hotel Esplanade di Viareggio. Sono presenti: Rosanna Bettarini (Presidente), Gloria Manghetti (Segretaria letteraria), Giorgio Amitrano , Eugenio Borgna , Marisa Bulgheroni , Marcello Ciccuto , Franco Contorbia , Simona Costa , Luciano Erba , Paolo Fabbri , Piero Gelli , Sergio Givone , Giuseppe Leonelli , Grazia Livi , Alberto Melloni , Mario Graziano Parri , Giorgio Pressburger , Paolo Rossi . Sono assenti giustificati: Luciano Canfora, Carlo Sisi (motivi di lavoro), Guido Fink , Pietro Ghilarducci (motivi di salute). Il Presidente ringrazia i componenti della Giuria per la numerosa presenza e dà lettura del verbale della riunione tenutasi a Firenze il 28 maggio 2009, nella quale sono state selezionate le opere da includere nelle rose selettive di Narrativa, Poesia e Saggistica. La Giuria approva il verbale. La Giuria viene aggiornata circa le ulteriori variazioni apportate al Calendario 2009, già più volte distribuito; gli Incontri sotto le stelle tra gli autori finalisti e il pubblico avranno luogo il 4 e l’11 agosto sulla Terrazza del Principe di Piemonte e saranno condotti, come di consuetudine, da due membri della Giuria cortesemente disponibili. La Segretaria letteraria distribuisce ai giurati gli elenchi dei libri rientrati nelle rose selettive distinti in ordine alfabetico sezione per sezione. Si apre la discussione per votare le terne dei libri finalisti, da affrontare nel seguente ordine: Narrativa, Poesia, Saggistica. NARRATIVA La Giuria viene informata sui messaggi inviati al Presidente da Daniele Del Giudice e da Roberto Calasso, entrambi inclusi a maggio nella rosa selettiva della Narrativa; si dà lettura dei due messaggi, dove Del Giudice e Calasso manifestano il desiderio di ‘non continuare la corsa’, pur ringraziando per l’attenzione riservata al loro lavoro. -

Victimhood Through a Creaturely Lens: Creatureliness, Trauma and Victimhood in Austrian and Italian Literature After 1945
Victimhood through a Creaturely Lens: Creatureliness, Trauma and Victimhood in Austrian and Italian Literature after 1945. Alexandra Julie Hills University College London PhD Thesis ‘ I, ALEXANDRA HILLS confirm that the work presented in this thesis is my own. Where information has been derived from other sources, I confirm that this has been indicated in the thesis.' 1 Acknowledgements I am extremely grateful to the Arts and Humanities Research Council for their continual support of my research thanks to a Research Preparation Award in 2009 and a Collaborative Doctoral Award in the context of the “Reverberations of War” project under the direction of Prof Mary Fulbrook and Dr Stephanie Bird. I also wish to thank the UCL Graduate School for funding two research trips to Vienna and Florence where I conducted archival and institutional research, providing essential material for the body of the thesis. I would like to acknowledge the libraries and archives which hosted me and aided me in my research: particularly, the Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek, Dr. Volker Kaukoreit at the Österreichische Nationalbibliothek who facilitated access to manuscript material, the Wienbibliothek, the Centro Internazionale di Studi Primo Levi in Turin and Florence’s Biblioteca Nazionale. For their constant patience, resourcefulness and assistance, I wish to express my gratitude to staff at UCL and the British libraries, without whom my research would not have been possible. My utmost thanks go to my supervisors, Dr Stephanie Bird and Dr Florian Mussgnug, for their encouragement and enthusiasm throughout my research. Their untiring support helped me develop as a thinker; their helpful responses made me improve as a writer, and I am extremely grateful for their patience. -

Giovanni Anfuso ALDO NICOLAJ
in Regia di Giovanni Anfuso ALDO NICOLAJ Aldo Nicolaj (Fossano, 15 marzo 1920 – Orbetello, 5 luglio 2004) La sua precoce passione per il teatro viene premiata n dall’inizio con importanti riconoscimenti nazionali (Pre- mio Sipario Bompiani, Premio IDI – Piccolo Teatro di Milano, Premio Pescara, Premio Riccione…) ma i primi testi, socialmente impegnati, sono spesso bloccati dalla censura, come nel caso de Il soldato Piccicò, con Gian Maria Volontè al Mercadante di Napoli, dove fu sospesa la prima e lo spettacolo andò in scena solo dopo cospicui tagli ai dialoghi e la trasformazione dei nomi dei personaggi da italiani in slavi. Per aggirare questo ostacolo che penalizza pesantemente il suo lavoro, Nicolaj inizia progressivamente a prediligere l’ironia e l’umorismo per portare avanti liberamente la sua acuta critica della società. Probabilmente, proprio questa scelta gli permetterà il grande successo in Russia e nei paesi dell’Europa dell’Est, dove all’epoca la censura era ancora più forte. Su richiesta di Paola Borboni scrive il monologo, Emilia, in pace e in guerra, il primo di una lunga serie, sia per personaggi femminili che maschili. Rappresentato in Italia dalle compagnie più note negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso, il teatro di Nicolaj inizia rapidamente una orida carriera internazionale. Numerosi i testi andati in scena in altri paesi prima che in Italia, tra questi Il mondo d’acqua, La cipolla, Il pendolo, Nero come un cana - rino, Ex, Armonia in nero, Non era la Quinta, era la Nona, La prova generale, La signora e il funzionario, Due gatte randagie, Di che sesso sei?, Poco più, poco meno… Le sue commedie sono state recitate in quasi tutto il mondo e tradotte in 27 lingue. -

Italianistica 2
Num. Numero ISBN Autore Titolo Inv. Pagine Gente di corsa: Lidé v 1 113 p. 80-237-3707-4 Rossi, Tiziano behu / Tiziano Rossi TRAD. IN 2 135 p. Rossi, Tiziano COREANO - Gente di corsa: Tiziano Rossi Baltu kalbos. 3 539 p. 5-420-01444-0 Dini, Pietro Umberto Lyginamoji istorija / Dini Pietro Umberto Argo e seu dono / Italo 4 191 p. 85-86387-32-0 Svevo, Italo Svevo Menschen unterwegs: 5 137 p. 3-8233-4061-1 Rossi, Tiziano Gente di corsa / Tiziano Rossi El ayuno obligado: ( más allá de las grandes 6 128 p. 950-9050-50-4 Manzoni, Gian Ruggero; Paladino, Mimmo aguas ) / Gian Ruggero Manzoni; Mimmo Paladino Var det ikke nok med 7 183 p. 87-7838-570-9 Jørgensen, Conni-Kay Iliaden? / Conni-Kay Jørgensen Manual Tipográfico de 8 144 p. 972-40-1435-5 Bicker, João Giambattista Bodoni / João Bicker Minuetto con Bonaviri 9 99 p. 88-87013-91-8 Bertoni, Roberto, a cura di / Roberto Bertoni Os contos / Giuseppe 10 127 p. 85-86387-31-2 Tomasi di Lampedusa, Giuseppe Tomasi di Lampedusa O belo Antonio / 11 333 p. 85-86387-45-2 Brancati, Vitaliano Vitaliano Brancati Gente di corsa: 12 225 p. 963 9356 34 4 Rossi, Tiziano Emberek futólag / Tiziano Rossi Gente al paso / Tiziano 13 132 p. 987-9006-86-0 Rossi, Tiziano Rossi Love Letter / Sando 14 91 p. 88-7301-404-6 Mayer, Sandro Mayer Love Letter / Sando 15 91 p. 88-7301-404-6 Mayer, Sandro Mayer Bird of Paradise / 16 159 p. 88-7301-403-8 Costantini, Costanzo Costanzo Costantini Bird of Paradise / 17 159 p. -

2014 Modern Italian Narrator-Poets a New Critical
Allegoria_69-70_Layout 1 30/07/15 08:41:29 Pagina 1 (Nero pellicola) per uno studio materialistico della letteratura allegoria69-70 Allegoria_69-70_Layout 1 30/07/15 08:41:29 Pagina 2 (Nero pellicola) © G. B. Palumbo & C. Editore S.p.A. Palermo • Direttore responsabile • Redattori all’estero Franco Petroni International Editorial Board Andrea Inglese • Direttore Christian Rivoletti Editor Gigliola Sulis Romano Luperini Facoltà di Lettere e Filosofia, • Redazione via Roma 56, 53100 Siena Editorial Assistants Anna Baldini • Comitato direttivo Università per Stranieri di Siena Executive Editors p.za Carlo Rosselli 27/28, 53100 Siena Pietro Cataldi e-mail: [email protected] Raffaele Donnarumma Valeria Cavalloro Guido Mazzoni Università di Siena via Roma 56, 53100 Siena • Redattori e-mail: [email protected] Editorial Board Valentino Baldi • Responsabile delle recensioni Alessio Baldini Book Review Editor Anna Baldini Daniela Brogi Daniele Balicco Università per Stranieri di Siena Daniela Brogi p.za Carlo Rosselli 27/28, 53100 Siena Riccardo Castellana e-mail: [email protected] Valeria Cavalloro Giuseppe Corlito • Amministrazione e pubblicità Tiziana de Rogatis Managing and Marketing Damiano Frasca via B. Ricasoli 59, 90139 Palermo, Margherita Ganeri tel. 091 588850 Alessandra Nucifora fax 091 6111848 Franco Petroni Guglielmo Pianigiani Gilda Policastro Felice Rappazzo Cristina Savettieri Michele Sisto progetto grafico Federica Giovannini Massimiliano Tortora impaginazione Fotocomp - Palermo Emanuele Zinato stampa Luxograph s.r.l. - Palermo Rivista semestrale Abbonamento annuo: Italia: € 35,00; Estero: € 45,00 Autorizzazione del Tribunale di Palermo n. 2 del 4 febbraio 1993 Prezzo di un singolo fascicolo: Italia: € 19,00; Estero: € 24,00 Annate e fascicoli arretrati costano il doppio ISSN 1122-1887 CCP 16271900 intestato a G.B. -

Raddoppia-Le-Tue-Letture-Bollettino-N-1
Per effettuare una ricerca sul documento utilizzare la combinazione di tasti Maiusc+Ctrl+F. L'intero posseduto della Biblioteca è consultabile tramite il Catalogo delle biblioteche sarde aderenti al Servizio Bibliotecario Biblioteca Provinciale Cagliari Nazionale all'indirizzo: http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/Opac Raddoppia le tue Letture Alcuni libri (oltre 2.300) sono presenti anche su Anobii Adulti all'indirizzo: http://www.anobii.com/bpc/ e Anobii Ragazzi (quasi Bollettino n. 1 3.000) all'indirizzo: http://www.anobii.com/bprc/ Letteratura e Retorica --------------------------------------------------------------------------------------- 801 › Filosofia e teoria Inventario: 71420 - COLLOCAZIONE: Generale 801 BRIOF Critica della ragion poetica e altri saggi di letteratura e filosofia / Franco Brioschi. - Torino : Bollati Boringhieri, 2002. - 314 p. ; 22 cm. Inquadra, scatta, scopri Inventario: 97281 - COLLOCAZIONE: Generale 801 CHERP La rosa dei venti : una mappa delle teorie letterarie / Paolo Cherchi. - Roma : Carocci, 2011. - 210 p. ; 22 cm (Frecce ; 110) Inventario: 91361 - COLLOCAZIONE: Generale 801 MAZZA Politiche dell'irrealta : scritture e visioni tra Gomorra e Abu Ghraib / Arturo Mazzarella. - Torino : Bollati Boringhieri, 2011. - 116 p ; 20 cm. Inventario: 74694 - COLLOCAZIONE: Generale 801.93 BERTR Principi di fenomenognomica con applicazione alla letteratura / Roberto Bertoldo. - Milano : Guerini, 2003. - 212 p. ; 23 cm. Inventario: 79657 - COLLOCAZIONE: Generale 801.93 ZANAM La ragione verisimile : saggio sulla Poetica di Aristotele / Marcello Zanatta. - Cosenza : LPE, stampa 2001. - 335 p. ; 21 cm. “Raddoppia le tue letture” è un'iniziativa di promozione Inventario: 91512 - COLLOCAZIONE: Generale 801.950904 permanente della lettura. RAFFM Bande à part : scritti per "Alias" (1998-2009) / Massimo Raffaeli. - Roma : Gaffi, 2011. - X, 314 p. ; 21 cm. Due libri a scelta tra quelli qui elencati possono essere presi in prestito in aggiunta ai due normalmente assegnati. -

Re-Writing Dante After Freud and the Shoah: Giorgio Pressburger's Nel
https://doi.org/10.25620/ci-02_14 MANUELE GRAGNOLATI Re-writing Dante after Freud and the Shoah Giorgio Pressburger’s Nel regno oscuro CITE AS: Manuele Gragnolati, ‘Re-writing Dante after Freud and the Shoah: Giorgio Pressburger’s Nel regno oscuro’, in Metamorphosing Dante: Appropriations, Manipulations, and Rewritings in the Twentieth and Twenty-First Centuries, ed. by Manuele Gragnolati, Fabio Camilletti, and Fabian Lampart, Cultural Inquiry, 2 (Vienna: Turia + Kant, 2010), pp. 235–50 <https://doi.org/10.25620/ci-02_14> Metamorphosing Dante: Appropriations, Manip- RIGHTS STATEMENT: ulations, and Rewritings in the Twentieth and Twenty-First Centuries, ed. by Manuele Gragno- lati, Fabio Camilletti, and Fabian Lampart, Cul- tural Inquiry, 2 (Vienna: Turia + Kant, 2010), © by the author(s) pp. 235–50 This version is licensed under a Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International License. The ICI Berlin Repository is a multi-disciplinary open access archive for the dissemination of scientific research documents related to the ICI Berlin, whether they are originally published by ICI Berlin or elsewhere. Unless noted otherwise, the documents are made available under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.o International License, which means that you are free to share and adapt the material, provided you give appropriate credit, indicate any changes, and distribute under the same license. See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ for further details. In particular, you should indicate all the information contained