Memoria De Título
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tesis Actores Relaciones De P
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y GEOGRAFÍA KARLSRUHER INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE INSTITUT FÜR REGIONALWISSENSCHAFT ACTORES, RELACIONES DE PODER Y DIFERENCIACIÓN SOCIAL EN DICHATO TRAS EL TERREMOTO Y POSTERIOR TSUNAMI DEL 27F DEL AÑO 2010 POR FRANCES SOLEDAD DECHENT REYES Tesis presentada a la Facultad de Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción, así como también al Institut für Regionalwissenschaft de la Karlsruher Institut für Technologie, para optar al grado académico de magíster en Ciencias Regionales y M.Sc. im Fach Regionalwissenschaft Profesor Guía: Dr. Andreas Braun Profesor Co-Guía: Dra. Edilia del Carmen Jaque Castillo Diciembre, 2016 Concepción, Chile © 2016 Frances Soledad Dechent Reyes Se autoriza la reproducción total o parcial, con fines académicos, por cualquier medio o procedimiento, siempre que se incluya la cita bibliográfica del documento ii AGRADECIMIENTOS Mi agradecimiento a todos aquellos que de una u otra forma fueron importantes para llegar a instancias finales de la presente investigación. A todas las personas entrevistadas; a las víctimas del terremoto del 27F, que a pesar del punto de inflexión que el evento significó en sus vidas, no dudaron en cooperar entregando sus testimonios. Como también a los profesionales del área y figuras políticas que se relacionaron con el proceso de reconstrucción; que con gran entusiasmo y disposición, compartieron conmigo sus experiencias e intentaron resolver todas aquellas inquietudes propias de una investigación. Al Centro de Ciencias Ambientales EULA-CHILE de la Universidad de Concepción; tanto a la Unidad de Planificación Territorial y Sistemas Urbanos, como al Laboratorio de Geomática e Información Aplicada, por su cooperación y aporte de material digital relacionados a la investigación. -

Sustainable Development & Financial Report
Sustainable Development & Financial Report 2009 COPPER OPERATIONS IN CHILE 2. 3. Highlights of the year Anglo American 4 Chief executive’s foreword 6 Committed to the victims of the earthquake Record production and work safety 8 Scope 12 Anglo American plc performance. 16 Anglo American Chile 22 Operations in Chile Anglo American 30 2009 performance and 2010 targets 5,933 small- and medium-sized business entrepreneurs supported by the Emerge programme. mission Financial Capital 34 Economic performance Anglo American aims to be the leading US$584 million paid to the State in tax. global mining company – through the operational excellence of world class Financial Capital Capital Financial US$6.7 million invested in social initiatives and assets in the most attractive commodities the community. and a resolute commitment to safe and sustainable mining. Human Capital 48 Safety and occupational health US$1.7 billion in profit. 56 Our people invested in the year. US$926 million Human Capital Review and relaunch of the Good Citizenship Business Principles. Social Capital 66 Corporate presence in the community 72 Community engagement plans New management systems published for social and environmental performance. Social Capital REPORT APPLICATION LEVELS Natural Capital C C+ B B+ A A+ 82 Environmental management 84 Energy efficiency programme Self 86 Performance by division Declared 98 Environmental performance indicators Mandatory Natural Capital Natural Third Party Checked Optional GRI Manmade Capital 106 Procurement and contracts Checked Assured -

Resumen Ejecutivo
PLAN DE RECONSTRUCCIÓN TERREMOTO Y MAREMOTO DEL 27 DE FEBRERO DE 2010 RESUMEN EJECUTIVO 27 de agosto de 2010 1 Programa de Reconstrucción Terremoto y Maremoto del 27 de febrero de 2010 • Resumen Ejecutivo Ministerio de Planificación Ministerio del Interior Ministerio de Obras Públicas Ministerio de Hacienda Ministerio Secretario General de la Presidencia Concepción, 27 de agosto de 2010 2 Programa de Reconstrucción Terremoto y Maremoto del 27 de febrero de 2010 • Resumen Ejecutivo Contenidos I Introducción .................................................................................................................................................................. 4 II 27 de febrero: magnitud de la catástrofe y daños ............................................................................................ 5 Magnitud del terremoto ............................................................................................................................................................... 5 Diagnóstico de daños .................................................................................................................................................................... 6 III La Emergencia Inmediata ..................................................................................................................................... 6 Organización de la respuesta a la emergencia y la reconstrucción ........................................................................... 7 El rol de la sociedad civil ............................................................................................................................................................ -
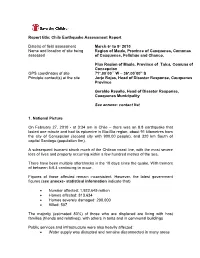
Pdf | 68.74 Kb
Report title: Chile Earthquake Assessment Report Date(s) of field assessment March 6th to 8th 2010 Name and location of site being Region of Maule, Province of Cauquenes, Comunas assessed of Cauquenes, Pelluhue and Chanco. Plus Region of Maule, Province of Talca, Comuna of Concepcion GPS coordinates of site 71º,00´00´´ W – 36º,00´00” S Principle contact(s) at the site Jorje Rojas, Head of Disaster Response, Cauquenes Province Geraldo Reyallo, Head of Disaster Response, Cauquenes Municipality See annexe- contact list 1. National Picture On February 27, 2010 - at 3:34 am in Chile – there was an 8.8 earthquake that lasted one minute and had its epicentre in Bío-Bío region, about 91 kilometres from the city of Concepcion (second city with 900,00 people), and 320 km South of capital Santiago (population 5m). A subsequent tsunami struck much of the Chilean coast line, with the most severe loss of lives and property occurring within a few hundred metres of the sea. There have been multiple aftershocks in the 10 days since the quake. With tremors of between 5-6.4 continuing to occur. Figures of those affected remain inconsistent. However, the latest government figures (see annexe- statistical information indicate that) • Number affected: 1,922,649 million • Homes affected: 813,634 • Homes severely damaged: 200,000 • Killed: 507 The majority (estimated 80%) of those who are displaced are living with host families (friends and relatives), with others in tents and in communal buildings Public services and infrastructure were also heavily affected: • Water supply was disrupted and remains disconnected in many areas • Electricity and telecommunications remain patchy in the affected areas- this is critically problematic at present. -

Schooling System, Earthquakes and Beyond. the Chilean Experience of 2010 149
Schooling System, Earthquakes and Beyond. The Chilean Experience of 2010 Liliana Mayer UBA-CONICET, Argentina Abstract: The article analyzes the impact in the educational institutions of the earthquake which took place in February 27th, 2010 in Chile. In this sense, the object of this paper is not only to review the role of schooling institutions once the seism happens –as a meeting place, shelter, etc.– but mainly, what happens on its aftermath in terms of reconstruction of the schools on one hand, but also on the redefinitions on the educational policies regar- ding risk and disasters management. In a transversal way, two fundamental concepts are analyzed: how vulnerability appears in the booklets and specific materials developed for the prevention of disasters at schools, and the one of social participation, that is, which specific role acquired the civil society collaborating in the reconstruction of damaged schools. Keywords: Earthquake; Schooling system; Vulnerability; Social participation; Risk management; Chile. Resumen: El artículo analiza el impacto que tuvo el terremoto del 27 de febrero de 2010 en Chile en las instituciones educativas de ese país. En tal sentido, se reflexiona no solo sobre el rol que tenían las escuelas en el momento del sismo –lugar de contención, de asilo y de reencuentro–, sino el día después: qué sucede con las escuelas que fueron dañadas y cómo reacciona la política educativa frente a la redefinición del planeamiento ante catás- trofes. El artículo estudia dos conceptualizaciones: cómo aparece la “vulnerabilidad” en los materiales desarrollados para la prevención de desastres en las escuelas, por un lado, y la de participación social, por el otro; es decir, el papel de la sociedad en la reconstrucción de las escuelas damnificadas. -

Revista Al Director General 45
Editorial Ciencia y Tecnología Hombre mirando al fin del mundo 2 6 Familia Delitos sexuales: Una amenaza latente 6 Cultura Viaje al fondo del alma humana 13 Terremoto en Chile 6 El rostro humano de la tragedia 15 Historias de valor en una ciudad devastada 20 Una sonrisa para Iloca 24 Pelluhue, una localidad arrasada por el mar 26 Ayuda internacional 30 Zona cero al límite 31 Al calor de la solidaridad 35 13 Más de mil quinientos millones de pesos en especies recuperadas 40 Con la fuerza de todos 42 La esencia del servicio público 44 Entrevista al Director General 45 Institucional Nuestra historia con mirada de futuro 47 15 Evaluando procesos desde la efectividad 50 La energía renovable que necesitamos 54 El comienzo de los mejores años 56 Guía de toma de muestras a víctimas de violencia sexual 60 Breves 31 Bajo la lupa El éxito de un trabajo coordinado 64 Salud Recuperando la estabilidad emocional y la cotidianeidad 66 Conocimiento 68 47 Identificación de Víctimas en Zonas de Catástrofe 68 Sociales 70 Al cierre 72 50 Edición Nº 143 • abril de 2010 Revista Detective es una producción de la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos de la Policía de Investigaciones de Chile Av. General Mackenna 1314, Santiago, Chile. Correo electrónico: [email protected] 68 Director: Alfredo Espinoza U. • Editor: Luis Cessenque G. • Subeditora: Danissa González G. Periodistas: Michell González L., María José Saavedra V., Claudia Varas C., Gladys Cornejo S., Carlos Arriagada Z., Ingrid Castillo H., Macarena Olivares G. Fotografía: Silvia Benussi S., jefe de sección; Luis Provoste O.; Carlos Sarmiento P.; Cristián Alarcón A. -

Redalyc.Mapa Exploratorio De Intervenciones Psicosociales Frente Al Terremoto Del 27 De Febrero De 2010 En La Zona Centro-Sur De
Terapia Psicológica ISSN: 0716-6184 [email protected] Sociedad Chilena de Psicología Clínica Chile Méndez, María D.; Leiva, Marcelo C.; Bustos, Consuelo B.; Ramos, Nadia A.; Moyano- Díaz, Emilio Mapa Exploratorio de Intervenciones Psicosociales frente al Terremoto del 27 de Febrero de 2010 en la Zona Centro-Sur de Chile Terapia Psicológica, vol. 28, núm. 2, 2010, pp. 193-202 Sociedad Chilena de Psicología Clínica Santiago, Chile Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78516731008 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto TERAPIA PSIC OLÓG ICA Copyright 2010 by Sociedad Chilena de Psicología Clínica 2010, Vol. 28, Nº2. 193-202 ISSN 0716-6184 (impresa) · ISSN 0718-4808 (en línea) Mapa Exploratorio de Intervenciones Psicosociales frente al Terremoto del 27 de Febrero de 2010 en la Zona Centro-Sur de Chile. Exploratory Map of Psychosocial Interventions after the February 27 2010 Earthquake in the South-Central Zone of Chile. María D. Méndez, Marcelo C. Leiva, Consuelo B. Bustos, Nadia A. Ramos y Emilio Moyano-Díaz Universidad de Talca, Facultad de Psicología (Rec: 5 de agosto de 2010 / Acep: 21 de octubre de 2010) Resumen La presente exploración tiene por objetivo elaborar un mapa de caracterización de las primeras intervenciones psicosociales realizadas en la Región del Maule en ocasión del terremoto del 27 de febrero de 2010 en Chile. Se solicitó información a 40 organizaciones que eventualmente realizaron intervenciones en la Región del Maule y a 7 informantes claves. -

PDF (V. 111:16, March 8, 2010)
[email protected] VOLUME CXI, NUMBER 16 PASADENA , CALIFORNIA MAR C H 8, 2010 Photo by Jonathan Tsai Photo by Jonathan Music Groups Perform at Intercollegiate Festivals Fluid Dynamics and but has in recent years been a sophomore Timothy Wu of FD joint project of OoC and Fluid was singing “Accidentally in Out of Context Dynamics. Seven groups from Love” by the Counting Crows four different schools in the area for which he recently won the By Rick Paul attended the concert. In addition best soloist award at USC’s STAFF WRITER to OoC and FD, the other groups a cappella festival, Absolut. included the Shades and Aca- OoC also competed at the In- ternational Championship of A Approximately two hundred sola from Claremont, VPR and Midnight Echo from California Cappella (ICCA), a prestigious people packed in to Dabney Hall event in the world of intercolle- on the Caltech campus last Sat- State University Northridge, and the Trojan Men from USC. giate a cappella. Although they urday to listen to live a cappella did not win the competition, performances of over two dozen Andy Matuschak, the director of Caltech’s a cappella group Fluid Dynamics performs at the Love Sucks Fluid Dynamics, observed that OoC members enjoyed the op- hits celebrating (and denigrat- portunity to learn from some of concert last Saturday. ing) love in all its varied guises. attendance at a cappella events has steadily increased over the the top groups in collegiate a Some of the performances in- cappella. Class taught by Richard Sparks, and listen to every choir’s perfor- cluded Kelly Clarkson’s “My past few years due to the efforts a Professor of Music at the Uni- mance, (an ordeal which lasted Life Would Suck Without You”, of both OoC and FD to raise the Glee Club versity of North Texas and adju- around three hours) everyone was Duffy’s “Mercy”, and a mashup profile of a cappella on campus. -
A Un Año Y Medio Del Terremoto Y Tsunami
Nº 1251 / JULIO 2011 / ISnn 0378-0961 Minería y Reconstrucción, A un año y medio del Terremoto y Tsunami CAMBIOS EN MINERÍA, ASUME HERNÁN DE SOLMINIHAC índice boletínminero 04 MINERÍA Y RECONSTRUCCIÓN /15 SONAMI Y SERNAM SUSCRIBEN CONVENIO DE COOPERACIÓN / 18 LOS NUEVOS PROYECTOS DE DESARROLLO DE TECK QUEBRADA BLANCA /22 HERNÁN DE SOLMINIHAC ASUME EN LA CARTERA DE MINERÍA /25 LOS PROYECTOS DE ASOCIATIVIDAD EN LA PEQUEÑA MINERÍA / 31 EL RECURSO HUMANO EN LA MINERÍA, POR SANTIAGO GONZÁLEZ, EX MINISTRO DE MINERÍA Año CXXVII Nº 1.251 JULIO 2011 Órgano Oficial de la Sociedad Nacional de Minería Fundado el 15 de Diciembre de 1883 04 Tras un año y medio de ocurrido el DIRECTORIO: terremoto y posterior tsunami, las PRESIDENTE: empresas mineras comprometidas Alberto Salas Muñoz con la reconstrucción, no han dejado VICEPRESIDENTE: de realizar diversas labores en Francisco Javier Veloso Barraza post de los más desvalidos por VICEPRESIDENTE: la catástrofe. Entre otras cosas, Patricio Céspedes Guzmán la industria ha contribuido en la Iván Arriagada Herrera reparación de caletas de pescadores, Francisco Araya Quiroz iglesias, colegios, monumentos Patricio Contesse González nacionales, edificios públicos, como Patricio Gatica Rossi Hernán Hochschild Alessandri también en la construcción de nuevos Pedro Hurtado Vicuña establecimientos educaciones y Slodoban Novak Valdés Jorge Pavletic Cordero proyectos habitacionales. Víctor Peña Díaz Felipe Purcell Douds 18 SECRETARIO GENERAL: Jorge Riesco Valdivieso GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL: Felipe Celedón Mardones EDITOR: “Tenemos un fuerte compromiso de permanecer, crecer y desarrollarnos en Chile”. Así Danilo Torres F. define Carlos Ahumada, gerente general de Minera Teck Quebraba Blanca, el espíritu que COLABORADORES: anima a la compañía canadiense en nuestro país. -

País Sin Pobreza Directorio Presidente Rodrigo Jordan
Nº 12 Septiembre 2010 Septiembre 12 Nº VOCES: a seis meses del seguimos trabajando por un país sin pobreza directorio Presidente Rodrigo Jordan Vice Presidentes Benito Baranda Juan Carlos Feres Directores José Bengoa Alberto Etchegaray Roberto Fantuzzi Ricardo Ffrench-Davis Verónica González María Olivia Recart Manuel Riesco Rodrigo Vergara director ejecutivo responsable legal Leonardo Moreno equipo editorial y realizador Leonardo Moreno Catalina Littin María José Rubio Claudia Farfán Macarena Lladser Gabriela Camargo diseño www.draft.cl issn 718-7211 2 | revista voces Indice 05 Presentación: Un pueblo que se reconstruye a sí mismo Rodrigo Jordan, Presidente de la FSP 06 La apuesta de la FSP tras el 27/F 08 Bitácora de una sociedad terremoteada 13 La catástrofe de la pobreza Columna de opinión de Leonardo Moreno, director ejecutivo de la FSP 14 “La reconstrucción no va a ser robusta ni sustentable si no se hace con la gente” Entrevista a Rodrigo Jordan, Presidente de la FSP 16 Factor Humano 17 Profesionales SERVICIO PAÍS ante la emergencia 20 Los niños de la caleta Los Pellines Equipo SERVICIO PAÍS de emergencia, Constitución 22 “Hay un espíritu de seguir adelante, empezar una vida nueva” Entrevista a Valentina Moscoso, dirigenta de la aldea Cocholgue, Región del Biobío 24 “Una de las grandes lecciones de esta emergencia, es la importancia de la participación de la sociedad civil en todo el proceso de ir en ayuda de la gente” Entrevista a Intendente de la Región del Maule, Rodrigo Galilea. 26 Actividades revista voces | 3 4 | revista voces Un pueblo que se reconstruye a sí mismo Presidente Fundación Superación de la Pobreza por rodrigo jordan fuchs Sucedió el desastre. -

Need for Adaptation Transformation of Temporary Houses 1
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Apollo NEED FOR ADAPTATION TRANSFORMATION OF TEMPORARY HOUSES 1 Elizabeth Wagemann Abstract Building permanent accommodation after disasters requires time due to different reasons, such as the removal of debris, lack of available land and resources. In the meantime, affected communities find shelter in different ways. Temporary houses or transitional shelters are used when families cannot return to their pre-disaster houses and no other alternative can be provided. In practice, families stay for years in a standard interim solution while trying to go back to their routines. Therefore, they adapt their houses in order to meet their mid-term needs. Temporary houses in Peru and Chile were analysed in order to illustrate how families modify them with or without external support. The research points out that guidance must be given on how to safely make adaptations and to incorporate the temporary solution into the permanent house, because families modify their houses either if they are designed to be adaptable or not. Key Words: Temporary Housing, Transitional Shelter, User-Initiated Transformations, Housing Extensions, Incremental Housing. TEMPORARY AND TRANSITIONAL There is no unique approach to the process of housing families after disaster, because every situation and context is different. Families and communities affected design, build and get shelter in diverse ways, depending on the resources available and the actors involved in the emergency, recovery and reconstruction processes. Therefore, households get shelter by self-building, being supported by governments, being supported by national and/or international organisations, and/or a combination of them. -

Una Bandera Rota Y Embarrada
Una bandera rota y embarrada El terremoto que ha asolado Chile ha sacado a la luz lo mejor y lo peor de su sociedad: la solidaridad y el pillaje, el coraje y el dolor, el nuevo desarrollo y la enorme desigualdad económica entre ricos y pobres ISABEL ALLENDE EL PAÍS - Opinión - 14-03-2010 La imagen que simboliza el terremoto en Chile es una bandera chilena destrozada que un joven extrajo de los escombros de su casa. Vengo llegando de Chile, donde fui de carrera a participar en la Teletón Chile ayuda a Chile, una cadena nacional de 27 horas cuyo objetivo era juntar el equivalente de 30 millones de dólares. Se lograron 60 millones; hasta los damnificados que quedaron sin nada, aportaron unas monedas. Ese ejemplo de solidaridad levantó el ánimo del país. La destrucción se nota apenas aterriza el avión en Santiago. El aeropuerto estuvo cerrado un par de días, porque se desmoronaron pedazos del techo y hay grietas estructurales serias, pero pronto levantaron carpas y se organizaron para atender con la mayor normalidad posible. Esperamos casi dos horas para hacer inmigración, pero al salir, seis días más tarde, el sistema era mucho más eficiente, aunque todavía los pasajeros hacían cola en el calor, sin aire acondicionado ni agua y debían esperar horas sentados en el suelo. Nadie se quejaba y el personal trabajaba amablemente. Siempre me maravilla la calma, el orden, la buena voluntad y ese buen humor estoico de los chilenos en tiempos de catástrofe. Después de la mortandad de Haití, el terremoto en Chile no ha causado el impacto en el mundo que habría tenido en otras circunstancias.