Alexandra Ximena Carolina Navarro Marzo 2016
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

An Inquiry Into Animal Rights Vegan Activists' Perception and Practice of Persuasion
An Inquiry into Animal Rights Vegan Activists’ Perception and Practice of Persuasion by Angela Gunther B.A., Simon Fraser University, 2006 Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in the School of Communication ! Angela Gunther 2012 SIMON FRASER UNIVERSITY Summer 2012 All rights reserved. However, in accordance with the Copyright Act of Canada, this work may be reproduced, without authorization, under the conditions for “Fair Dealing.” Therefore, limited reproduction of this work for the purposes of private study, research, criticism, review and news reporting is likely to be in accordance with the law, particularly if cited appropriately. Approval Name: Angela Gunther Degree: Master of Arts Title of Thesis: An Inquiry into Animal Rights Vegan Activists’ Perception and Practice of Persuasion Examining Committee: Chair: Kathi Cross Gary McCarron Senior Supervisor Associate Professor Robert Anderson Supervisor Professor Michael Kenny External Examiner Professor, Anthropology SFU Date Defended/Approved: June 28, 2012 ii Partial Copyright Licence iii Abstract This thesis interrogates the persuasive practices of Animal Rights Vegan Activists (ARVAs) in order to determine why and how ARVAs fail to convince people to become and stay veg*n, and what they might do to succeed. While ARVAs and ARVAism are the focus of this inquiry, the approaches, concepts and theories used are broadly applicable and therefore this investigation is potentially useful for any activist or group of activists wishing to interrogate and improve their persuasive practices. Keywords: Persuasion; Communication for Social Change; Animal Rights; Veg*nism; Activism iv Table of Contents Approval ............................................................................................................................. ii! Partial Copyright Licence ................................................................................................. -

WGU Commencement.Qxp WGU Commencement 1/23/17 10:24 AM Page 1
2017 WGU Commencement.qxp_WGU Commencement 1/23/17 10:24 AM Page 1 Commencement d S ATURDAY , F EBRUARY 11, 2017 L AKE B UENA V ISTA , F LORIDA 2017 WGU Commencement.qxp_WGU Commencement 1/23/17 10:24 AM Page 2 Member Governors Alaska Nevada e Honorable e Honorable Bill Walker Brian Sandoval Arizona New Mexico e Honorable e Honorable Doug Ducey Susana Martinez California North Dakota e Honorable e Honorable Jerry Brown Doug Burgum Colorado Oklahoma e Honorable e Honorable John Hickenlooper Mary Fallin Guam Oregon e Honorable e Honorable Eddie Baza Calvo Kate Brown Hawaii South Dakota e Honorable e Honorable David Ige Dennis Daugaard Idaho Texas e Honorable e Honorable C. L. “Butch” Otter Greg Abbott Indiana Utah e Honorable e Honorable Eric Holcomb Gary R. Herbert Montana Washington e Honorable e Honorable Steve Bullock Jay R. Inslee Nebraska Wyoming e Honorable e Honorable Pete Ricketts Matt Mead -2- 2017 WGU Commencement.qxp_WGU Commencement 1/23/17 10:24 AM Page 3 Board of Trustees C HAIRMAN e Honorable Jim Geringer Director, Policy & Public Sector, ESRI; Governor, State of Wyoming (1995 – 2003) John W. Bluford III Tammy Johns President, Bluford Healthcare Leadership Institute; CEO, Strategy & Talent; Former President, Truman Medical Centers Former Executive, Manpower Group Cole Clark Dr. Robert W. Mendenhall Executive Director, Higher Education Client Relations President Emeritus, Deloitte Services, LP; Western Governors University Former Global VP for Education and Research, Oracle Corporation Lenny Mendonca Director Emeritus, McKinsey & Company Dr. erese (Terry) Crane President, Crane Associates; Scott D. Pulsipher Former Executive with Apple and AOL President, Western Governors University Dr. -
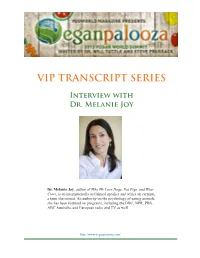
VIP TRANSCRIPT SERIES Interview with Dr. Melanie
VIP TRANSCRIPT SERIES Interview with Dr. Melanie Joy Dr. Melanie Joy, author of Why We Love Dogs, Eat Pigs, and Wear Cows, is an internationally acclaimed speaker and writer on carnism, a term she coined. An authority on the psychology of eating animals, she has been featured on programs, including the BBC, NPR, PBS, ABC Australia, and European radio and TV as well. http://www.veganpalooza.com/ Why We Love Dogs, Eat Pigs, and Wear Cows: Understanding Carnism and Cultural Conditioning STEVE PRUSSACK: Hello, and welcome back to another session of Veganpalooza. I’m your co-host Steve Prussack. It’s great to be with you, and we’re really excited about our next guest. It’s Dr. Melanie Joy. Dr. Melanie Joy is a Harvard-educated psychologist, professor of psychology and sociology at the University of Massachusetts, Boston. She’s a celebrated speaker and the author of the award-winning primer on carnism, Why We Love Dogs, Eat Pigs, and Wear Cows. Let’s welcome to Veganpalooza 2013 Dr. Melanie Joy. DR. MELANIE JOY: Hi, thank you so much for having me. STEVE: Hi, Dr. Joy. How are you today? DR. JOY: I’m doing really well. Thank you so much. STEVE: To start, just for those that aren’t aware of the term “carnism,” can we start with that? How do we define carnism? DR. JOY: Carnism is the invisible belief system that conditions us to eat certain animals. It’s essentially the opposite of veganism. I always like to explain it by explaining how we’re really socialized to believe that it’s only vegans and vegetarians who bring their beliefs to the dinner table. -

Animal Rights and Rhetorical Topoi
Animal Rights and Rhetorical Topoi Tero Kivinen* 1 Introduction .......................................................................................... x 2 Animal Rights ....................................................................................... x 2.1 Animal Welfare ................................................................................ x 2.2 Animal Rights .................................................................................. x 3 The Logos of Animal Rights ................................................................ x 3.1 Rhetoric ............................................................................................ x 3.2 Pisteis ............................................................................................... x 3.3 The Logos of Animal Rights ............................................................ x 4 Animal Rights and Rhetorical Topoi .................................................. x 4.1 Branches of Oratory ......................................................................... x 4.2 The Advantageous ............................................................................ x 4.2.1 Human Health ........................................................................ x 4.2.2 The Environment ................................................................... x 4.2.3 Human Rights ........................................................................ x 5 Concluding Remarks ............................................................................ x 2 Tero Kivinen: -

Trends in Marketing for Books on Animal Rights
Portland State University PDXScholar Book Publishing Final Research Paper English 5-2017 Trends in Marketing for Books on Animal Rights Gloria H. Mulvihill Portland State University Follow this and additional works at: https://pdxscholar.library.pdx.edu/eng_bookpubpaper Part of the English Language and Literature Commons, and the Publishing Commons Let us know how access to this document benefits ou.y Recommended Citation Mulvihill, Gloria H., "Trends in Marketing for Books on Animal Rights" (2017). Book Publishing Final Research Paper. 26. https://pdxscholar.library.pdx.edu/eng_bookpubpaper/26 This Paper is brought to you for free and open access. It has been accepted for inclusion in Book Publishing Final Research Paper by an authorized administrator of PDXScholar. Please contact us if we can make this document more accessible: [email protected]. Mulvihill 1 Trends in Marketing for Books on Animal Rights Gloria H. Mulvihill MA in Book Publishing Thesis Spring 2017 Mulvihill 2 Abstract Though many of us have heard the mantra that we shouldn’t judge a book by its cover, marketers in book publishing bank on the fact that people do and will continue to buy and read books based not only on content, but its aesthetic appeal. This essay will examine the top four marketing trends that can be observed on the Amazon listings for books published on animal rights within the last ten years, specifically relating to titles, cover design, and the intended audience. From graphic adaptations of animals to traditional textbook approaches and animal photography, publishers are striving to evoke interest and investment in literature concerning a politically charged and inherently personal topic. -

Download Checklist
095: Eating with Awareness and Compassion rather than Unconscious Conditioning 10 Point Checklist Dr. Melanie Joy Want to gain as much knowledge as possible out of Get Yourself Optimized? Read on below for a 10 point checklist that gives the next, real steps you can take for introducing these insights and optimizing your life. © 2017 Stephan Spencer 10 STEPS YOU CAN TAKE TODAY Want to take charge of your health, wellness, and success? Here are 10 steps that can move you closer to your goals – today. Understand that I was born in a system (carnism) that conditions me to eat certain animals and that it is internalized, but it doesn’t have to be. Realize how carnism has a profound impact on the way I think and feel about animals, and things like abstraction or some animals lacking individuality may not be accurate. Understand that what I eat is a choice. Reduce my participation in carnism by eating less animal products. Humane products are a PR stunt. Eating and using less animal products will help reduce cruelty. Feel my natural connection and empathy to animals that is hardwired into all humans and recognize their individuality. Eat a whole foods, plant-based diet to provide my body with optimum health and to reduce cruelty to animals, humans, and the environment. Support vegan causes, even if I am not vegan, by contributing money or using my influence to share exposure and valuable information. Be a ‘vegan ally’ – positively support the cause and avoid making meat eaters feeling ashamed, helpless, or attached. The more people who support, the better world I live in. -

Why Are We Outraged About Eating Dog, but Not Bacon? Jared Piazza, Lancaster University, Lancaster, England | CC by ND |
Why Are We Outraged About Eating Dog, but Not Bacon? Jared Piazza, Lancaster University, Lancaster, England | CC BY ND | https://bit.ly/30q6PA4 This Twitter user is typical: © EPA However this belief really just reflects the fact that people spend more time getting to know dogs than pigs. Many people have dogs as pets and through this relationship with dogs we’ve come to learn about them and care deeply for them. But are dogs really that different from other animals we eat? Images of distressed, caged puppies on their way to be slaughtered at Yulin dog meat festival in China have Though obviously not identical, dogs and pigs are quite caused outrage around the world. Angry Facebook posts, similar in all the features that seem to count morally to tweets and online petitions supported by the likes of most people. They have similar social intelligence with Ricky Gervais and Simon Cowell direct us to gruesome rich emotional lives, both can use human-given cues photos of dead dogs, skinned and boiled and hung up on to locate objects, both might be able to use a mirror to butchers hooks. locate objects (though research suggests pigs might have an advantage here) and, of course, both animals have a I too find myself heartbroken by these images. But as deep capacity to suffer and a desire to avoid pain. a vegan I find myself wondering why isn’t there more outrage in the world over the slaughter of other animals. So whether you believe, like the philosopher Peter Singer, For instance, each year in the US roughly 110m pigs are that sentience should be the basis of our assigning moral killed for meat. -
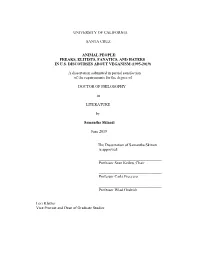
Freaks, Elitists, Fanatics, and Haters in Us
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA CRUZ ANIMAL PEOPLE: FREAKS, ELITISTS, FANATICS, AND HATERS IN U.S. DISCOURSES ABOUT VEGANISM (1995-2019) A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in LITERATURE by Samantha Skinazi June 2019 The Dissertation of Samantha Skinazi is approved: ________________________________ Professor Sean Keilen, Chair ________________________________ Professor Carla Freccero ________________________________ Professor Wlad Godzich ______________________________ Lori Kletzer Vice Provost and Dean of Graduate Studies Copyright © by Samantha Skinazi 2019 Table of Contents LIST OF FIGURES IV ABSTRACT V DEDICATION AND ACKNOWLEDGEMENT VII INTRODUCTION: LOVING SPECIES 1 NOTES 21 FREAKS 22 RIDICULE: THAT JOKE ISN'T FUNNY ANYMORE 28 EMPATHY AND SHAME: OMNIVORE DILEMMAS IN THE VEGAN UTOPIA 41 TERRORS: HOW DO YOU KNOW IF SOMEONE'S VEGAN? 64 CONCLUSION: FROM TEARS TO TERRORISM 76 LIST OF FIGURES 79 NOTES 80 ELITISTS 88 LIFESTYLE VEGANISM: GOOP AND THE WHITE WELLNESS VEGAN BRAND 100 BLINDSPOTTING VEGANISM: RACE, GENTRIFICATION, AND GREEN JUICE 112 DEMOCRATIC VEGANISM: OF BURGERS AND PRESIDENTS 131 CONCLUSION: THE SPECTER OF NATIONAL MANDATORY VEGANISM 153 NOTES 156 FANATICS 162 WHY GIVE UP MEAT IN THE FIRST PLACE? 170 MUST IT BE ALL THE TIME? 184 WHY TELL OTHERS HOW TO LIVE? 198 CONCLUSION: MAY ALL BEINGS BE FREE FROM SUFFERING? 210 NOTES 223 CONCLUSION: HATERS 233 NOTES 239 REFERENCES 240 iii List of Figures Figure 1.1: Save a cow eat a vegetarian, bumper sticker 79 Figure 1.2: When you see a vegan choking on something, meme 79 Figure 1.3: Fun prank to play on a passed out vegan, meme 79 Figure 1.4: How do you know if someone's vegan? 79 Don't worry they'll fucking tell you, meme iv Abstract Samantha Skinazi Animal People: Freaks, Elitists, Fanatics, and Haters in U.S. -

Like Most Others, I Always Thought of Farm Animals As
2017- A Year of Growth and Opportunity We began the year with a brand-new team empowered And, myself along with FARM's former Managing Direc- by an uncommon sense of dedication and enthusiasm and the tor Jen Riley managed another winning animal rights confer- leadership of Eric Lindstrom, our new Marketing Director, ence (this is our 26th year!) near our nation's capital, assisted who has been doubling as Program Coordinator. by a dozen managers, including Vicki Beechler, Chen Cohen, Eric is directly supervising our leading programs of col- Chelsea Davis, Maggie Funkhouser, Deva Holub, Stepha- lecting hundreds of thousands of vegan pledges through online nie Jeanty, Elena Johnson, John Kane, Matt Marshall, Bryan views, then supporting these viewers on their vegan journey Monell, Rachel Pawelski, as well as staffers Ethan Eldreth, through weekly emails, with recipes and videos. He is ably Hayden Hamilton Hall, Ally Hinton, Eric Lindstrom, LaKia assisted by our new Social Media Manager Ally Hinton and Art Roberts, William Sidman, and "Woody" Wooden. (pgs. 10-11) Production Manager Christopher "Woody" Wooden. (pg. 3) We experienced a major loss this year, with Managing Our Staff We have been collecting more vegan pledges during dra- Director Jen Riley deciding to take a break from 13 years of matic visits to college campuses, street fairs, and concerts with intense activism with FARM, following our conference. We our custom-built outreach setup. The tours are staffed by were most fortunate to welcome Jessica Carlson as our new activists and led by our new Have We Been Lied To? Program Director of Operations starting in October. -

Loving Doggies and Eating Pigs
Loving doggies and eating pigs February 28th, 2010 (1) comment Bill Hall Commentary Dr. Melanie Joy, the provocative vegetarian who rubs the noses of meat eaters like me in our hamburgers and pork chops, has written a book that asks meat people a question about our inconsistent relationship with animals: Why do we treat some of them like beloved relatives and others like dinner? The book is called, "Why We Love Dogs, Eat Pigs, and Wear Cows: An Introduction to Carnism." Joy suggests that we have been taught by our culture to treat some animals like family. We treat dogs and cats like substitute children, albeit weird, little children who run around on all fours and are too lazy to learn how to read and write. She pretty much has us dead to rights when she asks why we love the doggies, regardless of their marginal behavior, while eating pigs, an animal that many assert is more intelligent than dogs and no more slobby. Does that make any more sense than the fact that some people in the world eat dogs while other people in the world find the idea of eating pigs to be disgusting? Why is an animal a pet in one culture and stroganoff in another? Joy offers a change from the superior vegetarian attitude that often treats being a vegetarian as a holier- than-thou existence. The normal vegetarian harangue is that we meat eaters are morally inferior. Ordinarily, we tend to reciprocate in kind - partly because we have tasted tofu and feel genuinely sorry for anyone who subsists on a food with the texture of coagulated snot. -

Archived Listing of New Associates of the Society of Actuaries
New Associates – December 2012 It is a pleasure to announce that the following 145 candidates have completed the educational requirements for Associateship in the Society of Actuaries. 1. Aagesen, Kirsten Greta 2. Andrews, Christopher Lym 3. Arnold, Tiffany Marie 4. Aronson, Lauren Elizabeth 5. Arredondo Sanchez, Jose Antonio 6. Audet, Maggie 7. Audy, Laurence 8. Axene, Joshua William 9. Baik, NyeonSin 10. Barhoumeh, Dana Basem 11. Bedard, Nicolas 12. Berger, Pascal 13. Boussetta, Fouzia 14. Breslin, Kevin Patrick 15. Brian, Irene 16. Chan, Eddie Chi Yiu 17. Chu, James Sunjing 18. Chung, Rosa Sau-Yin 19. Colea, Richard 20. Czabaniuk, Lydia 21. Dai, Weiwei 22. Davis, Gregory Kim 23. Davis, Tyler 24. El Shamly, Mohamed Maroof 25. Elliston, Michael Lee 26. Encarnacion, Jenny 27. Feest, Jared 28. Feller, Adam Warren 29. Feryus, Matthew David 30. Foreshew, Matthew S 31. Forte, Sebastien 32. Fouad, Soha Mohamed 33. Frangipani, Jon D 34. Gamret, Richard Martin 35. Gan, Ching Siang 36. Gao, Cuicui 37. Gao, Ye 38. Genal, Matthew Steven Donald 39. Gontarek, Monika 40. Good, Andrew Joseph 41. Gray, Travis Jay 42. Gu, Quan 43. Guyard, Simon 44. Han, Qi 45. Heffron, Daniel 46. Hu, Gongqiang 47. Hui, Pok Ho 48. Jacob-Roy, Francis 49. Jang, Soojin 50. Jiang, Longhui 51. Kern, Scott Christopher 52. Kertzman, Zachary Paul 53. Kim, Janghwan 54. Kimura, Kenichi 55. Knopf, Erin Jill 56. Kumaran, Gouri 57. Kwan, Wendy 58. Lai, Yu-Tsen 59. Lakhany, Kamran 60. Lam, Kelvin Wai Kei 61. Larsen, Erin 62. Lautier, Jackson Patrick 63. Le, Thuong Thi 64. LEE, BERNICE YING 65. -
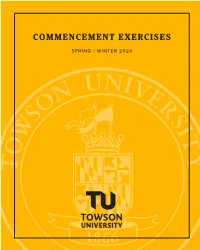
Commencement Exercises
COMMENCEMENT EXERCISES SPRING / WINTER 2020 TABLE OF CONTENTS Welcome ................................................................................................................... 2 Greetings from the Board of Visitors ........................................................................ 3 Greetings from the Alumni Association .................................................................... 4 History of Towson University ................................................................................... 6 University Traditions ..............................................................................................10 Ceremony Etiquette ................................................................................................ 13 Event Information ..................................................................................................14 Grand Marshals ...................................................................................................... 16 Commencement Speaker ........................................................................................20 Commencement Student Speakers ..........................................................................22 Honors College ....................................................................................................... 26 College of Health Professions Overview ................................................................................................................28 Order of Exercises.. ................................................................................................30