Universidad Militar Nueva Granada
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Green Tide Monsanto
Green Tide http://www.zmag.org/zmag/articles/mar99tokar.htm Monsanto: A Checkered History Who should choose our technologies? By Brian Tokar Headquartered just outside St. Louis, Missouri, the Monsanto Chemical Company was founded in 1901 by John Francis Queeny. Queeny, a self- educated chemist, brought the technology to manufacture saccharin, the first artificial sweetener, from Germany to the United States. In the 1920s, Monsanto became a leading manufacturer of sulfuric acid and other basic industrial chemicals, and is one of only four companies to be listed among the top ten U.S. chemical companies in every decade since the 1940s. By the 1940s, plastics and synthetic fabrics had become a centerpiece of Monsanto’s business. In 1947, a French freighter carrying ammonium nitrate fertilizer blew up at a dock 270 feet from Monsanto’s plastics plant outside Galveston, Texas. More than 500 people died in what came to be seen as one of the chemical industry’s first major disasters. The plant was manufacturing styrene and polystyrene plastics, which are still important constituents of food packaging and various consumer products. In the 1980s the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) listed polystyrene as fifth in its ranking of the chemicals whose production generates the most total hazardous waste. In 1929, the Swann Chemical Company, soon to be purchased by Monsanto, developed polychlori- nated biphenyls (PCBs), which were widely praised for their nonflammability and extreme chemical stability. The most widespread uses were in the electrical equipment industry, which adopted PCBs as a nonflammable coolant for a new generation of transformers. -

Bayer Compra Monsanto Scatta La “Damnatio Memoriae”
07/07/2018 Pag. 66 N.160 - lug/ago 2018 About Pharma and Medical Devices La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa pagina. Il ritaglio stampa da intendersi per uso privato SOTTO LA LENTE BAYER COMPRA MONSANTO SCATTA LA “DAMNATIO MEMORIAE” La recente acquisizione da parte della multinazionale tedesca deve fare i conti con la reputazione di una delle industrie più “odiate” del pianeta Jacopo Di Francesco on si sa cosa ri- stinato a sparire non appena l'inte- dei consumatori di tutto il mondo serva il futuro nel grazione tra le due aziende diverrà e dell'ambiente”. terreno superfi- effettiva, come hanno annunciato Nonostante l'ottimismo che trape- ciale di Monsan- i vertici della farmaceutica tede- la dall'interno a Leverkusen, tante “N to”, cantava Neil sca. Qual è il motivo della cancel- sono le domande che l’acquisizione Young nel suo album di denuncia lazione? In tanti hanno pensato a suscita: basterà eliminare il nome “Monsanto years” del 2015. Chissà un tentativo da parte di Bayer di Monsanto per cancellare in un col- se il rocker canadese immaginava eliminare, assieme al nome, anche po solo decenni di accuse, cause che tre anni dopo per una delle la cattiva reputazione che accom- giudiziarie, scandali veri e presunti multinazionali più odiate (ma an- pagna dal secolo scorso la Monsan- che hanno fatto della multinazio- che più ricche) del pianeta sarebbe to. Una conferma indiretta arriva nale statunitense, almeno per una – in qualche modo – arrivata la pa- dalla stessa multinazionale tede- parte dell'opinione pubblica, l'em- rola fine. -

Transgénicos: El Prontuario Criminal De Monsanto Por Fernando Glenza
Transgénicos: El prontuario criminal de Monsanto Por Fernando Glenza Agencia Prensa Mercosur Una reciente resolución de las autoridades científicas de Argentina invita a recordar la historia negra de esta transnacional norteamericana que atenta contra el medio ambiente y la vida. Monsanto se presenta a sí misma como una empresa visionaria, una fuerza de la historia mundial que trabaja para aportar ciencia de vanguardia y una actitud ambientalmente responsable a la solución de los problemas más urgentes de la humanidad. Pero, ¿qué es en realidad Monsanto? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo llegó a ser el segundo productor mundial de agroquímicos y uno de los principales proveedores de semillas en el planeta?. ¿Es Monsanto la compañía "limpia y verde" que proclaman sus anuncios, o los mismos apenas representan una operación de imagen que oculta la naturaleza criminal de la compañía? En una Resolución del 13 de diciembre de 2004, el Comité Nacional de Etica en la Ciencia y la Tecnología (CECTE), dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina, tomó conocimiento de la convocatoria al Premio "Animarse a Emprender", instituido por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, Educativas y Técnicas (CONICET) y la empresa Monsanto, que otorgaba 30 mil dólares al mejor proyecto en el área de biotecnología y medio ambiente, y recogió las inquietudes formuladas sobre este premio por algunos investigadores. En atención a esas consideraciones, el CECTE estimó que es "inconveniente" que una institución pública de la ciencia y la tecnología se asocie en el otorgamiento de premios a la investigación científica o tecnológica con organizaciones o empresas que "son objeto de cuestionamientos éticos por sus responsabilidades y acciones concretas en detrimento del bienestar general y el medioambiente". -
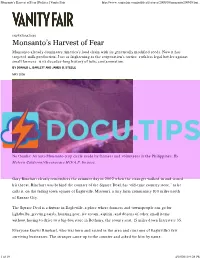
Monsantos Harvest of Fear
Monsanto's Harvest of Fear | Politics | Vanity Fair http://www.vanityfair.com/politics/features/2008/05/monsanto200805?pri... I NVESTI GATI ON Monsanto already dominates America’s food chain with its genetically modified seeds. Now it has targeted milk production. Just as frightening as the corporation’s tactics–ruthless legal battles against small farmers–is its decades-long history of toxic contamination. BY DONALD L. BARLETT AND JAMES B. STEELE MAY 2008 No thanks: An anti-Monsanto crop circle made by farmers and volunteers in the Philippines. By Melvyn Calderon/Greenpeace HO/A.P. Images. Gary Rinehart clearly remembers the summer day in 2002 when the stranger walked in and issued his threat. Rinehart was behind the counter of the Square Deal, his “old-time country store,” as he calls it, on the fading town square of Eagleville, Missouri, a tiny farm community 100 miles north of Kansas City. The Square Deal is a fixture in Eagleville, a place where farmers and townspeople can go for lightbulbs, greeting cards, hunting gear, ice cream, aspirin, and dozens of other small items without having to drive to a big-box store in Bethany, the county seat, 15 miles down Interstate 35. Everyone knows Rinehart, who was born and raised in the area and runs one of Eagleville’s few surviving businesses. The stranger came up to the counter and asked for him by name. 1 of 19 4/18/2010 9:28 PM Monsanto's Harvest of Fear | Politics | Vanity Fair http://www.vanityfair.com/politics/features/2008/05/monsanto200805?pri... “Well, that’s me,” said Rinehart. -

Strategic Report for Monsanto Company
Strategic Report for Monsanto Company Kevin Yamazaki Anastasia Dialynas Jed Cullen April 7, 2010 Monsanto Company Table of Contents Executive Summary................................................................................................... 3 Company History ....................................................................................................... 5 Monsanto’s Beginnings (1901-1960)........................................................................ 5 The Birth of Monsanto’s Agricultural Division (1960-1997) ...................................... 5 The ‘New’ Monsanto (1997-2009) ............................................................................ 7 Competitive Analysis................................................................................................. 9 Internal Rivalry........................................................................................................ 10 Entry Threat............................................................................................................ 12 Buyer Power........................................................................................................... 14 Supplier Power ....................................................................................................... 16 Substitutes.............................................................................................................. 17 Complements ......................................................................................................... 21 Financial Analysis................................................................................................... -

Univerza V Ljubljani Ekonomska Fakulteta
UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ANALIZA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI IN ETIČNOSTI PODJETJA MONSANTO Ljubljana, september 2010 PETRA ILGO IZJAVA Študent/ka ________________________________ izjavljam, da sem avtor/ica tega diplomskega dela, ki sem ga napisal/a pod mentorstvom______ __________________ , in da dovolim njegovo objavo na fakultetnih spletnih straneh. V Ljubljani, dne____________ Podpis: _____________________ KAZALO UVOD .................................................................................................................................1 1. DRUŽBENA ODGOVORNOST .................................................................................1 1.1 Zgodovinski razvoj družbene odgovornosti..............................................................2 1.2 Definicije družbene odgovornosti .............................................................................2 1.3 Oblike družbene odgovornosti ..................................................................................3 1.4 Področja družbene odgovornosti...............................................................................4 1.5 Argumenti za in proti družbeni odgovornosti ...........................................................4 2. POSLOVNA ETIKA.....................................................................................................5 2.1 Zgodovinski razvoj poslovne etike ..........................................................................6 2.2 Definicije poslovne etike...........................................................................................6 -

Monsanto-Report
Monsanto Ein Gentechnik-Gigant kontrolliert die Landwirtschaft Report von Greenpeace Deutschland April 2005 Herausgeber: Greenpeace e.V., 22745 Hamburg, Tel. 040-30618-0, Fax 040-30618-100, Email: [email protected], Politische Vertretung Berlin, Marienstraße 19-20, 10117 Berlin, Tel. 030-308899-0, Fax 030-308899-30, Internet: www.greenpeace.de Studie: Monsanto – Ein Gentechnik-Gigant kontrolliert die Landwirtschaft • V.i.S.d.P.: Henning Strodthoff• Stand: April 2005 • Titelfotos: Ulrich Baatz, Christian Lehsten, Matthias Ziegler / Greenpeace. Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 1 2. Die Macht-Strategien Monsantos 2 2.1 Strategie 1: Kaufen 3 2.2 Strategie 2: Patentieren 3 2.3 Strategie 3: Kontrollieren 4 2.3.1 Kontrolle durch Verträge 5 2.3.2 Kontrolle durch Detektive 5 2.3.3 Kontrolle durch erzwungene Einigungen 6 2.3.4 Kontrolle durch Verklagen 6 2.4 Strategie 4: Kontaminieren 7 3. Monsanto weltweit 8 4. Monsanto drängt auf den deutschen Markt 10 5. Einflussnahme auf politische Entscheidungsträger und Institutionen 11 6. Monsanto und das Gesetz 12 7. Monsantos Skandalchronik 15 8. Mangelhafte Produkte 16 9. Zusammenfassung 17 10. Quellen 19 1. Einleitung 1901 gründete der Pharma-Angestellte John Francis Queeny die Chemie-Firma Monsanto. Schon das erste Produkt, das Monsanto 1903 auf den Markt brachte, war ein ökonomischer Glücksgriff - der künstliche Süßstoff Saccharin. Seitdem expandierte das Unternehmen unaufhaltsam zu einem führenden Pharma- und Chemieproduzenten. In Monsantos Produktpalette finden sich Aspirin ebenso wie das gefürchtete Vietnamkrieg- Entlaubungsmittel "Agent Orange", dioxinhaltige Herbizide und das Rinderwachstumshormon rBST. Ende der 1970er Jahre nahm der Konzern die Entwicklungsarbeit an gentechnisch veränderten Pflanzen auf und war damit einer der Pioniere auf diesem Sektor. -

FIN a MONSANTO BIEN VENIDO BAYER El
FIN A MONSANTO BIEN VENIDO BAYER El 14 de septiembre de este año (2016), los teletipos y la prensa mundial informaban que el “grupo alemán Bayer cerró la compra de la estadounidense Monsanto en $66.000 millones de dólares. Así lo difundió la firma alemana esta mañana en un comunicado. Bayer pagará 128 dólares por acción. Vale recordar que empezó ofreciendo 122 dólares por acción y la semana pasada había extendido su propuesta a 127,5 dólares por acción. La operación fue aprobada por unanimidad tanto por el directorio de Bayer como Monsanto y la transacción se hará en efectivo. Con la adquisición se constituirá la compañía más grande de agroquímicos y semillas del mundo con ventas superiores a los $28.000 millones de dólares1”. ¿Pero qué es Monsanto Company?, lo primero que debemos exponer es que esta empresa “es una multinacional estadounidense productora de agroquímicos y biotecnología destinados a la agricultura. La sede de la corporación se encuentra en Creve Coeur, San Luis, en el Estado de Missouri. Es líder mundial en ingeniería genética de semillas y en la producción de herbicidas, el más famoso de ellos es el glifosato, comercializado bajo la marca Roundup”. Esta fue “fundada en 1901 por John Francis Queeny, Monsanto producía en un principio aditivos alimentarios como la sacarina y la vainillina; en la década de 1920 ya producía numerosos productos químicos industriales como ácido 1 http://www.lanacion.com.ar/1937672-confirmado-bayer-cerro-la-compra-de-monsanto-en-us-66000-millones sulfúrico y PCB y en la década de 1940 se había convertido en un importante productor de plásticos, incluyendo poliestireno y fibras sintéticas. -

Utopie Oder Zukunft? Eine Weitere Zeitreise Ins Jahr 2030…,Gentec
The winner is…. Monsanto! Na, wer hätte das gedacht, der »World Food Prize 2013« geht an Monsanto und Syngenta, die sich mit Gift, Genen und »kriminellen« Aktionen den Nahrungsmittelmarkt aneignen wollen. Nachdem schon der Friedensnobelpreis mit Obama und der EU zur Lachnummer mutiert ist, können wir nun auch diesen »Oscar« der Lebensmittelbranche direkt in die gelbe Tonne treten. Doch »Der Kreuzberger« meint, wer so viele Millionen wie Monsanto in die Stiftung pumpt die den Preis vergibt, der hat es dann auch redlich verdient. Also, herzlichen Glückwunsch an die »Kolonialherren« der Lebensmittelbranche! Geschrieben von bookfield Illegaler Gemüseanbau – Utopie oder Zukunft? Eine weitere Zeitreise ins Jahr 2030… Erst in der Ausgabe 24 habe ich die Zukunft von Kreuzberg (1. Mai) im Jahr 2030 prognostiziert. Wie das Leben so spielt, liefert mir ausgerechnet die Gentechnologie und ihre Verfechter einen Anlass, um erneut eine Prognose zu erstellen. Diesmal nicht über eine lokale Veränderung, sondern eine, die weltweite Auswirkungen hätte, träfe sie denn ein. Wir schreiben das Jahr 2030. Die Menschen laufen durch die Straßen, der Verkehr rollt und alles scheint wie immer. Doch der Schein trügt. Ein Blick in die Auslagen der Obst- und Gemüsehändler reicht aus, um zu erkennen, dass die Gentechnikkonzerne mit ihrem Bestreben den Agrarsektor zu beherrschen, erfolgreicher waren, als der aufbegehrende Widerstand. Die Preise für Kartoffeln, Äpfel und Erdbeeren sind in astronomische Höhen gestiegen. Auch die sonst immer am günstigsten angebotene Obstsorte – die Banane – kostet ein vielfaches des heutigen Preises. Sinkende Löhne und steigende Lebenshaltungs- und Lebensmittelkosten sind verantwortlich dafür, dass die Kunden von den Ständen der Händler fern bleiben. -

MONSANTO, Notre Mère Nourricière ?
IUT Paris Descartes Département Carrières Sociales Formation initiale Option : assistance sociale MONSANTO, notre mère nourricière ? Mémoire de DUT Session juin 2016 BARON Déborah Directeur de mémoire : ROMESTAING Alain Remerciements Je tiens tout particulièrement à remercier mon directeur de mémoire, Monsieur Romestaing, pour l’aide et les conseils qu’il m’a apportés lors de la rédaction de mon mémoire. Il a su m’éclairer dans mes choix et apporter des réponses à mes questionnements tout au long de cette année universitaire et m’a encadrée durant tout le cheminement de ce mémoire. Je remercie également toute l’équipe pédagogique de l’IUT de Paris Des- cartes ainsi que les intervenants professionnels pour avoir assuré la partie théo- rique de la formation d’assistante de service social. Je remercie Léa Bellec-Libois, pour sa relecture et Aurélie Bourdon pour son aide technique. Pour finir, je tiens à remercier ma famille, tout particulièrement ma mère, pour son aide et ses conseils indispensables. Sommaire Introduction ................................................................................................................. 6 I - Histoire et définition .............................................................................. 8 1. L’histoire de Monsanto ........................................................................ 8 2. Les produits de la firme ..................................................................... 11 a. Polychlorobiphényles (PCB) ......................................................... 11 b. L’agent -

Monsanto Origins Update
From Mitchel Cohen, ed., The Fight Against Monsanto’s Roundup: The Politics of Pesticides (New York: Skyhorse 2019) Monsanto: Origins of an Agribusiness Behemoth – Brian Tokar Many years ago, in the spring of 1998, I was invited to be part of a publication that would make history, but not for the reasons its editors and publisher anticipated. The item in question was a special issue of the UK-based magazine, The Ecologist, profiling the Monsanto corporation and its expanding push to genetically engineer common food crops. Genetically engineered foods, or GMOs (i.e., foods made from Genetically Modified Organisms) had only been grown commercially for two short years, but had already inspired massive worldwide opposition. The first Global Day of Action against GMOs featured demonstrations and public gatherings in 19 U.S. cities, as well as 17 European countries, India, the Philippines, Malaysia, Japan, Canada, Australia, New Zealand, Brazil and Ethiopia.1 Greenpeace painted a 100-foot biodegradable “X” on a field of Roundup-resistant soybeans in Iowa, and later blocked a ship containing genetically engineered soybeans from leaving Cargill’s grain facility on the Mississippi River, outside of New Orleans.2 European activists fought to block imports of GMO corn and soybeans from the U.S., uprooted experimental plots of engineered crop varieties in broad daylight, and would soon succeed in their push for labeling requirements for products of genetic engineering throughout the European Union. Monsanto, which was already the most aggressive promoter of GMO agriculture on both sides of the Atlantic, fought back with as much hype and political clout as they could muster. -

Signature Redacted
The Endogeneity of Science: The Relationship of University Research to Industry and Innovation by Eunhee Sohn M.S. in Business Administration, Seoul National University, 2009 B.A. in Business Administration, Seoul National University, 2007 Submitted to the Sloan School of Management in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at the MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY September 2015 Massachusetts Institute of Technology 2015. All rights reserved. A uthor .............. Signature redacted . Sloan School of Management Aug 9, 2015 Certified by........Signature redacted......... Scott Stern David Sarnoff Professor of Management Thesis Supervisor Signature redacted A ccepted by ........................................................... Catherine Tucker MASSACHUSETTS INST1TUTE Professor of Marketing OF TECHN1OGY Chair, MIT Sloan School of Management PhD Program JAN 26 2016 LIBRARIES ARCHKVES Dissertation Committee Members Scott Stern David Sarnoff Professor of Management of Technology Chair of the Technological Innovation, Entrepreneurship, and Strategic Management Group MIT Sloan School of Management Christian Catalini Fred Kayne (1960) Career Development Professor of Entrepreneurship Assistant Professor of Technological Innovation, Entrepreneurship and Strategic Management MIT Sloan School of Management Matt Marx Mitsui Career Development Professor Associate Professor of Technological Innovation, Entrepreneurship, and Strategic Management MIT Sloan School of Management James M. Utterback David J. McGrath jr (1959) Professor of Management and Innovation Professor of Engineering Systems 2 The Endogeneity of Science: The Relationship of University Research to Industry and Innovation by Eunhee Sohn Submitted to the Sloan School of Management on Aug 9, 2015, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Abstract This dissertation examines how the rate and direction of scientific science is endoge- nous to the institutional, technological and economic environment.