Flamenco2.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rhythmic Foundation and Accompaniment
Introduction To Flamenco: Rhythmic Foundation and Accompaniment by "Flamenco Chuck" Keyser P.O. Box 1292 Santa Barbara, CA 93102 [email protected] http://users.aol.com/BuleriaChk/private/flamenco.html © Charles H. Keyser, Jr. 1993 (Painting by Rowan Hughes) Flamenco Philosophy IA My own view of Flamenco is that it is an artistic expression of an intense awareness of the existential human condition. It is an effort to come to terms with the concept that we are all "strangers and afraid, in a world we never made"; that there is probably no higher being, and that even if there is he/she (or it) is irrelevant to the human condition in the final analysis. The truth in Flamenco is that life must be lived and death must be faced on an individual basis; that it is the fundamental responsibility of each man and woman to come to terms with their own alienation with courage, dignity and humor, and to support others in their efforts. It is an excruciatingly honest art form. For flamencos it is this ever-present consciousness of death that gives life itself its meaning; not only as in the tragedy of a child's death from hunger in a far-off land or a senseless drive-by shooting in a big city, but even more fundamentally in death as a consequence of life itself, and the value that must be placed on life at each moment and on each human being at each point in their journey through it. And it is the intensity of this awareness that gave the Gypsy artists their power of expression. -

Crying Across the Ocean: Considering the Origins of Farruca in Argentina Julie Galle Baggenstoss March 22, 2014 the Flamenco
Crying Across the Ocean: Considering the Origins of Farruca in Argentina Julie Galle Baggenstoss March 22, 2014 The flamenco song form farruca is popularly said to be of Celtic origin, with links to cultural traditions in the northern Spanish regions of Galicia and Asturias. However, a closer look at the song’s traits and its development points to another region of origin: Argentina. The theory is supported by an analysis of the song and its interpreters, as well as Spanish society at the time that the song was invented. Various authors agree that the song’s traditional lyrics, shown in Table 1, exhibit the most obvious evidence of the song’s Celtic origin. While the author of the lyrics is not known, the word choice gives some clues about the person who wrote them. The lyrics include the words farruco and a farruca, commonly used outside of Galicia to refer to a person who is from that region of Spain. The use of the word farruco/a indicates that the author was not in Galicia at the time the song was written. Letra tradicional de farruca Una Farruca en Galicia amargamente lloraba porque a la farruca se le había muerto el Farruco que la gaita le tocaba Table 1: Farruca song lyrics Sources say the poetry likely expresses nostalgia for Galicia more than the perspective of a person in Galicia (Ortiz). A large wave of Spanish immigrants settled in what is now called the Southern Cone of South America, including Argentina and Uruguay, during the late 19th century, when the flamenco song farruca was first documented as a sung form of flamenco. -

Baile Flamenco: Observación Y Análisis Del Taranto En Los Ámbitos Profesional Y Académico
UNIVERSIDAD DE MURCIA DEPARTAMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE Baile Flamenco: Observación y Análisis del Taranto en los Ámbitos Profesional y Académico. Reflexión Metodológica. Dª. Estefanía Brao Martín 2014 UNIVERSIDAD DE MURCIA DEPARTAMENTO ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE Facultad de Ciencias del Deporte Baile flamenco: Observación y análisis del Taranto en los ámbitos profesional y académico. Reflexión Metodológica. Tesis doctoral para optar al grado de Doctor por: Estefanía Brao Martín Director: Dr. Arturo Díaz Suárez Murcia 2014 D. ARTURO DÍAZ SUÁREZ, PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD DEL AREA DE DIDACTICA DE LA EXPRESION CORPORAL EN EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE. AUTORIZA La presentación de la Tesis Doctoral titulada “Baile Flamenco. Observación y Análisis del Taranto en los ámbitos Profesional y Académico. Reflexión Metodológica, realizada por Dª Estefanía Brao Martín, bajo mi inmediata dirección y supervisión, y que presenta para la obtención del grado de Doctora por la Universidad de Murcia. En Murcia, a 21 de mayo de 2014 A mi hija, Iriel López Brao. Eres mi vida, mi corazón y el motor de mi existencia. AGRADECIMIENTOS Como la canción de inspiración folklórica chilena de la cantautora Violeta Parra, doy gracias a la vida que me ha dado tanto. He tenido la suerte a lo largo de los años de elaboración de esta tesis, de saltar muchos obstáculos que me han hecho ver las cosas desde otro punto de vista, siendo consciente en ocasiones de que podía perder a la persona que siempre ha estado a mi lado, sufriendo conmigo y disfrutando de mis éxitos, a pesar de la enfermedad, mi madre. -

Paco Peña & Eliot Fisk
NI2515 NI2583 Paco Peña & Eliot Fisk in duo recital NI5288 NI5196 8 NI 5914 NI 5914 1 , one of the greatest geniuses in the history of music, was also an important figure in the movement to resurrect Bach’s music, conducting the first full performance of the in the 19th century. Among his own innumerable masterpieces are dozens of short or “Songs without Words” for solo piano. As all flamenco instrumental music is in a sense a song without words, I thought it would be fun to let Paco play the tune in this (the first of a set of 6 dedicated to Clara Schumann). Like Falla delved deeply into Spanish folklore for compositional Paco Peña & Eliot Fisk inspiration. His large and varied catalogue of guitar music includes important works for guitar and orchestra (including of course the famous ) and numer- in duo recital ous works for solo guitar. The present is the first movement of his 3 movement work for 2 guitars entitled . The is one of the deepest and oldest flamenco forms, almost the basic blues of flamenco. At the end of this Soleares we introduce just a hint of the . The is a flamenco form so tragic that legend has it that it brings bad luck. To this day people will leave a room where the petenera is being played to avoid ill fortune. Just to make sure, we follow it here with the buoyant one of several forms that returned to Spain from the Americas to be incorporated into flamenco as the so called We conclude with a version for two guitars of Tárrega’s famous (“Memories of the Alhambra”) probably the most famous single piece in the classical guitar repertoire, an homage to the ineffable Moorish palace of the Recorded by Nimbus at Wyastone Leys, Monmouth, UK which gives such multi- hued magic to the Andalusian city of Granada. -

Téléphone: (0034) 91 5427251 - Nous Exportons Le Flamenco Au Monde Entier
- momentos cumbre (los grandes maestros del arte flamenco) Téléphone: (0034) 91 5427251 - Nous exportons le Flamenco au monde entier. - Chansons: Disco 1 1. Tiene el color cetrino - El Turronero (Bulerias) 2. Nunco yo había pensao - Antonio Mairena (Seguiriyas jerezanas) 3. Alegrías de Cádiz - Rancapino 4. Soleares de la serneta de Utrera - Fernanda de Utrera 5. Entre Valverde y Huelva - Camarón de la Isla (Fandangos) 6. Cantiñas de Utrera - Bambino (Farruca-rumba) 7. Fiesta utrerana - Bernarda de Utrera 8. De Sanlúcar a Cádiz - Sordera de Jeréz (Bulerías por soleá) 9. Jaleos gitanos - Juan Cantero 10. Homenaje a Jerez - Rafael Romero (Caña) 11. A mis amigos - Juan Talega (Martinete) 12. Casa montero - La Piriñaca (Bulería) 13. Te ví en un llano - Agujeta de Jeréz (Bulería por soleá) 14. Por Dios, que me den la espuela - Agujeta del Viejo (Tarantos de Manuel Torre) 15. Quemarme mi ropa - Antonio Agujeta (Seguiriyas) 16. Ábreme la puerta, peña - El Chaqueta (Tangos) 17. Recuerdo a la Moreno - Manolo Caracol (Bulería por soleá de María la Moreno) 18. Y de cazalla aguardiente - Beni de Cádiz 19. En el mercado - "El Moro" (Miguel el Rubio-Fernándo Gálvez y Adela La Chaqueta) Pregón Festero DISCO 2 1. Aunque es de noche - Enrique Morente (Tangos) 2. Ojos verdes - Porrina de Badajoz (Canción por bulerías) 3. Llora una cartagenera - Juanito Varea (Cartagenera) 4. Aunque murmure la gente - El Chocolate (Seguiriyas) 5. No la pintan los pintores - Pepe Pinto (Fandangos) 6. Trigo limpio - Emilio "El Moro"(Parodia) 7. En los pueblos de mi Andalucía - Niña de la Puebla (Campanilleros) 8. Una farruca en Galicia - Jacinto Almadén (Farruca) 9. -

Divergence and Convergence in Spanish Classical and Flamenco Guitar Traditions (1850- 2016): a Dissertation Comprising 2 CD Recital Recordings and Exegesis
Divergence and Convergence in Spanish Classical and Flamenco Guitar Traditions (1850- 2016): A Dissertation Comprising 2 CD Recital Recordings and Exegesis Aloysius Leeson B.Mus. (Hons) 2013 Submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Master of Philosophy Elder Conservatorium of Music Faculty of Arts The University of Adelaide August 2016 i Table of Contents Abstract .................................................................................... iv Declaration ................................................................................ v Acknowledgements .................................................................... vi List of Figures .......................................................................... vii List of Tables .......................................................................... viii Chapter 1: Introduction ............................................................... 1 1.1 Overview of classical and flamenco guitar traditions .....................................3 1.2 Literature review ............................................................................................5 Chapter 2: Historical Background ................................................ 9 2.1 1850–1900: A complex of guitar traditions ...................................................9 2.2 1900–1950: Bifurcation ................................................................................10 2.3 1950–1980: Cross-pollination ......................................................................11 2.4 1980–2016: -

Tradition and Innovation at Forty
Ensemble Español: Tradition and Innovation At Forty Jun 20, 2016 | By Lynn Colburn Shapiro Spanish dance, unlike its counterparts in other concert dance genres, is like fine wine that only improves with age. At forty, Ensemble Español proves the point. Flamenco, Spain’s most distinctive dance form, requires ripening and experience of its dancers far beyond proficient execution to cultivate its demanding depth of expression and technical mastery. Its most legendary performers are noted for their longevity, giving their best well into their sixties and even seventies. (Iconic Flamenco dancer José Greco, father of frequent Ensemble Español guest artist Carmela Greco, performed until the age of seventy-seven.) Happily, in an age that worships the cult of youth, Ensemble Español’s “Flamenco Passion” enthralled cheering audiences with a fitting demonstration of that maturity in celebration of the company’s fortieth anniversary season this past weekend at the North Shore Center for the Performing Arts. Beyond the flash and panache of technical lightning bolts, the subtle language of Flamenco capitalizes on the inner workings of the human psyche, its currency being the minute alterations of alignment in the upper spine, and its radiating energy in mesmerizing articulations of the head, arms, and hands. All the while the audible engine of the feet stokes the fire of passion in the upper body’s furnace, building to a boiling point of musical excitement and rhythmic complexity. High drama in a tightly-contained spatial universe. Maturity in both programming and performance was in abundant evidence, with a vibrant mix of Spanish classical, folkloric, and Flamenco traditions, and a world premiere that entwined more contemporary choreographic innovations with those traditions. -

The Flamenco Key – Phrygian Mode, Andalucian Cadence, and Cambios John Moore
The Flamenco Key – Phrygian Mode, Andalucian Cadence, and Cambios John Moore While several flamenco forms, such as those in the cantiñas family, are in a familiar major key, with a common three-chord accompaniment, the most characteristic forms – e.g. soleares, bulerías, and tangos – are in what is sometimes called the ‘flamenco key’ or the Phrygian mode.1 Here we will explore the structure of three common flamenco key forms. Aside from a similar key, these forms make use of the Andalucian cadence and often include a “cambio” in the penultimate line. The Flamenco key and the Andalucian cadence The flamenco key is based on the Phrygian mode. This later is a particular type of scale – For example, the Phrygian mode based on E involves all the white keys on the piano starting and ending in E. Here it is, played on the guitar: (1) Phrygian mode (E – por arriba) a. E F G A B C D E b. Alternating chords: E – F – E Note the small space between E and F (a half-step) – this helps give the key its distinctive, vaguely Middle Eastern character. Indeed the chords used to accompany Phrygian melodies often alternate between a basic E chord and the neighboring F chord, as illustrated in (1b) The example in (1) assumes the guitar is playing in E (por arriba); the Phrygian mode can be based on other keys – most common (in fact, more common than E) is A Phrygian, with a base chord of A alternating with B-flat (por medio): (2) Phrygian mode (A – por medio) a. -

Dossier Farruca.Indd
Farruca Letra: Camilo Valenzuela Música: Julián Santos La Sangre de los mortales ya no es roja que es morena como la sangre gitana como la noche serena. Ya no adoramos al sol cual nuestros padres hicieran es nuestra diosa la luna y su corte las estrellas. Farruca es sólo una gota de aquella sangre morena que el puñal de un sentimiento hizo brotar de una idea. ¡Y sois vosotras señoras! ¡Y sois vosotras doncellas! esa luz que en vuestros ojos adivino siempre bella, esa mirada inocente suave, romántica, tierna, esa pupila encendida pidiendo locas tristezas hizo brotar de un suspiro esa Farruca morena Farruca, Farruca llora, tiembla, sonríe y sueña ¡Farruca de son gitano! ¡Quiero enseñaros las perlas! de las canciones de España para que os miréis en ellas Farruca llora, tiembla, sonríe y sueña Camilo de Valenzuela y García de Polavieja. Escritor y pintor, aunque Letra nacido en Madrid vivió , toda su vida en Sevilla. Estudió Ciencias Quí- Camilo Valenzuela micas aunque nunca llegó a ejercer. Proveniente de una familia aristó- crata y nieto del general Polavieja, en 1934 traslada su residencia jun- to a su hermano Joaquín a Jumilla donde gestionan una compañía de concesiones de aguas. Es allí donde conoce a Julián Santos y ambos escriben la opereta “Farruca, ” una especie de zarzuela fl amenca que se estrenará en abril de 1953 con un gran éxito. A principio de los años 40 se traslada a Sevilla, donde se dedica a sus negocios y a escribir poesía, publicando un libro de poemas titulado “El hijo a su madre muerta”. -
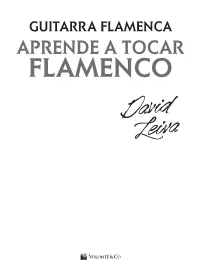
APRENDE a TOCAR FLAMENCO Dedicado a Mis Hijos Marc Y Aina
Guitarra Flamenca APRENDE A TOCAR FLAMENCO Dedicado a mis hijos Marc y Aina CD: Producción en “Leiva Studi” MP3 guitarra + percusión Agradecimientos: A Institut Flamenco de Barcelona por dejar sus instalaciones para desarrollar el libro. www.institutflamenco.com Al Taller de Músics por su asesoramiento en el proyecto. www.tallerdemusics.com Fotografía: Teresa Sala y Taller de Músics Todas las composiciones y textos son de autoría de David Leiva Foto de portada: Flamencolive - RGB © 2018 Volontè & Co. s.r.l. - Milano All rights reserved No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro y otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright. All rights reserved. ÍNDICE INTRODUCCIÓN . 5 BIOGRAFÍA . 6 CONSEJOS DE ESTUDIO . 7 LENGUAJE MUSICAL Y ARMONÍA . 8 RELOJ FLAMENCO . 12 GRÁFICO DE LAS NOTAS EN EL DIAPASÓN DE LA GUITARRA . 13 Afinación Y partes DE la guitarra . 14 POSICIÓN DE LA MANO DERECHA E IZQUIERDA . 16 ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS UTILIZADOS . 17 TÉCNICA PARA MANO DERECHA Rueda DE acordes . 19 Pulgar . 20 Notas simultáneas . 21 Arpegio . 21 Trémolo . 23 Picado . 24 AlzapÚA . 26 RASGUEO . 27 los Estilos SOLEÁ . 30 SOLEÁ POR BULERÍAS . 36 SIGUIRIYA . 42 SERRANA . 48 ALEGRÍAS . 54 FANDANGOS . 60 BULERÍAS . 66 VERDIALES . 72 GUAJIRA . 78 SEVILLANAS . 84 TIENTOS . 88 TANGOS . 94 RUMBA . 100 TARANTO . 106 FARRUCA . 112 GRANAINA . 118 MALAGUEÑA . 123 los estudios ESTUDIO 1 . 131 ESTUDIO 2 . 134 ESTUDIO 3 . 136 GLOSARIO . 138 3 GuIa DE CD 1 SOLEÁ 1 . -

Discovering Flamenco Metric Matrices Through a Pulse- Level Analysis
Discovering Flamenco Metric Matrices through a Pulse- Level Analysis Bernat Jiménez de Cisneros Puig NTIL recent times, theoretical analyses devoted to flamenco music were scarce, and even U these have tended to consist of publications that never obtained widespread distribution and recognition (Rossy 1966; Donnier 1987). Traditionally, classifications of flamenco repertoire have been based on different types of non-musical criteria, lacking a holistic musicological consideration and paying little or no attention to core concepts of flamenco such as metric formula, harmonic ostinato, melodic contour, poetic unfolding, or formal structure.1 It is true that flamenco performers themselves had seldom used musical analysis in their own discourse—at least not in the way analysis is understood in Western music of written transmission. Most likely, both the rule of oral tradition and the image of flamenco as an improvised, even anarchic art may have led to this shortage of analyses. In fact, among flamenco professionals and aficionados, the belief that explicit musical analysis was something foreign, even inappropriate, has persisted for decades due to the common conviction that flamenco music was primarily a vehicle for the performer’s emotions. At the same time, the lack of a musicological approach was probably exacerbated by an external perception of flamenco as a marginal folk art, an expression of illiterate musicians unworthy of analysis along the same parameters as “cultured” music. However, in the last decade we have witnessed the emergence of important new studies of flamenco, with musicological approaches often based on the analysis of historical recordings or score music from the pre-phonographic era (Fernández 2004; Sanlúcar 2005; Manuel 2006; Ojesto 2008; Hurtado Torres and Hurtado Torres 2009; Blasco García 2012; Castro 2014; Jiménez de Cisneros 2015b). -

Compañia Flamenca José Porcel Zellerbach Hall Gypsy Fire
CAL PERFORMANCES PRESENTS PROGRAM Saturday, November 19, 2011, 8pm Compañia Flamenca José Porcel Zellerbach Hall Gypsy Fire ith this new production, I wish to present the purest and oldest parts of flamenco from Compañia Flamenca José Porcel WAndalusia by revisiting the most famous styles of this dance form. Preserving the style and form of traditional flamenco, and the customs and experiences of the Andalusian people is my goal. José Porcel, Artistic Director Enjoy our wonderful dancers, musicians and vocal soloists performing without any added effects— only the pace, music, song and dance of the gypsy (roma) art form. José Porcel PROGRAM Profound Dance (seguiriya) The Company The seguiriya, along with the toná and the soleá, is one of the three fundamental elements of fla- menco—or, to be exact, one of the Andalusian-gypsy styles. The connection between the dancers and musicians is apparent in this deeply emotional yet demanding work. The lyrics are of sadness and reflect people’s tragedy, suffering, pain and distress. The Tribute José Porcel Dressed with a short gypsy (roma) suit and Andalusian-gypsy hat, José Porcel shares his interpre- tation of flamenco with this strong, powerful dance. Expressing great emotion and a virile style, this piece lets the audience share the intimate connection with Mr. Porcel and the traditions of the gypsies. A Pinch (farruca) The Dancers The farruca is a spectacular dance with guitar solo which originates from the folkloric influences imported by the gypsy (roma) people of Galicia, Asturias and Andalusia. Three different person- alities. Three different styles. Three different dancers with different energies creating a single line Jesus Villans of expression.