Alejandro Bustillo: De La Hélade a La Pampa”
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Boletin N° 09/2018
BOLETIN N° 09/2018 INFORMACIÓN INTERNA DEL ORGANISMO Informe sobre la reunión del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales El Sr. Vocal de la Comisión Nacional de Monumentos, Arq. Carlos Moreno, informó sobre su actuación en el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales en la reunión destinada a tratar el Proyecto de Ley de modificación del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posibilitará la colocación de una reja divisoria en la Plaza de Mayo (actualmente instalada). Al respecto, el Arq. Moreno hizo saber que dejó asentada la oposición, oportunamente formulada por esta Comisión de Monumentos, a la instalación de este tipo de elementos, por considerar que los mismos significan un avance de la Casa de Gobierno sobre un espacio público de altísimo valor patrimonial, cuyo uso común no debe limitarse, ni transformar parte de la Plaza en parte de la Casa de Gobierno. El Cuerpo Colegiado acordó apoyar por unanimidad la opinión del Arq. Moreno sobre el particular. Nueva Asesora Honoraria en Catamarca La Arq. María Natalia Aibar, fue designada Asesora Honoraria de la Comisión Nacional de Monumentos, en orden a su conocimiento y pertenencia a los valores patrimoniales de la Provincia de Catamarca. ASESORAMIENTO TÉCNICO Ciudad Autónoma de Buenos Aires Manzana de las Luces En la reunión de Comité Ejecutivo del 31-10, por su parte, el Cuerpo Colegiado analizó la propuesta de instalación de nuevos puestos de trabajo de la Secretaria de Gobierno de Cultura, en el Primer Piso de la Manzana de las Luces. Con el asesoramiento del Asesor Ing. Pablo Diéguez en cuanto a la verificación estructural, y con el seguimiento de la Comisión Nacional de Monumentos en cuanto al cuidado de los valores patrimoniales del histórico edificio, se dio por aprobada la propuesta. -

Buschiazzo” Facultad De Arquitectura, Diseño Y Urbanismo Universidad De Buenos Aires
CUADERNOS DE HISTORIA IAA N°6 PROTAGONISTAS DE LA ARQUITECTURA ARGENTINA Segunda etapa Abril de 1995 Boletín del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo” Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo Universidad de Buenos Aires Director: Alberto S. J. De Paula Director Adjunto: Jorge Ramos Secretaria General: Sonia Berjman Bibliotecaria: Ana María Lang Bedel: Rubén Ricci Inve sti gadores: Fernando Aliata, Anahí Ballent, Ana María Bóscolo, Alberto Boselli, Alicia Cahn, Horacio Cuide, Alejandro Crispiani, Graciela Favelukes, Roberto Fernández, María Rosa Gamondés, Celia Guevara, Rodolfo Giunta, Adrián Gorelik, Margarita Gutman, Jorge Francisco Liernur, María Isabel de Larrañaga, Pablo López Coda, María Marta Lupano, Alicia Novick, Horacio J. Pando, Beatriz Patti, Graciela Raponi, Vicente Rodríguez Villamil, Daniel Schávelzon, Graciela Silvestri, Gastón Verdicchio. Becarios: Ricardo González, José Eduardo Grassi, Verónica Paiva, Claudia Shmidt. Té cn i co s : Clara Hendlin. As i s te n tes de investigación: Roberto Baranni Montes, Roxana Di Bello. Planoteca: Patricia Méndez. Editor de Anales: Alberto Petrina. Ed i c i ó n : Alicia Novick y Jorge Ramos. IAA Producción: Virginia Baroni y María Antonia Kaul. CEADIG Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires La reproducción de textos aquí publicados está autorizada citando esta fuente. Las viñetas son reproducciones fotográficas de Tratados originales realizadas por Armando Salas Portugal y publicadas en: Ernesto de la Torre Villar, La Arquitectura y sus Libros, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1978. Los fondos necesarios para los materiales de impresión, fueron gestionados por el Secretario de la SICYT, Arq. Horacio Pando. -

¿Transparencia O Esplendor? Perret, Bustillo Y Álvarez: El Espectáculo De La Modernidad En La Arquitectura De Estado En Argentina
REGISTROS, ISSN 2250-8112, Vol. 14 (2) julio-diciembre 2018: 148-171 ¿Transparencia o esplendor? Perret, Bustillo y Álvarez: el espectáculo de la modernidad en la arquitectura de Estado en Argentina Transparency or splendor? Perret, Bustillo and Álvarez: the spectacle of modernity in State architecture in Argentina Claudia Shmidt Universidad Torcuato Di Tella, Argentina Abstract Resumen A museum, a hotel-casino, a bank, an exhibition Un museo, un hotel-casino, un banco, un pavilion, a theater or a ventilation tower, all State pabellón de exposiciones, un teatro o una torre de architecture: what could they have in common? ventilación, todas arquitecturas de Estado: ¿qué It is a set of works whose civic character was podrían tener en común? Se trata de un conjunto in the core of the public commission. Both de obras cuyo carácter cívico se encontraba en las Alejandro Bustillo and Mario Roberto Álvarez bases del encargo público. Tanto Alejandro Bustillo and their associates (all followers of Auguste como Mario Roberto Álvarez y sus asociados Perret from diverse points of view) understood, (todos seguidores del belga Auguste Perret in different ways, that a show of modernity had desde puntos de vista diferentes) comprendieron, to be offered. The problem of the representation de modos diversos, que había que ofrecer un of state architectures supposes a tension between espectáculo de modernidad. El problema de la the search for a national and modern character. representación de las arquitecturas de Estado Excluding each other or merged, these characters supone una tensión entre la búsqueda de un are accentuated in certain programs and political carácter nacional y moderno. -

Alejandro Bustilo E O Estilo Bariloche Alejandro
ALEJANDRO BUSTILLO E O ESTILO BARILOCHE ALEJANDRO BUSTILLO AND THE BARILOCHE STYLE Martha Levisman de Clusellas Tradução português-inglês: Cláudia Costa Cabral TEXTO 14 ARQ 1 36 1 O Hotel Llao Llao após sua reconsutração. 1 The Llao Llao Hotel after its reconstruction. ARQ São Carlos de Bariloche, localizado no sul da região San Carlos de Bariloche, located in the southern Pa- do lago da Patagônia na província de Rio Negro, era tagonia lake region in the province of Río Negro, was TEXTO 14 originalmente habitada pelos Pehuenches, Tehuelches e originally inhabited by the Pehuenches, Tehuelches, and Pogyas (os patagônios do Norte) quando a área era co- Pogyas (the Patagones from the North) when the area was nhecida como Araucania. known as Araucania. No fim do século dezesseis, antes da chegada dos By the end of the sixteenth century, before the first mis- primeiros missionários, o Lago Nahuel Huapí (Lago dos sionaries arrived, Lake Nahuel Huapí (Lake of the tigers) tigres) era usado como meio de comunicação com povoa- was being used as a mean of communication with indige- ções indígenas do Pacífico. nous populations from the Pacific. A rota para Bariloche merece ser chamada legendária The route to Bariloche deserves to be called legendary devido ao mistério em torno dela. Depois de usada pelos because of the mystery surrounding it. After use by the conquistadores espanhóis, sua localização foi esquecida, Spanish Conquistadors, its location was forgotten, to be até ser redescoberta pelo Padre Guillelmo no início do rediscovered by Father Guillelmo at the beginning of the século dezoito. À medida que o tempo passava e novas eighteenth century. -

(S-0276/08) /Buenos Aires, 6 De Marzo D
Senado de la Nación Secretaría Parlamentaria Dirección Publicaciones VERSION PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA VEZ CONFRONTADO CON EL ORIGINAL IMPRESO (S-0276/08) /Buenos Aires, 6 de Marzo de 2008.- Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación ING. Julio Cleto COBOS. S. / D. De mi consideración: Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de solicitar la reproducción del Proyecto de Ley de mi autoría S-2377/06, “Declarando bien de interés histórico cultural los fondos documentales de arquitectura de Alejandro Bustillo”. Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente. Sonia Escudero.- PROYECTO DE LEY El Senado y la Cámara de Diputados... Artículo 1°.- Declárense bien de interés histórico-cultural nacional los fondos documentales de arquitectura de Alejandro Bustillo, actualmente bajo custodia de la asociación sin fines de lucro "Archivos de Arquitectura Contemporánea" (ARCA), en virtud de la importancia histórica y al valor cultural que poseen. Artículo 2°.- Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones y procedimientos establecidos en las leyes 12.665; 24.252 y su decreto reglamentario, notificando a las partes interesadas los alcances y contenidos de las disposiciones vigentes y las responsabilidades previstas en las mismas. Artículo 3º.- Regístrense como bien cultural de la nación los fondos documentales de arquitectura identificados en el artículo 1° de esta ley, conforme lo dispone la Ley 25.197. Artículo 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. Sonia Escudero. – FUNDAMENTOS Señor Presidente: Este proyecto surge como necesidad imperiosa de preservar material sumamente valioso que cualquier país del mundo estaría orgulloso de poseer y que aquí, hasta recientemente, se ha encontrado en condiciones próximas al deterioro, y que hoy sobrevive sólo gracias a la voluntad e interés desinteresado de particulares. -

Artelogie, 10 | 2017 Estilo Austral: Paisaje, Arquitectura Y Regionalismo Nacionalizador En El Par
Artelogie Recherche sur les arts, le patrimoine et la littérature de l'Amérique latine 10 | 2017 Après le paysage : l’art, l’inscription et la représentation de la nature en Amérique latine aujourd’hui Estilo austral: paisaje, arquitectura y regionalismo nacionalizador en el Parque Nacional Nahuel Huapi (1934-1943) Jens Andermann Edición electrónica URL: http://journals.openedition.org/artelogie/834 DOI: 10.4000/artelogie.834 ISSN: 2115-6395 Editor Association ESCAL Referencia electrónica Jens Andermann, « Estilo austral: paisaje, arquitectura y regionalismo nacionalizador en el Parque Nacional Nahuel Huapi (1934-1943) », Artelogie [En línea], 10 | 2017, Publicado el 05 abril 2017, consultado el 10 diciembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/artelogie/834 ; DOI : https:// doi.org/10.4000/artelogie.834 Este documento fue generado automáticamente el 10 diciembre 2020. Association ESCAL Estilo austral: paisaje, arquitectura y regionalismo nacionalizador en el Par... 1 Estilo austral: paisaje, arquitectura y regionalismo nacionalizador en el Parque Nacional Nahuel Huapi (1934-1943) Jens Andermann Estilo austral: paisaje, arquitectura y regionalismo nacionalizador en el Parque Nacional Nahuel Huapi (1934-1943) 1 De regreso de un viaje a las cordilleras patagónicas donde, a instancias del director del recientemente inaugurado Parque Nacional Nahuel Huapi, Exequiel Bustillo, había estado inspeccionando sitios y vistas para el proyecto, finalmente frustrado, de un libro-ensayo sobre el paisaje patagónico que iba a ser ilustrado con imágenes de la fotógrafa germano- francesa Gisèle Freund,1 Victoria Ocampo comentaba con entusiasmo las flamantes instalaciones del Hotel Llao Llao, diseñado por Alejandro Bustillo –hermano de Exequiel– quien ya había firmado en 1928 el proyecto de la propia casa de Ocampo en Palermo Chico. -
Artelogie, 10 | 2017 Estilo Austral: Paisaje, Arquitectura Y Regionalismo Nacionalizador En El Par
Zurich Open Repository and Archive University of Zurich Main Library Strickhofstrasse 39 CH-8057 Zurich www.zora.uzh.ch Year: 2017 Estilo austral: paisaje, arquitectura y regionalismo nacionalizador en el Parque Nacional Nahuel Huapi (1934-1943) Andermann, Jens Abstract: Los años 1930 y 1940 marcaron la emergencia, en la arquitectura latinoamericana, de nuevos idiomas de modernidad nacionalista que al mismo tiempo buscaban reivindicar patrimonios históricos, arqueólogicos y ecológicos hasta entonces marginados por la emulación de modelos europeos. Pero la incorporación de repertorios y saberes subalternizados no necesariamente iba acompañada de una vocación de cambio sociopolítico o de consideración hacia el entorno no-humano y su preservación en un contexto de avance tecnológico extractivo. Los Parques Nacionales creados en la Argentina de la ‘Década Infame’ y su arquitectura hotelera y turística son un caso ejemplar, por el contrario, de un ‘paisajismo neo-colonial’ que transformaba en trofeos decorativos para el turismo las referencias a elementos culturales y ecológicos que esta misma avanzada estatal estaba ayudando activamente a eliminar. Este trabajo estudia la obra arquitectónica de Parques Nacionales, en particular el edificio emblemático de la época, el hotel Llao Llao, a partir del análisis del discurso formal que esta arquitectura construía para proyectar (y así, transformar) al ‘paisaje’ de la Patagonia. DOI: https://doi.org/10.4000/artelogie.834 Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich ZORA URL: https://doi.org/10.5167/uzh-144324 Journal Article Published Version The following work is licensed under a Publisher License. Originally published at: Andermann, Jens (2017). Estilo austral: paisaje, arquitectura y regionalismo nacionalizador en el Parque Nacional Nahuel Huapi (1934-1943). -

Patrimonio Arquitectónico Moderno En La Región Noba -Noroeste De La Provincia De Buenos Aires
IX JORNADA “TECNICAS DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO” - 2010 PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO MODERNO EN LA REGIÓN NOBA -NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES- Carrizo S. C. CONICET, CEUR – UNNOBA, IPPDS Resumen Introducción 1. Modernización precedente 1.1 …en las estancias 1.2 … y a través del ferrocarril 2. Estados y organizaciones para la modernidad 2.1 La obra de Francisco Salamone 2.2 Las estaciones del ACA 3. Maestros de arquitectura moderna 3.1 Mario Roberto Alvarez 3.2 Eduardo Sacriste 3.3 Amancio Williams Reflexiones finales RESUMEN Este trabajo referido a la arquitectura moderna en el Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, surge de una investigación que aspira a reconocer y hacer conocer obras de la región, como primer paso hacia su valorización. La tarea se revela grande por la inmensidad del espacio a estudiar y difícil por la diversidad de obras y de condiciones de accesibilidad a los edificios o a la documentación correspondiente. Sin embargo el desafío que esto plantea resulta tanto más interesante por la ausencia de estudios que hayan abarcado el conjunto de esta región. En este contexto se partió de identificar obras publicadas cuya ubicación correspondiera a localidades de la región, ya sea en revistas periódicas, en estudios temáti- cos o en libros dedicados a arquitectos o estudios de arquitectura. Una segunda instancia del trabajo consistió en realizar trabajos de campo, consultando registros de obras, entrevis- tando profesionales de la arquitectura y visitando obras. Este trabajo dista de ser concluyen- te porque se trata de la fase exploratoria de una investigación a precisar y profundizar. -

(S-2446/18) PROYECTO DE LEY El Senado Y Cámara De Diputados,… Artículo 1.- Declárese Monumento Histórico Nacional a Las Ob
“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” (S-2446/18) PROYECTO DE LEY El Senado y Cámara de Diputados,… Artículo 1.- Declárese Monumento Histórico Nacional a las obras arquitectónicas del arquitecto Alejandro Bustillo, detalladas en el Anexo I que forma parte de la presente Ley. Artículo 2.- Declárese Bien de Interés Arquitectónico Nacional a las obras arquitectónicas del arquitecto Alejandro Bustillo, detalladas en el Anexo II que forma parte de la presente Ley. Artículo 3.- Declárese Bien de Interés Artístico Nacional a las obras arquitectónicas del arquitecto Alejandro Bustillo, detalladas en el Anexo III que forma parte de la presente Ley. Artículo 4.- Declárese Paisaje Cultural Nacional a las obras arquitectónicas del arquitecto Alejandro Bustillo, detalladas en el Anexo IV que forma parte de la presente Ley. Artículo 5.- La Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos instrumentará todo lo atinente al cumplimiento de la presente ley y realizará el estudio, relevamiento, individualización y clasificación de bienes, dictando las regulaciones y tomando las medidas pertinentes a efectos de su custodia y/o conservación. Artículo 6.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. Federico Pinedo.- Guillermo J. Pereyra.- Esteban J. Bullrich.- ANEXO I MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL - Museo Nacional de Bellas Artes, Avenida del Libertador 1473, CABA. - Casa particular Familia Tornquist. Rufino de Elizalde 2830, Actual Embajada de Bélgica, CABA. - Casa particular María R. Devoto y Ricardo Green. Avenida Alvear 1711, CABA. Actual Casa de Las Academias. - Capilla San Eduardo, Avenida Ezequiel Bustillo km. 25, San Carlos de Bariloche, Provincia de Rio Negro. “2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” - Hotel Llao Llao, Avenida Ezequiel bustillo km. -
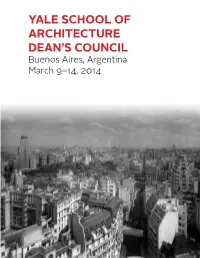
Yale School of Architecture Dean's Council
YALE SCHOOL OF ARCHITECTURE DEAN’S COUNCIL Buenos Aires, Argentina March 9–14, 2014 INTRODUCTION Buenos Aires, the heritage of a universal periphery “I suspect that the birth of Buenos Aires is just a story; I deem her to be as eternal as water and air”. Jorge Luis Borges The Mythical Foundation of Buenos Aires, 1929 Borges’s allusion to the eternal nature of Buenos Aires and his doubts about the origin of the city, are a fne refection of its timeless identity. Buenos Aires is surrounded by a minimalist geography of water and land which strengthens the role of architecture as the only multi-form and exuberant physical variable, thus transforming it into a natural rather than cultural heritage. The world of Buenos Aires’ buildings is made up of leftovers of historical layers, either juxtaposed or superimposed. The concentrated, four hundred-year-old physical universe of Buenos Aires is like an architectural library of Babel or a labyrinth of styles representative of the Western World. It is forever a collage of historical and geographic variables, decanted from various cultural world centers and innumerable peripheries. 2 What remains today of the original “Big Village” are parts of the strict foundational grid and the noblest Andalusian-infuenced pieces that chronologically followed a mud and straw town. The last corner of the Spanish Empire—an impossible port called Trinidad and a wayward city called Buenos Aires—arose from an ambiguous tradition that received the contribution of diverse civilian and religious communities. When the baroque movement took over the continent and fourished into a Hispanic-indigenous fusion of cultures, the city was able to abstain from excesses. -

(S-3627/17) PROYECTO DE DECLARACION El Senado De La Nación DECLARA Su Adhesión a La Conmemoración Del 35º Aniversario Del Fa
“2017 - Año de las Energías Renovables” (S-3627/17) PROYECTO DE DECLARACION El Senado de la Nación DECLARA Su adhesión a la conmemoración del 35º aniversario del fallecimiento de Alejandro Bustillo, ocurrido el 3 de noviembre de 1982, valoradísimo arquitecto por su prolífica y emblemática obra que consolida un lenguaje arquitectónico propio y nacional. Guillermo J. Pereyra FUNDAMENTOS Señora Presidente: Nacido en la ciudad de Buenos Aires, el 18 de Marzo de 1889, Alejandro Bustillo era hijo de María Luisa Madero y del doctor José María Bustillo, perteneciendo a una familia de estrato social alto y de largo arraigo en América, pues según declaraciones suyas, desciende en línea directa por rama materna de las hijas de Túpac Inca Yupanqui y Huayna Cápac, quienes se casaron con conquistadores. Tuvo siete hermanos. Largos períodos de su infancia y juventud transcurrieron en estancias pampeanas donde se entusiasmó con la práctica constructiva. Más tarde reafirmó esta vocación, cursando sus estudios secundarios en el Instituto Politécnico Superior Otto Krause, escuela industrial que acababa de fundar el ingeniero Otto Krause. Luego ingresó en la Escuela de Arquitectura, que por entonces dependía de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Decidió interrumpir temporalmente sus estudios para dedicarse de lleno a la pintura, tras lo cual en 1912 había ganado el Primer Premio del Salón Nacional de Pintura del Museo de Bellas Artes con su autorretrato. Tras la interrupción de sus estudios para dedicarse de lleno a la pintura, se graduó de arquitecto en 1914. Ese mismo año comenzó su noviazgo con Blanca Ayerza (1892-1978), con quien se casó el 8 de agosto de 1917. -

Alfredo-Guttero-Un-Artista-Moderno-En-Acción.Pdf
2 Alfredo Guttero. Un artista moderno en acción Del viernes 1 de septiembre al lunes 30 de octubre. Curador: Marcelo Pacheco, Curador en Jefe de Malba - Colección Costantini. Banco Galicia, en su “Programa Cultural”, y Malba – Colección Costantini presentan Alfredo Guttero. Un artista moderno en acción, una muestra que busca exponer al público la obra de Alfredo Guttero como pintor y como protagonista central de la constitución del campo artístico local de las primeras décadas del siglo XX. La primera parte de la muestra reúne una selección de 32 obras realizadas por Guttero entre 1912 y 1932, abarcando lo más importante de su producción desarrollada en Europa y en la Argentina. Se trata de un conjunto de óleos y yesos cocidos que muestran los diferentes momentos de su trabajo: sus cambios de estilo, sus múltiples intereses y fuentes artísticas entre la pintura, la escultura y las artes decorativas, desde la antigüedad hasta el siglo XX y desde París a Viena, Munich, Florencia y Buenos Aires, a través de sus diversas y constantes preferencias por el retrato, el desnudo, las composiciones alegóricas, las escenas ciudadanas, los paisajes urbanos, los autorretratos y los temas religiosos. La segunda parte busca reconstruir los aportes de Guttero como actor cultural, desplegando ejemplos de sus acciones y proyectos a través de textos, obras, revistas, postales, catálogos y otros materiales documentales de la época. En este sentido, la exposición reúne, junto a los trabajos del propio Guttero, un conjunto selecto de obras de otros veinte artistas que participaron de sus propuestas e iniciativas, como Raquel Forner, Víctor Cunsolo, Lino Enea Spilimbergo, Luis Falcini, Alfredo Bigatti, Pedro Figari, Xul Solar, Rafael Barradas, Miguel Victorica, Norah Borges y Horacio Coppola.