Beire (Navarra)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Press Dossier
PRESS DOSSIER C.R.D.O. NAVARRA Rua Romana s/n. 31390 OLITE (Navarra) Spain. Tel.: +34 948 741812 Fax: +34 948 741776 www.navarrawine.com 1. NAVARRA: YOUR STYLE OF WINE 75th anniversary Later on, in the nineties, a group of enthusiastic, 2008 marks the 75th Anniversary of the Navarra demanding growers and bodega owners came on the Denomination of Origin; providing a wonderful scene, who were ready to make drastic changes, opportunity to look to the future and build on the lessons through resea rch aimed at achieving wines of quality. learnt from the region’s rich historical past. These visionaries brought fresh ideas and revolutionary This anniversary also reasserts the value of Navarran wine-making concepts to the region, whilst setting wines as contemporary, 21st century products , wines themselves up as the worthy successors of the best of which are identified with a renew ed brand image the area's wine-making traditions. An unrelenting conveying all the dynamism and modernity of this move ment that has now led to the incorporation of new important wine-making area. wineries who are working on projects looking into terroir The diversity of climates and landscapes and producing original wines. A key characteristic of the D.O. Navarra area is the extraordinary diversity of its climate and landscape Commitment to quality which spread acro ss more than 100 kilometres lying Within this context of ongoing development and between the area around Pamplona in the north and the dynamism, the Denomination of Origin has taken y et Ebro river plain to the south. -

BOE 067 De 19/03/2003 Sec 3 Pag 10861 A. 10871
BOE núm. 67 Miércoles 19 marzo 2003 10861 ANEXO IV 5634 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2003, de la Secretaría Información pública del estudio de impacto ambiental General de Medio Ambiente, por la que se formula decla- ración de impacto ambiental sobre el proyecto de ejecución Relación de alegantes de la línea eléctrica a 400 kV, doble circuito, de enlace de las subestaciones de Muruarte y Castejón (provincia Diputación Foral de Álava. de Navarra), promovido por «Red Eléctrica de España, Ayuntamiento de Encio. Sociedad Anónima». Ayuntamiento de Santa Gadea del Cid. Ayuntamiento de Bozoo. El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación Ayuntamiento de Bugedo. de impacto ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, y Ayuntamiento de Ribera Baja (Rivabellosa). su Reglamento de ejecución, aprobado por el Real Decreto 1131/1988, Confederación Hidrográfica del Ebro. de 30 de septiembre, establecen la obligación de formular declaración de Inversiones «La Pilastra». impacto ambiental, con carácter previo a la resolución administrativa que Don José María Barredo y doña Pilar García. se adopte para la realización, o en su caso, autorización de la obra, ins- Azucarera Ebro. talación o actividad de las comprendidas en los anexos de las citadas El contenido ambiental de las alegaciones es el siguiente: disposiciones. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 695/2000, de 12 de La Diputación Foral de Álava manifiesta que de todas las alternativas mayo, y en el Real Decreto 1415/2000, de 21 de julio, modificado por -

Polígonos De Instalación De Las Redes Nga Y Localidades
POLÍGONOS DE INSTALACIÓN DE LAS REDES NGA Y LOCALIDADES NOMBRE AAE NOMBRE MUNICIPIO Polígono Industrial Buñuel Buñuel Polígono Industrial El Castellar Ribaforada Polígono Industrial N-232 Ribaforada Ribaforada Área de Actividades Económicas de Cabanillas Cabanillas Área de almacenes y pequeñas industrias de Cabanillas Cabanillas Polígono Ganadero Viñas Viejas Cabanillas Polígono Ganadero de Fustiñana Fustiñana Polígono Industrial Fustiñana Fustiñana Polígono Industrial Rocaforte Sangüesa <> Zangoza Polígono Industrial Cintruénigo Norte y Sur Cintruénigo Polígono Industrial Corella (Ombatillo) Corella Polígono Industrial Dehesa de Ormiñen Fitero Polígono Industrial Murchante Carrilabarca Murchante Polígono Industrial La Serna Tudela Polígono Centro de Servicios Tudela Polígono Industrial Las Navas Cadreita Polígono Industrial Valtierra-Arguedas Valtierra, Arguedas Polígono Industrial Bodega Romana Funes Polígono Industrial El Olivo Milagro Zona Industrial Montehondo Milagro Polígono Industrial Alesves 1 y 2 Villafranca Polígono Industrial El cubo-El Alto Funes Polígono Industrial Soto de la Sardilla Funes Polígono Ganadero La Dehesa-Los Llanos Funes Polígono Industrial San Colombar Funes Polígono Industrial El Campillo Marcilla Polígono Industrial La Vergalada Falces Olígono industrial Falces Falces Polígono Industrial de Andosilla Andosilla Polígono Industrial de Azagra Azagra Polígono Ganadero de San Adrián San Adrián Polígono Industrial San Adrián San Adrián Zona del Arenal San Adrián Polígono Industrial Carretera Beire Olite <> Erriberri -

Navarra, Comunidad Foral De
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO Navarra, Comunidad Foral de CÓDIGO POBLACIÓN TIPO FIGURA AÑO PUBLIC. PROVINCIA INE MUNICIPIO 2018 PLANEAMIENTO APROBACIÓN Navarra 31001 Abáigar 87 Normas Subsidiarias 1997 Navarra 31002 Abárzuza/Abartzuza 550 Plan General 1999 Navarra 31003 Abaurregaina/Abaurrea Alta 121 Plan General 2016 Navarra 31004 Abaurrepea/Abaurrea Baja 33 Plan General 2016 Navarra 31005 Aberin 356 Plan General 2003 Navarra 31006 Ablitas 2.483 Plan General 2015 Navarra 31007 Adiós 156 Plan General 2019 Navarra 31008 Aguilar de Codés 72 Plan General 2010 Navarra 31009 Aibar/Oibar 791 Plan General 2009 Navarra 31011 Allín/Allin 850 Plan General 2015 Navarra 31012 Allo 983 Plan General 2002 Navarra 31010 Altsasu/Alsasua 7.407 Plan General 2003 Navarra 31013 Améscoa Baja 730 Plan General 2003 Navarra 31014 Ancín/Antzin 340 Normas Subsidiarias 1995 Navarra 31015 Andosilla 2.715 Plan General 1999 Navarra 31016 Ansoáin/Antsoain 10.739 Plan General 2019 Navarra 31017 Anue 485 Plan General 1997 Navarra 31018 Añorbe 568 Plan General 2012 Navarra 31019 Aoiz/Agoitz 2.624 Plan General 2004 Navarra 31020 Araitz 525 Plan General 2015 Navarra 31025 Arakil 949 Normas Subsidiarias 2014 Navarra 31021 Aranarache/Aranaratxe 70 Sin Planeamiento 0 Navarra 31023 Aranguren 10.512 Normas Subsidiarias 1995 Navarra 31024 Arano 116 Plan General 1997 Navarra 31022 Arantza 614 Normas Subsidiarias 1994 Navarra 31026 Aras 157 Plan General 2008 Navarra 31027 Arbizu 1.124 Plan General 2017 Navarra 31028 Arce/Artzi 264 Plan General 1997 Navarra -

Direcciones De Las Oficinas De Rehabilitacion (O.R.V.E) 1
DIRECCIONES DE LAS OFICINAS DE REHABILITACION (O.R.V.E) 1.- O.R.V.E. DE PAMPLONA C/ Eslava, nº 1 (antigua Casa Luna).- 31001 – PAMPLONA Telf.: 948.224.951 Fax: 948.222.169 2.- O.R.V.E. DE LA COMARCA DE PAMPLONA C/ Joaquín Azcárate, nº 6-bajo.- 31600 – BURLADA Telf.: 948.130.233 Fax: 948.140.385 3.- O.R.V.E. DE TIERRA ESTELLA C/ Fray Diego, nº 3.- 31200 – ESTELLA Telf.: 948.552.250 / 203 Fax: 948.552.103 4.- O.R.V.E. DE SAKANA Gazteizbide.- 31830 – LAKUNTZA Telf.: 948.464.867 / 948.576.293 Fax: 948.464.853 En LEITZA tramitan los expedientes de algunas localidades (L) Tel.: 948.510.009 / 510.310 Fax.: 948.510.816 5.- O.R.V.E. DE LA COMARCA DE TAFALLA Pº Padre Calatayud, nº 1-1º.- 31300 – TAFALLA Telf.: 948.755.034 / 948.755.194 Fax: 948.704.080 6.- O.R.V.E. DE LA RIBERA Plaza de los Fueros, nº 7-2º (Casa del Reloj).- 31500 – TUDELA Telf.: 948.825.641 Fax: 948.826.492 7.- O.R.V.E. DEPARTAMENTO Avda. del Ejercito, 2.- 31002 - PAMPLONA NOTA: LAS LOCALIDADES Y O.R.V.E QUE LES CORRESPONDE ESTAN RELACIONADAS EN LAS PAGINAS SIGUIENTES Servicio de Vivienda LOCALIDADES Y O.R.V.E. QUE LES CORRESPONDE LOCALIDAD AYUNTAMIENTO O.R.V.E. Abáigar Abáigar Estella Abárzuza Abárzuza Estella Abaurrea Alta / Abaurregaina Abaurrea Alta / Abaurregaina Departamento Abaurrea Baja / Abaurrepea Abaurrea Baja / Abaurrepea Departamento Aberin Aberin Estella Abínzano Ibargoiti Departamento Ablitas Ablitas Tudela Acedo Mendaza Estella Acotáin / Akotain Lónguida / Longida Departamento Adansa Romanzado Departamento Adériz Ezcabarte Burlada Adiós Adiós Tafalla Adóain Urraúl -

Educación Integral: Llamados a Ser Persona
DL: NA:870-87 [email protected] · www.larraonaclaret.org Nº 156 · Junio 2018 Avda. Pío XII, 45 · 31008 · Pamplona · Tel. 948 25 02 87 · Fax 948 26 71 57 Educación integral: llamados a ser persona El ser humano, como ser histórico, vive un presente verdad, que pasa por la observación de la realidad, fugaz, acumulando pasado, y lanzándose al futuro. es otra de las llamadas que recibimos. Todo los Y todo este proceso con una única y misma voca- educadores de Larraona atiende a esa llamada. ción: ser persona. En el Ideario de Claret Larrao- na, así como en el resto de los documentos que Contamos, igualmente, con una llamada más in- emanan de él, se repite la expresión «educación terpersonal, porque sólo decimos «yo» cuando integral», es decir, de todas las dimensiones de la delante tenemos un «tú». El otro, el tú, se convierte persona. Vocación, del latín vocatio-vocationis, no también en una llamada, porque voy respondiendo es otra cosa sino acción de llamar; y al fin y al cabo, a su ser, a lo que espera de mí, a lo que yo deseo nuestra vida, nuestra historia humana es responder de él. Es evidente nuestra dimensión social, porque a la llamada de ser persona. Y aunque la llamada nadie puede hacerse a sí mismo si no es en rela- sea la misma, la respuesta dependerá de cada uno. ción con los otros. Del yo-tú hemos construido un nosotros: en las clases, en los pasillos, en el patio, A la llamada de la vida respondemos de una mane- en las cuadrillas, en las convivencias, salidas y ac- dencia, de lo que para un cristiano es Dios Padre. -

Regional Aid Map 2007-2013 EN
EUROPEAN COMMISSION Competition DG Brussels, C(2006) Subject: State aid N 626/2006 – Spain Regional aid map 2007-2013 Sir, 1. PROCEDURE 1. On 21 December 2005, the Commission adopted the Guidelines on National Regional Aid for 2007-20131 (hereinafter “RAG”). 2. In accordance with paragraph 100 of the RAG, each Member State should notify to the Commission, following the procedure of Article 88(3) of the EC Treaty, a single regional aid map covering its entire national territory which will apply for the period 2007-2013. In accordance with paragraph 101 of the RAG, the approved regional aid map is to be published in the Official Journal of the European Union and will be considered as an integral part of the RAG. 3. On 13 March 2006, a pre-notification meeting between the Spanish authorities and the Commission's services took place. 4. By letter of 19 September 2006, registered at the Commission on the same day with the reference number A/37353, Spain notified its regional aid map for the period from 1 January 2007 to 31 December 2013. 5. By letter of 23 October 2006 (reference number D/59110) the Commission requested from the Spanish authorities additional information. 6. By letter of 15 November 2006, registered at the Commission with the reference number A/39174, the Spanish authorities submitted additional information. 1 OJ C 54, 4.3.2006, p. 13. 2. DESCRIPTION 2.1. Main characteristics of the Spanish Regional aid map 7. Articles 40(1) and 138(1) of the Spanish Constitution establish the obligation of the public authorities to look after a fair distribution of the wealth among and a balanced development of the various parts of the Spanish territory. -
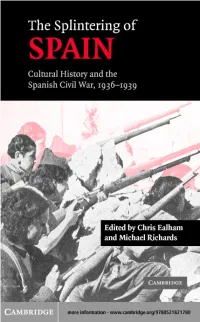
The Splintering of Spain
This page intentionally left blank ii ii The Splintering of Spain This book explores the ideas and culture surrounding the cataclysmic civil war that engulfed Spain from 1936 to 1939. It features specially commissioned articles from leading historians in Spain, Britain and the USA which examine the complex interaction of national and local factors, contributing to the shape and course of the war. They argue that the ‘splintering of Spain’ resulted from the myriad cultural clea- vages of society in the 1930s. Thus, this book views the civil war less as a single great conflict between two easily identifiable sets of ideas, social classes or ways of life, than historians have previously done. The Spanish tragedy, at the level of everyday life, was shaped by many tensions, both those that were formally political and those that were to do with people’s perceptions and understanding of the society around them. CHRIS EALHAM is Senior Lecturer in History at Lancaster University. His previous publications include Policing the City: Class, Culture and Conflict in Barcelona, 1898–1937 (2005). MICHAEL RICHARDS is Senior Lecturer in Contemporary European History at the University of the West of England. His previous publica- tions include A Time of Silence: Civil War and the Culture of Repression in Franco’s Spain, 1936–1945 (1998). The Splintering of Spain Cultural History and the Spanish Civil War, 1936 –1939 Edited by Chris Ealham and Michael Richards cambridge university press Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo Cambridge University Press The Edinburgh Building, Cambridge cb2 2ru,UK Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York www.cambridge.org Informationonthistitle:www.cambridge.org/9780521821780 © Cambridge University Press 2005 This publication is in copyright. -

Comunidad Foral De Navarra
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA ORDEN Foral 281/2004, de 13 de octubre, del Departamento de Educación, por la que se aprueban las convocatorias para la provi sión de puestos de trabajo de Maestros. ANEXOS Suplemento del BOE núm. 258 Martes 26 octubre 2004 567 ANEXO 1 mismo criterio se aplicará a quienes se hallen prestando serVICIOS en el primer destino definitivo obtenido después de haber perdido su destino por Baremo cumplimiento de sentencia o resolución de recurso, o por provenir de la situación de excedencia forzosa. a) 1°. Tiempo de permanencia ininterrumpida como funcionario de carrera con destino definitivo en el Centro desde el que se participa. 6°. Los maestros que participan desde su primer destino definitivo obtenido por concurso, al que acudieron desde la situación de Por el primero, segundo y tercer años: 1 punto por año. provisionalidad de nuevo ingreso, podrán optar a que se les aplique, en Por el cuarto año: 2 puntos. lugar del apartado a) del baremo, la puntuación correspondiente al apartado Por el quinto año: 3 puntos. c) del mismo, considerándose, en este caso, como provisionales todos los Por el sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo: 4 puntos por año. años de servicio. Por el undécimo y siguientes: 2 puntos por año. b) Tiempo de permanencia ininterrumpida con destino definitivo en el Las fracciones de año se computarán de la siguiente forma: Centro o puesto de carácter singular desde la que se solicita cuando hayan . Fracción de 6 meses o superior, como un año completo. sido clasificados como de especial dificultad por tratarse de difícil . -

La Nueva Depuradora De Aguas Residuales De Beire Y Pitillas Da
DIARIO DE NAVARRA JUEVES 8 DE FEBRERO DE 2007 33 COMARCAS La nueva depuradora de aguas Las obras de reforma del residuales de Beire y Pitillas consistorio de Santacara da servicio a 935 habitantes comienzan este lunes % Las oficinas se trasladan, temporalmente, % Lleva un mes en funcionamiento y fue inaugurada ayer a una vivienda junto al club de jubilados A.V. SANTACARA. % El plazo de ejecución ASER VIDONDO. PITILLAS. de la obra es de 18 El próximo lunes darán co- La nueva estación depuradora mienzo las obras de reforma de meses, y del edificio que trata las aguas residuales de la Casa Consistorial de Santa- actual sólo se Beire y Pitillas, que hasta ahora cara que, con un plazo de eje- mantendrá la fachada se vertían directamente al río Ci- cución de 18 meses, renovarán dacos,da servicio a los 935 habi- por completo las instalaciones. tantes que suman las dos loca- Los empleados municipales en este segundo plan por vía de lidades (342 y 593 respectiva- trabajan esta semana para tras- urgencia», agregó. La obra fue mente).La estación lleva un mes ladar las dependencias del adjudicada a la empresa de en funcionamiento y fue inau- Ayuntamiento a la antigua vi- Pamplona Gesprad por un im- gurada ayer por el consejero de vienda del secretario, situada porte de 1.003.000 euros, de los Administración Local. en la carretera de Aibar nº 69, que Administración Local junto al club de jubilados, don- aportará unos 450.000, según el Acompañaron al consejero los de se atenderá desde la semana primer edil. -

DECRETO FORAL 244/1996, De 17 De Junio, Por El
DECRETO FORAL 244/1996, de 17 de junio, por el que se amplía el ámbito de aplicación de la coordinación del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra con el Registro de la Propiedad, en los términos dispuestos en el Decreto Foral 54/1991, de 7 de febrero. Organo Emisor: Comunidad Autónoma de Navarra Tipo de Norma: Decreto Foral Fecha: 1996-06-17 12:00:00 Fecha de Publicacion en el BOE: 1996-07-10 12:00:00 Marginal: 47933 TEXTO COMPLETO : DECRETO FORAL 244/1996, de 17 de junio, por el que se amplía el ámbito de aplicación de la coordinación del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra con el Registro de la Propiedad, en los términos dispuestos en el Decreto Foral 54/1991, de 7 de febrero. -------------------------------------------------------------------------------- La Ley Foral 3/1995, de 10 de marzo, reguladora del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra, en su Capítulo IV contempla la coordinación con el Registro de la Propiedad y en su Disposición Adicional Primera dispone que el ámbito de aplicación de la coordinación serán los términos municipales,de Navarra que el Gobierno de Navarra determine, previa comunicación al Ministerio de Justicia e Interior. En cumplimiento del Decreto Foral 54/1991, de 7 de febrero, de coordinación del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra con el Registro de la Propiedad, se adoptó el criterio de su aplicación progresiva en aquellos Ayuntamientos en los que el mantenimiento del Registro Fiscal de la Riqueza Rústica y Urbana esté satisfactoriamente asumido, iniciándose su aplicación en el ámbito establecido por los Decretos Forales 160/1991, de 25 de abril, 563/1991, de 23 de diciembre, 110/1993, de 5 de abril, y 141/95, de 19 de junio, que comprende los términos municipales de los Distritos Hipotecarios 1, 2, 3, 4 y 5 de Pamplona y todos los de Estella y Tudela. -

Excmo. Sr. Don Miguel Ángel MORATINOS Ministro De Asuntos Exteriores Plaza De La Provincia 1 E-28012 MADRID
EUROPEAN COMMISSION Competition DG Brussels, 20.XII.2006 C(2006) 6684 PUBLIC VERSION WORKING LANGUAGE This document is made available for information purposes only. Subject: State aid N 626/2006 – Spain Regional aid map 2007-2013 Sir, 1. PROCEDURE 1. On 21 December 2005, the Commission adopted the Guidelines on National Regional Aid for 2007-20131 (hereinafter “RAG”). 2. In accordance with paragraph 100 of the RAG, each Member State should notify to the Commission, following the procedure of Article 88(3) of the EC Treaty, a single regional aid map covering its entire national territory which will apply for the period 2007-2013. In accordance with paragraph 101 of the RAG, the approved regional aid map is to be published in the Official Journal of the European Union and will be considered as an integral part of the RAG. 3. On 13 March 2006, a pre-notification meeting between the Spanish authorities and the Commission's services took place. 1 OJ C 54, 4.3.2006, p. 13. Excmo. Sr. Don Miguel Ángel MORATINOS Ministro de Asuntos Exteriores Plaza de la Provincia 1 E-28012 MADRID Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Belgique/Europese Commissie, B-1049 Brussel – België Teléfono: 00-32-(0)2-299.11.11. 4. By letter of 19 September 2006, registered at the Commission on the same day with the reference number A/37353, Spain notified its regional aid map for the period from 1 January 2007 to 31 December 2013. 5. By letter of 23 October 2006 (reference number D/59110) the Commission requested from the Spanish authorities additional information.