F1201.C101.2016-2315.Pdf (2.236Mb)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

An Examination of the Impact of Resort Tourism on the Socio-Economic Organization of a Rural Mayan V I Llage
TOURISM IN THE PERIPHERY: AN EXAMINATION OF THE IMPACT OF RESORT TOURISM ON THE SOCIO-ECONOMIC ORGANIZATION OF A RURAL MAYAN V I LLAGE Rita Isola Bachelor of Arts, Simon Fraser University, 1981 THESIs SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS in the Department of Anthropology @ Rita Isola 1987 SIMON FRASER UNIVERSITY December 1987 All rights reserved. This work may not be reproduced in whole or in part, by photocopy or other means, without permission of the author. APPROVAL Name: Rita Isola Degree: Master of Arts Title of thesis: 'l'oum-i sm in the kcriphery: i\n ExaminaLion of the impact of Hssort 'JLourjsmon the Socio- Kcnnomic Organization of a Rural Mayan Village Examining Committee: Chairman : Gary Teeple Marilyn Gates Senior Supervisor Hari Sharma Superyjsor / Phil Hagner External Examiner Department of Geography PARTIAL COPYRIGHT LICENSE I hereby grant to Simon Fraser University the right to lend my thesis, project or extended essay (the title of which is shown below) to users of the Simon Fraser University Library, and to make partial or single copies only for such users or in response to a request from the library of any other university, or other educational institution, on its own behalf or for one of its users. I further agree that permission for multiple copying of this work for scholarly purposes may be granted by me or the Dean of Graduate Studies. It is understood that copying or publication of this work for financial gain shall not be allowed without my written permission. Title of Thesis/Project/Extended Essay Tourism in the Perfphery: ?,n Exa~fnationof tkIe 1rpx-t of Res~rt Tour ism on the Socio-Economic Organization of a Rural flayan Village L Author: (signature) Rita Maria Pia Isola ( name 1 December 7, 1987 (date) ABSTRACT This thesis discusses how planned resort-based tourism in Mexico's Yucatan peninsula has radically transformed communities even on the periphery of such developments. -

Corazón Maya Por: Víctor Sumohano Ballados
Corazón Maya por: Víctor Sumohano Ballados Segunda edición Página 1 Corazón Maya por: Víctor Sumohano Ballados Novela histórica Corazón Maya Vida de los padres del Mestizaje en México Edición Electrónica: Segunda edición Página 2 Corazón Maya por: Víctor Sumohano Ballados Datos del Autor Víctor Sumohano Ballados Nacido en el centro de la zona Olmeca en México en 1966, como capitán de barcos y piloto aviador recorrió la zona Maya en su totalidad. Estudió artes en Puerto Rico y fue procurador de derechos humanos De manera altruista se avocó a elaborar programas de desarrollo sustentable para comunidades indígenas desde México a Nicaragua. Ha representado a México como embajador cultural en Canadá e Irlanda y fue delegado de las partes ante la COP 16 de la ONU contra el calentamiento global donde denunció el impacto negativo en la sociedad que causan los programas televisivos apocalípticos. Político humanista, su vida y obra literaria demuestran un serio compromiso para preservar las culturas indígenas del Mundo. Atte. Alejandro J. Ramos, Director del Instituto de Cultura de Cancún. Segunda edición Página 3 Corazón Maya por: Víctor Sumohano Ballados Agradecimientos: A mi padres, el ingeniero civil e historiador Enrique Sumohano Arteaga y Carmen Ballados Isla, defensores de la cultura quienes fueron las primeras personas que me hablaron sobre Gonzalo Guerrero y su familia. A mis familiares por soportar las interminables discusiones sobre historia. Gerardo Amaro y Elia, quienes me dieron los primeros libros sobre Gonzalo Guerrero y cultura Maya. Alejandro Ramos.- compañero de la vida política y promotor de la cultura. A los miembros de los comités “Gonzalo Guerrero y Saasil Ja, 5 siglos de Diversidad Cultural”: Profesor Carlos Meade de la Cueva, Carlos Duering, Yessica Lara, Macarena Valdivia y Carlos Bazán Castro. -

Travel Guide Cancún
Cancún M a p s & T r a v e l G u i d e www.visitmexico.com HOW TO USE THIS BROCHURE Tap this to move to any topic in the Guide. Tap this to go to the Table of Contents or the related map. Índex Map Tap any logo or ad space for immediate access to Make a reservation by clicking here. more information. DIVE PARADISE Scuba Diving in Cozumel Mexico since 1984 RESERVATION PADI GOLD PALM 5 STAR I.D.C. NAUI - SSI - NASDS UNIVERSAL REFERRALS NITROX DIVE TRAINING - all levels SPECIAL PACKAGES LARGEST FLEET OF BOATS ALL EQUIPPED WITH DAN OXYGEN COMPLETE RETAIL STORE Main Store 602 Phone: (01 987) 872 1007 R.E. Melgar Toll Free USA & CANADA: (Next(Next toto NavalNaval Base)Base) 1 800 308 5125 www.diveparadise.com www.cancun.travel E-mail: [email protected] Tap any number on the maps and go to the website Subscribe to DESTINATIONS MEXICO PROGRAM of the hotel, travel agent. and enjoy all its benefits. 1 SUBSCRIPTION FORM Access to see the weather at that time, tour archaeological sites with “Street View”, enjoy the Zoo with an interactive map, discover the museums with a virtual tour, enjoy the best pictures and videos. Come and join us on social media! Find out about our news, special offers, and more. Plan a trip using in-depth tourist attraction information, find the best places to visit, and ideas for an unforgettable travel experience. Be sure to follow us Table of Contents Presidente intercontinental. 24. Cultural History Buff. -

CAMPECHE, QUINTANA ROO Y YUCATÁN En El Siglo XVI, Yucatán
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx Libro completo en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3720 CAPÍTULO PRIMERO LA PENÍNSULA Y SUS TRES ESTADOS: CAMPECHE, QUINTANA ROO Y YUCATÁN En el siglo XVI, Yucatán estuvo conformada por los actuales es- tados de Campeche, Quintana Roo y el propio Yucatán; por esta razón, algunos investigadores4 prefieren utilizar el concepto de “región peninsular” para designar a la península yucateca. En cuanto a la ocupación territorial, en ese tiempo sus habitantes, los mayas, estaban organizados en 16 pequeños estados, señoríos, divisiones, provincias o cacicazgos, que fue como los encontra- ron los españoles.5 La separación administrativa y política de la 4 Uno de los primeros fue Eligio Ancona en 1878 en su Historia de Yucatán, Mérida, Ediciones de la Universidad de Yucatán, 1978, t. I, libro primero, ca- pítulo I, pp. 9-20; en tiempos más cercanos, Pedro Bracamonte y Sosa en “Yu- catán: una región socioeconómica en la historia”, Península, revista semestral, México, Mérida, Yucatán, vol. II, núm. 2, otoño de 2007, pp. 13-32. 5 Careaga Viliesid, Lorena, Quintana Roo, entre la selva y el mar, México, Secretaría de Educación Pública, 1982, p. 55. Asimismo, Bartolomé, Miguel Al- berto, La dinámica social de los mayas de Yucatán, México, Instituto Nacional Indigenista, Conaculta, 1992, p. 64; dichos pequeños Estados los enlistó Diego de Landa en 1566: Chetumal, Bacalar, Ekab, Cochuah, Kupul, Ah Kin Chel, Iza- mal, Zotuta, Hocaiba Humun, Tutulxiú, Cehpech, Chakan, Camol, Campeche, Champotón y Tixchel, cfr. -

206586189.23.Pdf
National Library of Scotland *6000391201* THE CONQUEST OF THE MAYA By the Same Author ANCIENT AMERICA HANNO, OR THE FUTURE OF EXPLORATION SPARTACUS ETC BAS-RELIEF FROM THE SO-CALLED TEMPLE OF THE SUN, PALENQUE The figure-carving is among the most exquisite in Old Empire sculpture By permission of the trustees of the British Museum THE CONQUEST OF THE MAYA By J. LESLIE MITCHELL With a Foreword by PROFESSOR G. ELLIOT SMITH M A., M.D., Litt.D., D.Sc., etc., F.R.S. JARROLDS Publishers LONDON Limited, 34 Paternoster Row, 5.C.4 MCMXXXIV Made and Printed in Great Britain at Tht Mayflower Press, Plymouth, William Brendon & Son, Ltd. TO ALEXANDER GRAY, M.A. FOREWORD EVER since its existence was made known to the people of Europe, the exotic civilization of the mysterious Maya people in Central America has always excited the curiosity and aroused the interest of both scholars and the man in the street. But the interest and importance of the Maya civilization are far more significant than the merely intrinsic curiosity they excite, for the problems which the attempt to interpret this civilization sets involve the fundamental issues of anthropology. As I have recently devoted a whole volume {J'he Diffusion of Culture) to the elaboration of this aspect of the prob- lem, it is unnecessary for me to discuss it in detail here. When the Europeans discovered what was aptly called the “ New World ” they were amazed to find the strange people who inhabited it engaged in prac- tices—architectural, artistic, religious, ritual, agri- cultural, and social—that presented obvious likenesses to those of the Old World. -

Poder Político Y Jurídico En Yucatán En La Primera Mitad Del Siglo XVI Aproximación Preliminar
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://goo.gl/9oFMNj 154 Poder político y jurídico en Yucatán en la primera mitad del siglo XVI Aproximación preliminar JOSÉ ISIDRO SAUCEDO GONZÁLEZ HISTORIA DEL DERECHO Junio de 2011 En el presente documento se reproduce fielmente el texto original presentado por el autor, por lo cual el contenido, el estilo y la redacción son responsabilidad exclusiva de éste. D. R. © 2011, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investiga- ciones Jurídicas, Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n, Ciudad de la Investigación en Humanidades, Ciudad Universitaria, 04510 México, D. F. Venta de publicaciones: Coordinación de Distribución y Fomento Editorial, Arq. Elda Carola Lagunes Solana, tels. 5622 7463 y 64 exts. 703 o 704, fax 5665 3442. www.juridicas.unam.mx 15 pesos DR © 2011. Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://goo.gl/9oFMNj CONTENIDO Introducción .............................................................................................................................. 1 I. La península y sus tres estados: Campeche, Quintana Roo y Yucatán ................................. 2 II. Antecedentes -

Los Caminos De Yucatán En La Encrucijada Del Siglo Xvi
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL LOS CAMINOS DE YUCATÁN EN LA ENCRUCIJADA DEL SIGLO XVI T E S I S QUE PARA OPTAR AL GRADO DE MAESTRO EN HISTORIA P R E S E N T A RICARDO ESCAMILLA PERAZA DIRECTORA DE TESIS: DRA. VALENTINA GARZA MARTÍNEZ MÉRIDA, YUCATÁN, AGOSTO DE 2012 ÍNDICE ÍNDICE.......................................................................................................................................................... 1 AGRADECIMIENTOS ..................................................................................................................................... 3 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................... 4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN ........................................................... 4 DIMENSIONES DEL ESTUDIO .......................................................................................................................... 5 Espacio ....................................................................................................................................................... 6 Tiempo ....................................................................................................................................................... 8 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................................... 9 OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................................................... -

Cancún & the Yucatán
01_287897-ffirs.qxp 10/1/08 11:52 PM Page i pauline frommer’s CANCÚN & THE YUCATÁN spend less see more 1st Edition by Christine Delsol Series Editor: Pauline Frommer 02_287897-ftoc.qxp 10/1/08 11:51 PM Page vi 01_287897-ffirs.qxp 10/1/08 11:52 PM Page i pauline frommer’s CANCÚN & THE YUCATÁN spend less see more 1st Edition by Christine Delsol Series Editor: Pauline Frommer 01_287897-ffirs.qxp 10/1/08 11:52 PM Page ii Published by: Wiley Publishing, Inc. 111 River St. Hoboken, NJ 07030-5774 Copyright © 2009 Wiley Publishing, Inc., Hoboken, New Jersey. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or trans- mitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, record- ing, scanning or otherwise, except as permitted under Sections 107 or 108 of the 1976 United States Copyright Act, without either the prior written permission of the Publisher, or authorization through payment of the appropriate per-copy fee to the Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, 978/750-8400, fax 978/646-8600. Requests to the Publisher for permission should be addressed to the Legal Department, Wiley Publishing, Inc., 10475 Crosspoint Blvd., Indianapolis, IN 46256, 317/572-3447, fax 317/572-4355, or online at http://www.wiley.com/go/permissions. Wiley and the Wiley Publishing logo are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates. Frommer’s is a trademark or registered trademark of Arthur Frommer. Used under license. -

Redalyc.El Encuentro De Dos Culturas: Los Mayas De La Región Oriental De
Cuicuilco ISSN: 1405-7778 [email protected] Escuela Nacional de Antropología e Historia México Hernández García, Miguel Ángel El encuentro de dos culturas: los mayas de la región oriental de las tierras bajas y su tránsito a la modernidad Cuicuilco, vol. 15, núm. 43, mayo-agosto, 2008, pp. 185-216 Escuela Nacional de Antropología e Historia Distrito Federal, México Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35112182008 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto El encuentro de dos culturas: los mayas de la región oriental de las tierras bajas y su tránsito a la modernidad Miguel Ángel Hernández García Universidad Veracruzana Intercultural, Sede Huasteca RESUMEN : desde una perspectiva histórico-sociológica-ecológica, se analizan los procesos de construcción de un nuevo orden social que surge como resultado del enfrentamiento de dos universos conceptuales distintos: el europeo y el maya. El estudio muestra cómo las características y estructuración de la mo- dernidad en la nueva sociedad, se construyen a través de dos procesos que se derivan de las formas de usufructo, apropiación y distribución social de los recursos naturales por parte de los conquistadores, y del entramado social que configura la sociedad que se proyectó al tiempo: apropiación depredadora de la naturaleza, y desnaturalización de los hombres. ABST ra CT : From an historical-sociological-ecological perspective, this study analyzes the processes of construction a new social order that arises like a result of the confrontation of two different conceptual universes: European and Mayan. -

Travel Guide Cancún
Cancún M a p s & T r a v e l G u i d e www.visitmexico.com Cancun is the best option for having fun filled vacation experiences! Welcomewww.cancun.travel to Paradise Cancún delivers the best of both worlds: the Caribbean and Mexico. For visitors who frequent other Caribbean destinations, Cancún offers an unequalled mix of man- made, natural, and cultural attractions. Cancún was a part of the ancient Mayan civilization and is still considered the gateway to the Mayan World (“El Mundo Maya”). Mayan temples and ritual sites are literally everywhere, some smothered by lush jungle, others easily accessible (one pops up at one of our golf courses). There is even a Mayan temple overlooking the Caribbean Sea in the heart of the Cancún Hotel Zone! Cancun is situated on the southeast coast of Mexico in the state of Quintana Roo in the Yucatan Peninsula. The small island just 12 miles long and 1 mile wide right on the Caribbean coast is marked by exceptional natural beauty and dotted with lagoons and spectacular beaches. Warm white powdery sand beaches and turquoise crystal clear waters together with the famous Mexican hospitality make this a place like no other! Cancun has the most modern and functional airport in Latin America and the Caribbean, offering worldwide connections and flights. Its hotels, restaurants, shopping malls and entertainment centers offer the best quality and service, not only in the Caribbean, but worldwide. With 250 sunny days a year, the gentle sea breezes keep the temperature at around 80ºF. 3 © 2016 All rights reserved. -

AUGUSTUS LE PLONGEON: EARLY MAYA ARCHAEOLOGIST by Lawrence Gustave Desmond B.S.C., University of Santa Clara, 1957 M.S., San Jose State University, 1964
AUGUSTUS LE PLONGEON: EARLY MAYA ARCHAEOLOGIST by Lawrence Gustave Desmond B.S.C., University of Santa Clara, 1957 M.S., San Jose State University, 1964 ~1.A., Universidad de las Americas, 1979 A thesis submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Colorado in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of Anthropology 1983 This thesis for the Doctor of Philosophy degree by Lawrence Gustave Desmond has been approved for the Department of Anthropology ,/ :> David L. Greene Date Desmond, Lawrence Gustave (Ph.D., Anthropology) Augustus Le Plongeon: Early Maya Archaeologist Thesis directed by Associate Professor James Russell McGoodwin Although he was one of the earliest individuals to investigate extensively the Maya civilization, Augustus Le Plongeon is today dismissed by nearly all Maya scholars as little more than a troublesome eccentric, who spent a considerable time working in Yucatan, and propounded preposterous theories about the ancient Maya. The purpose of this research was to make a thorough study of Le Plongeon's work, in order to discern just what role his work might have played in the development of Maya studies in their earliest days. Thus, my aim has been to bring Augustus Le Plongeon out of the realm of mythology, and into the realm of history. The research relied heavily on archival records, including the following: Le Plongeon's photographs from Yucatan, qis field notes, drawings, and published writings by both himself and his wife, Alice Dixon; the Le Plongeon correspondence with contemporaries- scholars and others--also involved in studies of the ancient Maya; and writings about Augustus Le Plongeon iv and his work. -
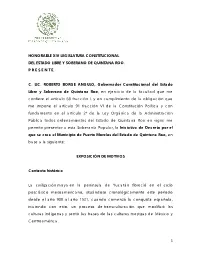
I1420151027005.Pdf
HONORABLE XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. P R E S E N T E. C. LIC. ROBERTO BORGE ANGULO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 68 fracción I, y en cumplimiento de la obligación que me impone el artículo 91 fracción VI de la Constitución Política y con fundamento en el artículo 2º de la Ley Orgánica de la Administración Pública todos ordenamientos del Estado de Quintana Roo en vigor; me permito presentar a esta Soberanía Popular, la Iniciativa de Decreto por el que se crea el Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, en base a la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Contexto histórico La civilización maya en la península de Yucatán floreció en el ciclo posclásico mesoamericano, situándose cronológicamente este periodo desde el año 900 al año 1521, cuando comenzó la conquista española, iniciando con esto, un proceso de transculturación que modificó las culturas indígenas y sentó las bases de las culturas mestizas de México y Centroamérica. 1 Es precisamente en esta etapa, alrededor del año 1461,que se establecen 16 cacicazgos en la Península de Yucatán, entre ellos: Cochuah, Uaymil- chactemal (Chetumal), Chikinchel, Tases, Cupul y Ekab (Norte de Quintana Roo). El Cacicazgo de Ekab, que se traduce como tierra negra, se ubicó en el área geográfica donde actualmente se encuentra el poblado de Puerto Morelos, y existen vestigios de asentamientos de la cultura maya. La influencia política abarcó desde Cabo Catoche hasta Tulum. Puerto Morelos posee una historia rica y antigua, lo que se constata con las edificaciones situadas tanto en la selva y en la costa del caribe mexicano, siendo una de ellas las ruinas de Coxol localizada a 1 kilómetro al norte del centro urbano, junto a la segunda etapa del fraccionamiento Villas Morelos, estas se extienden en un área aproximada de tres kilómetros.