Gobio – Gobio Lozanoi
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Barbatula Leoparda (Actinopterygii, Nemacheilidae), a New Endemic Species of Stone Loach of French Catalonia
Scientific paper Barbatula leoparda (Actinopterygii, Nemacheilidae), a new endemic species of stone loach of French Catalonia by Camille GAULIARD (1), Agnès DETTAI (2), Henri PERSAT (1, 3), Philippe KEITH (1) & Gaël P.J. DENYS* (1, 4) Abstract. – This study described a new stone loach species in France, Barbatula leoparda, which is endemic to French Catalonia (Têt and Tech river drainages). Seven specimens were compared to 49 specimens of B. bar- batula (Linnaeus, 1758) and 71 specimens of B. quignardi (Băcescu-Meşter, 1967). This new species is char- acterized by the presence of blotches on the belly and the jugular area in individuals longer than 47 mm SL and by a greater interorbital distance (35.5 to 41.8% of the head length). We brought moreover the sequence of two mitochondrial markers (COI and 12S, respectively 652 and 950 bp) of the holotype, which are well distinct from all other species, for molecular identifications. This discovery is important for conservation. Résumé. – Barbatula leoparda (Actinopterigii, Nemacheilidae), une nouvelle espèce endémique de loche fran- che en Catalogne française. © SFI Submitted: 4 Jun. 2018 Cette étude décrit une nouvelle espèce de loche franche en France, Barbatula leoparda, qui est endémique Accepted: 23 Jan. 2019 Editor: G. Duhamel à la Catalogne française (bassins de la Têt et du Tech). Sept spécimens ont été comparés à 49 spécimens de B. barbatula (Linnaeus, 1758) et 71 spécimens de B. quignardi (Băcescu-Meşter, 1967). Cette nouvelle espèce est caractérisée par la présence de taches sur le ventre et dans la partie jugulaire pour les individus d’une taille supérieure à 47 mm LS et par une plus grande distance inter-orbitaire (35,5 to 41,8% de la longueur de la tête). -

Universidad De Murcia
UNIVERSIDAD DE MURCIA ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO Biological Response of Invasive Fish in a Highly Regulated Mediterranean River Basin Respuesta Biológica de Peces Invasores en una Cuenca Mediterránea Altamente Regulada Dña. Fátima Amat Trigo 2018 UNIVERSIDAD DE MURCIA Facultad de Biología Departamento de Zoología y Antropología Física Biological response of invasive fish in a highly regulated Mediterranean river basin Respuesta biológica de peces invasores en una cuenca mediterránea altamente regulada Memoria presentada para optar al grado de Doctor en Biología por la licenciada FÁTIMA AMAT TRIGO Directores: Dr. Francisco José Oliva Paterna Dra. Mar Torralva Forero Index Agradecimientos iii Structure of the doctoral thesis report v Resumen vii Chapter 1 1 General introduction and objectives References 4 Chapter 2 9 Approximation to study area and target species Study area 9 Flow characterisation Exotic target species 13 Gobio lozanoi Doadrio & Madeira, 2004 Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) References 19 Chapter 3 29 Colonization and plasticity in population traits of the Alburnus alburnus along a longitudinal river gradient in a Mediterranean river basin Introduction and objectives 29 Material and methods 32 Results 37 Discussion 45 Conclusions 49 References 50 Chapter 4 55 Assessing effects of flow regulation on size-related variables on of freshwater fish in a Mediterranean basin Introduction and objectives 55 Material and methods 58 Results 64 Discussion 73 Conclusions 79 References 81 i -

Vi Iberian Congress of Murcia 2016 Ichthyology
Financiación: GOBIERNO MINISTERIO CONFEDERACIÓN DE ESPAÑA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN HIDROGRÁFICA Y MEDIO AMBIENTE DEL SEGURA / MURCIA VI IBERIAN CONGRESS OF MURCIA 2016 ICHTHYOLOGY BOOK SUMMARIES VI IBERIAN CONGRESS OF ICHTHYOLOGY / MURCIA 21st to 24th June 2016 Auditorium and Congress Centre Victor Villegas Murcia (Spain) VI IBERIAN CONGRESS OF ICHTHYOLOGY / MURCIA PRESIDENTA DEL VI CONGRESO IBÉRICO DE ICTIOLOGÍA Mar Torralva Forero, Universidad de Murcia COORDINA • Mar Torralva Forero, Universidad de Murcia • Ana Sánchez Pérez, Universidad de Murcia • José Manuel Zamora Marín, Universidad de Murcia • Antonio Zamora López, Universidad de Murcia • Fátima Amat Trigo, Universidad de Murcia • Eduardo Lafuente Sacristán, Confederación Hidrográfica del Segura • Francisco José Oliva Paterna, Universidad de Murcia EDITA Sociedad Ibérica de Ictiología, SIBIC Este trabajo es resultado de la ayuda 19940/OC/15 financiada por la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia con cargo al Programa “Jiménez de la Espada” de Movilidad, Cooperación e Internacionalización. COMITÉ ORGANIZADOR Secretaria • Ana Sánchez Pérez, Universidad de Murcia Vocales • Ana Ruiz Navarro, Universidad de Murcia • Cristina González Muñoz, Confederación Hidrográfica del Segura • Eduardo Lafuente Sacristán, Confederación Hidrográfica del Segura • Fátima Amat Trigo, Universidad de Murcia • Filipe Martinho, Universidad de Coimbra • Francisco José Oliva Paterna, Universidad de Murcia • Frederic Casals Martí, Universidad de Lleida • Jaime Fraile Jiménez -

5. Obratlovci
5. OBRATLOVCI EEncyklopedieNDFF.inddncyklopedieNDFF.indd 367367 110/25/060/25/06 12:58:5512:58:55 PMPM 368 OBRATLOVCI PAPRSKOPLOUTVÍ 5.1 ACTINOPTERYGII – PAPRSKOPLOUTVÍ ACTINOPTERYGII – PAPRSKOPLOUTVÍ Třetí kategorie je tvořena druhy vypuštěnými do přírody akvaris- ty. Zde má smysl zmínit se pouze o koljušce tříostné Gasterosteus Třída paprskoploutví (Actinopterygii), jejíž zástupci se nazývají aculeatus Linnaeus, 1758, zpracované ve formě fact-sheetu. Dále obecně ryby, je nejpočetnější třídou obratlovců. V současnosti se u nás byl z volných vod zaznamenán úlovek blíže neurčených dru- v této třídě rozeznává kolem 45 řádů a něco přes 28 000 druhů. hů jihoamerických piraní. V roce 1998 v Odře u Ostavy14 a v roce V původní fauně ČR byl zastoupen jen zlomek tohoto počtu druhů, 2003 ve slepém rameni Orlice v Hradci Králové22. V Praze ve Vltavě celkem 55. Z toho některé druhy jsou dnes u nás vymizelé. Jed- byl uloven jihoamerický pancéřníček kropenatý Megalechis thora- ná se většinou o tažné anadromní druhy, žijící v dospělosti v moři cata (Valenciennes, 1840)18. V těchto případech se jedná evident- a rozmnožující se ve sladkých vodách. Část z nich se i v minulosti ně o vypuštění nechtěných jedinců z akvarijních chovů, kteří by 5. u nás vyskytovala jen velmi vzácně. Jde o platýze bradavičnatého v našich podmínkách neměli šanci přežít zimní období. Pokud by se Platichthys fl esus (Linnaeus, 1758), placku pomořanskou Alosa alo- měly vzít v úvahu všechny druhy chované v akváriích, byl by výčet sa (Linnaeus, 1758), vyzu velkou Huso huso (Linnaeus, 1758), jese- nepůvodních druhů nalézajících se na území ČR velmi obsáhlý. tera velkého Acipenser sturio (Linnaeus, 1758) a síha Coregonus Některé druhy, pocházející z mírných oblastí, by však potenciálně lavaretus (Linnaeus, 1758). -

Thèse Gaël Denys 2015.Pdf
MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE Ecole Doctorale Sciences de la Nature et de l’Homme – ED 227 Année 2015 N°attribué par la bibliothèque |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| THESE Pour obtenir le grade de DOCTEUR DU MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE Spécialité : Ecologie et Evolution Présentée et soutenue publiquement par Gaël DENYS Le 16 décembre 2015 Taxonomie intégrative des poissons d’eau douce de France métropolitaine Sous la direction de : Professeur Philippe KEITH et du Docteur Agnès DETTAI JURY : M. Feunteun Eric Professeur, Muséum national d’Histoire naturelle, Dinard Président M. Brito Paulo Professeur, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brésil Rapporteur M. Laffaille Pascal Professeur des Universités, Institut National Polytechnique de Toulouse Rapporteur M. Persat Henri Chargé de recherche, CNRS, Lyon Examinateur M. Poulet Nicolas Chargé de mission, ONEMA, Toulouse Examinateur M. Keith Philippe Professeur, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris Directeur de thèse Mme Dettai Agnès Maître de conférence, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris Directrice de thèse 2 Remerciements Je souhaite tout d’abord remercier les membres du jury, Paolo Brito, Pascal Laffaille, Eric Feunteun, Henri Persat et Nicolas Poulet pour le temps et l’attention qu’ils ont consacrés à l’examen de mes travaux. Merci également à Jean Allardi et Georges Carrel, membres de mon comité de thèse, pour m’avoir orienté dans mes recherches et prodigué de nombreux conseils. Je remercie Guy Duhamel de m’avoir accueilli au sein du Département Milieux et Peuplements Aquatiques (DMPA), et Sylvie Dufour de m’avoir accepté à l’UMR Borea pour que je puisse y préparer ma thèse. -

PDF with Suppl. Material
Science of the Total Environment 703 (2020) 134505 Contents lists available at ScienceDirect Science of the Total Environment journal homepage: www.elsevier.com/locate/scitotenv Alien animal introductions in Iberian inland waters: An update and analysis ⇑ Rafael Muñoz-Mas , Emili García-Berthou GRECO, Institute of Aquatic Ecology, University of Girona, 17003 Girona, Spain graphical abstract article info abstract Article history: Inland waters provide innumerable ecosystem services and for this reason are among the most negatively Received 31 July 2019 impacted ecosystems worldwide. This is also the case with invasive alien species, which have enormous Received in revised form 15 September economic and ecological impacts in freshwater ecosystems. The pace of alien introductions has not 2019 decreased in recent years and the first step to their management is to update checklists and to determine Accepted 15 September 2019 introduction pathways and origins of species. This study updates the list of alien animal species intro- Available online 31 October 2019 duced and naturalised in inland waters of the Iberian Peninsula. Additionally, the most relevant charac- Editor: Dr. Damia Barcelo teristics and association patterns of these species (region of origin, taxonomic group, introduction pathway and main habitat) and introduction trends in the Iberian Peninsula, mainland Portugal and Keywords: Galicia are analysed. We identified 125 alien animal species introduced in Iberian inland waters (increase Freshwater ecosystems of 30% compared to previous reviews) whereas 24 additional species have uncertain establishment or Habitat native status. We found marked associations among taxonomic groups and their region of origin, intro- Iberian Peninsula duction pathway and main habitat used but less relationship between these three latter features. -
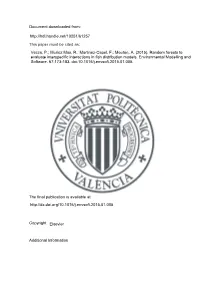
Document Downloaded From: This Paper Must Be Cited As: the Final
Document downloaded from: http://hdl.handle.net/10251/61257 This paper must be cited as: Vezza, P.; Muñoz Mas, R.; Martinez-Capel, F.; Mouton, A. (2015). Random forests to evaluate interspecific interactions in fish distribution models. Environmental Modelling and Software. 67:173-183. doi:10.1016/j.envsoft.2015.01.005. The final publication is available at http://dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2015.01.005 Copyright Elsevier Additional Information *Manuscript Click here to view linked References 1 2 3 4 Random forests to evaluate interspecific interactions in fish distribution models 5 6 7 1 1 1 2 8 By Vezza P. *, Muñoz-Mas R. , Martinez-Capel F. , and Mouton A. 9 10 11 1 Institut d’Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres (IGIC) 12 13 Universitat Politècnica de València, C/ Paranimf 1, 46730 Grau de Gandia. València. España. 14 2 Research Institute for Nature and Forest (INBO), Kliniekstraat 25, B-1070 Brussels, Belgium 15 16 17 18 *Corresponding author: Paolo Vezza, e-mail: [email protected], voice: +34633856260 19 20 Abstract 21 22 Previous research indicated that high predictive performance in species distribution modelling 23 24 can be obtained by combining both biotic and abiotic habitat variables. However, models developed 25 26 for fish often only address physical habitat characteristics, thus omitting potentially important biotic 27 factors. Therefore, we assessed the impact of biotic variables on fish habitat preferences in four 28 29 selected stretches of the upper Cabriel River (E Spain).The occurrence of Squalius pyrenaicus and 30 31 Luciobarbus guiraonis was related to environmental variables describing interspecific interactions 32 33 (inferred by relationships among fish abundances) and channel hydro-morphological 34 characteristics. -

LIST of AQUATIC ALIEN SPECIES of the IBERIAN PENINSULA (2020) Updated List of Aquatic Alien Species Introduced and Established in Iberian Inland Waters
Red-eared slider (Trachemys scripta) © Javier Murcia Requena LIST OF AQUATIC ALIEN SPECIES OF THE IBERIAN PENINSULA (2020) Updated list of aquatic alien species introduced and established in Iberian inland waters Authors Oliva-Paterna F.J., Ribeiro F., Miranda R., Anastácio P.M., García-Murillo P., Cobo F., Gallardo B., García-Berthou E., Boix D., Medina L., Morcillo F., Oscoz J., Guillén A., Aguiar F., Almeida D., Arias A., Ayres C., Banha F., Barca S., Biurrun I., Cabezas M.P., Calero S., Campos J.A., Capdevila-Argüelles L., Capinha C., Carapeto A., Casals F., Chainho P., Cirujano S., Clavero M., Cuesta J.A., Del Toro V., Encarnação J.P., Fernández-Delgado C., Franco J., García-Meseguer A.J., Guareschi S., Guerrero A., Hermoso V., Machordom A., Martelo J., Mellado-Díaz A., Moreno J.C., Oficialdegui F.J., Olivo del Amo R., Otero J.C., Perdices A., Pou-Rovira Q., Rodríguez-Merino A., Ros M., Sánchez-Gullón E., Sánchez M.I., Sánchez-Fernández D., Sánchez-González J.R., Soriano O., Teodósio M.A., Torralva M., Vieira-Lanero R., Zamora-López, A. & Zamora-Marín J.M. LIFE INVASAQUA – TECHNICAL REPORT LIFE INVASAQUA – TECHNICAL REPORT Pumpkinseed (Lepomis gibbosus) © Bernard Dupont.. CC-BY-SA-2.0 5 LIST OF AQUATIC ALIEN SPECIES OF THE IBERIAN PENINSULA (2020) Updated list of aquatic alien species introduced and established in Iberian inland waters LIFE INVASAQUA - Aquatic Invasive Alien Species of Freshwater and Estuarine Systems: Awareness and Prevention in the Iberian Peninsula. LIFE17 GIE/ES/000515 This publication is a Technical report by the European Project LIFE INVASAQUA (LIFE17 GIE/ES/000515). -

International Standardization of Common Names for Iberian Endemic Freshwater Fishes Pedro M
Limnetica, 28 (2): 189-202 (2009) Limnetica, 28 (2): x-xx (2008) c Asociacion´ Iberica´ de Limnolog´a, Madrid. Spain. ISSN: 0213-8409 International Standardization of Common Names for Iberian Endemic Freshwater Fishes Pedro M. Leunda1,∗, Benigno Elvira2, Filipe Ribeiro3,6, Rafael Miranda4, Javier Oscoz4,Maria Judite Alves5,6 and Maria Joao˜ Collares-Pereira5 1 GAVRN-Gestion´ Ambiental Viveros y Repoblaciones de Navarra S.A., C/ Padre Adoain 219 Bajo, 31015 Pam- plona/Iruna,˜ Navarra, Espana.˜ 2 Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Biolog´a, Departamento de Zoolog´a y Antropolog´a F´sica, 28040 Madrid, Espana.˜ 3 Virginia Institute of Marine Science, School of Marine Science, Department of Fisheries Science, Gloucester Point, 23062 Virginia, USA. 4 Universidad de Navarra, Departamento de Zoolog´a y Ecolog´a, Apdo. Correos 177, 31008 Pamplona/Iruna,˜ Navarra, Espana.˜ 5 Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciencias,ˆ Centro de Biologia Ambiental, Campo Grande, 1749-016 Lis- boa, Portugal. 6 Museu Nacional de Historia´ Natural, Universidade de Lisboa, Rua da Escola Politecnica´ 58, 1269-102 Lisboa, Portugal. 2 ∗ Corresponding author: [email protected] 2 Received: 8/10/08 Accepted: 22/5/09 ABSTRACT International Standardization of Common Names for Iberian Endemic Freshwater Fishes Iberian endemic freshwater shes do not have standardized common names in English, which is usually a cause of incon- veniences for authors when publishing for an international audience. With the aim to tackle this problem, an updated list of Iberian endemic freshwater sh species is presented with a reasoned proposition of a standard international designation along with Spanish and/or Portuguese common names adopted in the National Red Data Books. -

Plasticity in Reproductive Traits, Condition and Energy Allocation of the Non-Native Pyrenean Gudgeon Gobio Lozanoi in a Highly Regulated Mediterranean River Basin
water Article Plasticity in Reproductive Traits, Condition and Energy Allocation of the Non-Native Pyrenean Gudgeon Gobio lozanoi in a Highly Regulated Mediterranean River Basin Fátima Amat-Trigo 1, Mar Torralva 1, Daniel González-Silvera 2 , Francisco Javier Martínez-López 2 and Francisco José Oliva-Paterna 1,* 1 Department of Zoology and Physical Anthropology, Faculty of Biology, University of Murcia, 30100 Murcia, Spain; [email protected] (F.A.-T.); [email protected] (M.T.) 2 Department of Physiology, Faculty of Biology, University of Murcia, 30100 Murcia, Spain; [email protected] (D.G.-S.); [email protected] (F.J.M.-L.) * Correspondence: [email protected] Abstract: The invasion success of non-native fish, such as Pyrenean gudgeon Gobio lozanoi in several Iberian rivers, is often explained by the expression of its life history traits. This study provides the first insights into the reproductive traits, fish condition, and energy allocation (protein and lipid contents of tissues) of this species, along a longitudinal gradient in one of the most regulated river basins in the Iberian Peninsula, the Segura river. Larger sizes of first maturity, higher fecundity and larger oocytes were found in fluvial sectors with the most natural flow regimes, characterised by a low base flow with high flow peaks in spring and autumn. A delay in the reproductive period, lower fish condition and no differences in sex-ratio were observed in fluvial sectors with a high increase in base flow and Citation: Amat-Trigo, F.; notable inversion in the seasonal pattern of flow regime. Lipid contents in the liver and gonads were Torralva, M.; González-Silvera, D.; stable during the reproductive cycle and decreases in muscle were noted, whereas ovarian and liver Martínez-López, F.J.; proteins increased. -

Homogenization Dynamics and Introduction Routes Of
Homogenization Dynamics and Introduction Routes of Invasive Freshwater Fish in the Iberian Peninsula Author(s): Miguel Clavero and Emili García-Berthou Reviewed work(s): Source: Ecological Applications, Vol. 16, No. 6 (Dec., 2006), pp. 2313-2324 Published by: Ecological Society of America Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40061960 . Accessed: 06/02/2013 07:41 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. Ecological Society of America is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Ecological Applications. http://www.jstor.org This content downloaded on Wed, 6 Feb 2013 07:41:39 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions Ecological Applications, 16(6), 2006, pp. 2313-2324 © 2006 by the Ecological Society of America HOMOGENIZATIONDYNAMICS AND INTRODUCTION ROUTES OF INVASIVEFRESHWATER FISH IN THE IBERIAN PENINSULA Miguel Clavero1 and Emili Garcia-Berthou Institute of Aquatic Ecology, University of Girona, E- 17071 Girona, Spain Abstract. Nonnative invasive species are one of the main global threats to biodiversity. The understanding of the traits characterizing successful invaders and invasion-prone ecosystems is increasing, but our predictive ability is still limited. Quantitative information on biotic homogenization and particularly its temporal dynamics is even scarcer. -

LIST of AQUATIC ALIEN SPECIES of the IBERIAN PENINSULA (2020) Updated List of Aquatic Alien Species Introduced and Established in Iberian Inland Waters
Red-eared slider (Trachemys scripta) © Javier Murcia Requena LIST OF AQUATIC ALIEN SPECIES OF THE IBERIAN PENINSULA (2020) Updated list of aquatic alien species introduced and established in Iberian inland waters Authors Oliva-Paterna F.J., Ribeiro F., Miranda R., Anastácio P.M., García-Murillo P., Cobo F., Gallardo B., García-Berthou E., Boix D., Medina L., Morcillo F., Oscoz J., Guillén A., Aguiar F., Almeida D., Arias A., Ayres C., Banha F., Barca S., Biurrun I., Cabezas M.P., Calero S., Campos J.A., Capdevila-Argüelles L., Capinha C., Carapeto A., Casals F., Chainho P., Cirujano S., Clavero M., Cuesta J.A., Del Toro V., Encarnação J.P., Fernández-Delgado C., Franco J., García-Meseguer A.J., Guareschi S., Guerrero A., Hermoso V., Machordom A., Martelo J., Mellado-Díaz A., Moreno J.C., Oficialdegui F.J., Olivo del Amo R., Otero J.C., Perdices A., Pou-Rovira Q., Rodríguez-Merino A., Ros M., Sánchez-Gullón E., Sánchez M.I., Sánchez-Fernández D., Sánchez-González J.R., Soriano O., Teodósio M.A., Torralva M., Vieira-Lanero R., Zamora-López, A. & Zamora-Marín J.M. LIFE INVASAQUA – TECHNICAL REPORT LIFE INVASAQUA – TECHNICAL REPORT Pumpkinseed (Lepomis gibbosus) © Bernard Dupont.. CC-BY-SA-2.0 5 LIST OF AQUATIC ALIEN SPECIES OF THE IBERIAN PENINSULA (2020) Updated list of aquatic alien species introduced and established in Iberian inland waters LIFE INVASAQUA - Aquatic Invasive Alien Species of Freshwater and Estuarine Systems: Awareness and Prevention in the Iberian Peninsula. LIFE17 GIE/ES/000515 This publication is a Technical report by the European Project LIFE INVASAQUA (LIFE17 GIE/ES/000515).