Carranza, Legado Y Trascendencia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

El Constitucionalismo En Sonora
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM www.juridicas.unam.mx Libro completo en: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv https://goo.gl/A5dRL9 El constitucionalismo en Sonora urante los días de la Decena Trágica y las fechas posteriores al D asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, el estado de Sonora experimentó un ambiente de tensión. Se registra- ron pequeños brotes de rebeldía armada en diversas localidades de la entidad, donde ciudadanos —mas no el gobierno regional— atacaron cuarteles u oficinas del gobierno federal. El ataque a Álamos es de es- pecial interés para el tema que nos ocupa. Un puñado de hombres atacó “La Ciudad de los Portales” (como se le conoce a Álamos), en marzo de 1913, y fueron derrotados por la guarnición militar de la localidad. Entre los agresores, se identificó como líder a un maestro normalista de origen potosino, bien conocido en la región por su labor educativa en distintas poblaciones, por sus ideas radicales y por su extraña personalidad. Se trataba del maestro Luis G. Monzón, quien fue puesto tras las rejas en la cárcel de Álamos. En esos momentos, seguro Monzón veía incierto su futuro, sin saber con cer- teza cuánto tiempo permanecería detenido, si sería fusilado, exiliado o liberado, en el mejor de los casos. Aunque en 1913 no lo sabía, Monzón jugaría un papel muy importante cuatro años después, al ser elegido diputado para representar a Sonora en el Congreso Constituyente.1 1 Bojórquez es la única fuente que señala que la actividad opositora de Monzón data de mucho antes a 1910, pues dice que fue magonista y antirreeleccionista, pero no • 41 • DR © 2018. -

PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICION DE CUENTAS Fecha: 17/12/2019
PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICION DE CUENTAS Fecha: 17/12/2019 N° REGISTRO RFC VIGENCIA NOMBRE ESPECIALIDAD CIUDAD ENTIDAD TELEFONO CALLE NUM-EXT NUM-INT COLONIA C.P. 1 4584 2014 DELB-490803-249 31-oct-18 BALDEMAR DELGADO LOPEZ SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA 862-621-17-10 C. GUERRERO 903 NTE. ZONA CENTRO 26530 SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR MEDIO DE 2 4863 2014 CXX-980325-UF6 29-nov-18 CANAL XXI, S.A. DE C.V. TELEVISION ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO 871-793-11-33 AVENIDA VASCO DE QUIROGA 2000 ND SANTA FE 01210 SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN RADIO Y MEDIOS 3 4906 2014 PCR-851009-HK1 10-Jan-19 COMPAÑIA PERIODISTICA CRITERIOS, S.A. DE C.V. IMPRESOS SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA 844-438-81-00 AV. UNIVERSIDAD 1035 ND UNIVERSIDAD 25260 SERVICIOS DE EDICION E IMPRESION DE 4 4976 2015 EAC-040824-RZ3 25-Feb-19 EDITORIAL ACONTECER, S.A. DE C.V. PERIODICOS SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA 844-414-84-38 C. M. ABASOLO 236 NTE. ZONA CENTRO 25000 5 4648 2014 EMC-991116-DZ3 03-May-19 EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA 866-633-32-53 CARR. 57 KM. 1056 ND ASTURIAS 25790 SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS 6 4804 2014 EEC-951113-JD9 31-Jan-19 ESPACIO EDITORIAL COAHUILENSE, S.A. DE C.V. IMPRESOS SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA 844-416-79-13 C. CHIHUAHUA 506 ND REPUBLICA PTE. 25265 7 4755 2014 MOAJ-810529-NG1 29-Sep-16 JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRRE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN RADIO ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA 862-621-10-11 JUAREZ SUR 1400 ND ZONA CENTRO 26530 SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS 8 4409 2013 EOP-510101-UA4 20-Aug-19 EDITORIAL LA OPINION, S.A. -
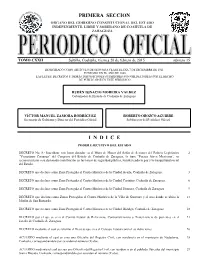
Primera Seccion I N D I C E
PRIMERA SECCION ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA TOMO CXXII Saltillo, Coahuila, viernes 20 de febrero de 2015 número 15 REGISTRADO COMO ARTÍCULO DE SEGUNDA CLASE EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 1921. FUNDADO EN EL AÑO DE 1860 LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES SUPERIORES SON OBLIGATORIAS POR EL HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ ROBERTO OROZCO AGUIRRE Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial Subdirector del Periódico Oficial I N D I C E PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DECRETO No. 8.- Inscríbase con letras doradas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo 2 “Venustiano Carranza” del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, la frase “Fuerza Aérea Mexicana”, en reconocimiento a su destacada contribución en las tareas de seguridad pública, fortaleciendo la paz y la tranquilidad social del Estado. DECRETO que declara como Zona Protegida al Centro Histórico de la Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. 3 DECRETO que declara como Zona Protegida al Centro Histórico de la Ciudad Castaños, Coahuila de Zaragoza. 6 DECRETO que declara como Zona Protegida al Centro Histórico de la Ciudad Frontera, Coahuila de Zaragoza. 9 DECRETO que declara como Zonas Protegidas el Centro Histórico de la Villa de Guerrero y el área donde se ubica la 14 Misión de San Bernardo. DECRETO que declara como Zona Protegida al Centro Histórico de la Ciudad Hidalgo, Coahuila de Zaragoza. 18 DECRETO por el que se crea el Comité Estatal de Referencia, Contrarreferencia y Transferencia de pacientes en el 21 Estado de Coahuila de Zaragoza. -

Militares Y Marinos.Pdf
ÍNDICE General Guadalupe Victoria 1 (Elaborada por el C. Cap. 1/o. Hist. Antonio Aguilar Razo) General Anastasio Bustamante 15 (Elaborada por el C. Sgto. 1/o. Aux. Hist. César Iván Rodríguez Calderón) General Vicente Guerrero 25 (Elaborada por el C. Cap. 1/o. Hist. Antonio Aguilar Razo) General Nicolás Bravo Rueda 43 (Elaborada por la C. Sbtte. Hist. María Luisa Alavez Cataño) General Pedro Maria Anaya 51 (Elaborada por el Sgto. 1/o. Aux. Hist. César Iván Rodríguez Calderón) General José Joaquín de Herrera Ricardos 61 (Elaborada por la C. Sbtte. Hist. María Luisa Alavez Cataño) General Felipe Ángeles Ramírez 71 (Elaborada por el C. Capitán 2/o. Hist. Sergio Martinez Torres) General Alberto Leopoldo Salinas Carranza 83 (Elaborada por el C. Cap. 2/o. FACV. DEMA Tomás Segoviano Ibarra) General Salvador Alvarado Rubio 93 Coronel Juan Davis Bradburn 187 (Elaborada por el C. Cap. 2/o. Hist. Sergio Martinez Torres) (Elaborada por los CC. Almirante IM.DEM. (Ret.) Pedro Raúl Castro Álvarez y Lic. Mario Óscar Flores López) General Gustavo Adolfo Salinas Camiña 105 Capitán Pedro Sainz de Baranda y Borreyro 197 (Elaborada por el C. Cap. 2/o. FACV. DEMA Tomas Segoviano Ibarra) (Elaborada por la C. Mtra. Maria Delta Kuri Trujeque) General Lucio Blanco Fuentes 117 Capitán Blas Godínez Brito 207 (Elaborada por el C. Tte. Hist. Antero Naranjo Lara) (Elaborada por los CC. Lic. Mario Oscar Flores López y Lic. Ángel Amador Martínez) General Roberto Fierro Villalobos 129 Contraalmirante Tómas Francisco de Paula Marín Zabalza 217 (Elaborada por el C. Cap. 2/o. FACV. DEMA Tomas Segoviano Ibarra) (Elaborada por los CC. -

Leer Y Observar De Cerca Alguna Cosa
A 100 AÑOS ICONOGRAFÍA DE VENUSTIANO CARRANZA SECRETARÍA DE CULTURA Alejandra Frausto Guerrero Secretaria de Cultura INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LAS REVOLUCIONES DE MÉXICO Felipe Arturo Ávila Espinosa Director General A 100 AÑOS ICONOGRAFÍA DE VENUSTIANO CARRANZA MÉXICO • 2020 Portada: El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza al momento de salir de la Convención de generales después de presentar su renuncia. 1º. de octubre de 1914. © (39784) SECRETARÍA DE CULTURA.INAH.SINAFO.FN.MX. Investigación iconográfica y selección de textos: Rafael Hernández Ángeles Primera edición en formato electrónico, INEHRM, 2020. D. R. © Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) Francisco I. Madero núm. 1, Colonia San Ángel, C. P. 01000, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. www.inehrm.gob.mx Las características gráficas y tipográficas de esta edición son propiedad del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informá- tico, la fotocopia o la grabación, sin la previa autorización por escrito del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. ISBN: 978-607-549-146-2 HECHO EN MÉXICO Índice Venustiano Carranza: a cien años de su asesinato ...........7 Felipe Ávila Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México Prólogo ........................................................... 11 Javier Garciadiego Iconografía de Venustiano Carranza ......................15 Archivos consultados ......................................... 139 Venustiano Carranza: a cien años de su asesinato Felipe Ávila L 21 DE MAYO DE 2020 se cumplen 100 años de la muerte del presidente Venustiano E Carranza, un mexicano excepcional, quien fue asesinado ese día, en 1920, por una re- belión militar en Tlaxcalantongo, Puebla. -

Charles Lindbergh and Emilio Carranza
Charles Lindbergh June 2021 The Lumberton Campus Chronicle An Earlier May Jim Alexander On the morning of May 20, 1927, a young man Coolidge presenting him with the Distinguished climbed into a small single-engine airplane and Flying Cross. Later, Congress awarded him the took off from Roosevelt Field, heading eastward. Congressional Medal of Honor. He was seeking a $25,000 prize offered for the At that time, with radios not in widespread home first solo flight between New York and Paris. The use, much of the news was carried by newspapers plane was stripped down to reduce weight and and shown in theater newsreels. Several news allow a maximum of gasoline. All he had was a services took films of his triumphal welcome in cramped cockpit, no radio, the most rudimentary Washington, and vied to be the first to show instruments, an extra gas tank in front requiring them on the screens of Broadway theaters. One the pilot to use a periscope to see forward. His company sent its film by train to New York, while previous experience had been as an air mail another sent it by plane. The story of the race pilot; on one earlier occasion, lost in the fog, he between the two made its own history. had to parachute to ground to save his life. A special locomotive was put into service by Charles Lindbergh landed at Paris Le Bourget the Pennsylvania Railroad, and all other trains field 33½ hours later. The exuberance of the were ordered to stand clear on what is now crowds and the excitement that ensued began the Northeast Corridor. -

20 Hours, May Be Safe
" 1 "' 1,11 ~ /'; i" f 1 1', 11': •.■■* | ”’♦_ * 1 Colton Sack* 55f% ^8t _»•*■« ^T-fl * ^ GOULDS PUMPS ahf flcroluTHE ASSOCIATED 1 i ffimnmsmUcVALLEY—LEASED WIRE SERVICE OF PRESS—(/P) --J THE VALLEY FIRST FIRST IN THE ~~ ’■ ^___.Us; 5c A COPY THIRTY-SEVENTH YTEAK—No. 10 BROWNSVILLE, TEXAS, FRIDAY, JULY 13, 1928 TEN PAGES TODAY 3 DIE IN BLAZING AIRPLANE EN OUR PASTOR JAILED FOR BUILDING VALLEY SHIP FALLS IN Not Seen For I -^ Carranza, --- THIS IS OUR DAY to thank MAIN STREET 1 ughtful friends for contributions «{) ended to delight the inner man. 20 Be Safe Iowa, Jeorge White, Davenport, Hours, May to AT PALACIOS ^vestment banker tranrplanted '.ne Lower Rio Grando \ alley, tends mesa of greena. Pilot Had Planned to a very fine turnip Park It will be disposed of via the pot Take At FIVE REMOVED City Approves NO REASON TO bacon to Up Boy* route, with a few stripe of live it the proper flavor. Guard Camp For a Whites These greens come from And Golf Course on located in Fee; Plan Inquest U-year-round truck patcii. FROM ICE ARE WORRY, AVERS 27 ’,1 Jardin. Produces radishes in 13.—— carrots and FALACIOS. Tex.. July ays, cabbages, beets, Three men were killed here today ther items for the N alley summer | Part of Site when a in which were Airport* plane they 'market—and winter, too. __ AIR a low altitude IN GOODSHAPE OFFICERS Wiseman, after many years flying crashed from R. A. Plans for utilization of utilization of 16 acres adjoining the a . -

Enter Your Title Here in All Capital Letters
WAR FLAGS INTO PEACE FLAGS: THE RETURN OF CAPTURED MEXICAN BATTLE FLAGS DURING THE TRUMAN ADMINISTRATION by ETHAN M. ANDERSON B.A., South Dakota State University, 2008 A THESIS submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree MASTER OF ARTS Department of History College of Arts and Sciences KANSAS STATE UNIVERSITY Manhattan, Kansas 2010 Approved by: Major Professor Charles W. Sanders, Jr. Copyright ETHAN M. ANDERSON 2010 Abstract On September 13, 1950, in a culmination of three years of efforts by organizations and individuals inside and outside the Harry S. Truman administration, 69 captured battle flags from the Mexican-American War were formally returned to the Mexican government at a ceremony in Mexico City. The events surrounding the return of flags to Mexico occurred in two distinct phases. The first was a small, secretive, and largely symbolic return of three flags conceived and carried out by high-ranking U.S. government officials in June 1947. The second large-scale, public return of the remaining flags in the custody of the War Department was initiated by the American Legion and enacted by the United States Congress. Despite their differences, both returns were heavily influenced by contemporary events, primarily the presidential election of 1948 and the escalation of the Cold War. Also, although the second return was much more extensive than the President originally intended, it was only through his full support that either return was accomplished. In the decades since 1950, historians have either ignored the return of Mexican battle flags or focused instead on Truman’s wreath laying at the monument to the niños héroes in Mexico City in March 1947. -

Ordinario I N D I C E
ORDINARIO ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA TOMO CXVII Saltillo, Coahuila, viernes 24 de septiembre de 2010 número 77 REGISTRADO COMO ARTÍCULO DE SEGUNDA CLASE EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 1921. FUNDADO EN EL AÑO DE 1860 LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES SUPERIORES SON OBLIGATORIAS POR EL HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO PROFR. HUMBERTO MOREIRA VALDÉS Gobernador del Estado de Coahuila LIC. ARMANDO LUNA CANALES LIC. GABRIELA ALEJANDRA DE LA CRUZ RIVAS Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial Subdirectora del Periódico Oficial I N D I C E PODER EJECUTIVO DEL ESTADO ACUERDO que establece el Programa de Apoyo en materia de Registro Civil a las Víctimas de la Contingencia 2 provocada por el Huracán “Alex” en el Estado de Coahuila. ACUERDO emitido por el H. Consejo de la Judicatura en su sesión de fecha treinta y uno de agosto de dos mil diez, 3 relativo a la precisión de los criterios de evaluación y procedimiento para la reelección de Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado al vencimiento de su primer nombramiento por el período de seis años. CONVOCATORIA a participar en las Licitaciones Públicas Nacionales No. 35930002-004-10 y No. 35930002-005-10, 9 emitida por el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa. AVISOS JUDICIALES Y GENERALES DISTRITO DE SALTILLO Exp. 01/2010 No Contencioso Guillermina Morales Aldaco (3ª Pub) 10 Edicto Notarial Sucesorio Intestamentario Francisco González Rocamontes (1ª Pub) 11 Aviso al Público -

Mexico To-Day and To-Morrow, by E. D. Trowbridge
Class Tj^lM Rnnk.Tgfc e Digitized by tine Internet Archive in 2010 with funding from The Library of Congress http://www.archive.org/details/mexicotodaytomor02trow MEXICO TO-DAY AND TO-MORROW THE MACMILLAN COMPANY NEW YORK • BOSTON • CHICAGO • DALLAS ATLANTA • SAN FRANCISCO MACMILLAN & CO., Limited LONDON • BOMBAY • CALCUTTA MELBOURNE THE MACMILLAN CO. OF CANADA, Ltd. TORONTO MEXICO TO-DAY AND TO-MORROW BY E. D. TROWBRIDGE THE MACMILLAN COMPANY 1919 All rights reserved » f ^3 Copyright, 1919 By the MACMILLAN COMPANY Set up and electrotyped. Published January, 1919. PEEFACE We have, in the United States, a very confused idea of what has been happening in Mexico during the past seven or eight years. Beyond knowing that there have been revolutions and counter-revolutions, with a mass of disorder, and that we have, two or three times, been on the verge of war with our next door neighbor, we know little of what it is all about. In the following pages I have endeavored to give a general idea of the social, industrial, political and economic conditions which have prevailed in Mexico since the fall of the Diaz re- gime in 1911, and to outline briefly some of the prob- lems which confront the country. I have not attempted, in this work, anything like a complete history of Mexico, but I have felt that, for a full understanding of present-day conditions, it is essen- tial to examine early Mexican history and the history of Spanish rule and subsequent events insofar as these periods have affected national life. In dealing with events antedating what may be termed modern Mexico I have made no attempt at original research, and, so far as concerns anything prior to 1900, the work here presented is a repetition or reflection of the findings or opinions of Fiske, Prescott, Bancroft, Luis Perez Verdia and other authorities. -

Photograph Collection on Venustiano Carranza
http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/kt7r29s1q8 No online items Photograph collection on Venustiano Carranza Finding aid prepared by Julianna Gil, Student Processing Assistant. Special Collections & University Archives The UCR Library P.O. Box 5900 University of California Riverside, California 92517-5900 Phone: 951-827-3233 Fax: 951-827-4673 Email: [email protected] URL: http://library.ucr.edu/libraries/special-collections-university-archives © 2017 The Regents of the University of California. All rights reserved. Photograph collection on MS 036 1 Venustiano Carranza Descriptive Summary Title: Photograph collection on Venustiano Carranza Date (inclusive): 1910-1920 Collection Number: MS 036 Extent: 1.96 linear feet(1 album, 1 box) Repository: Rivera Library. Special Collections Department. Riverside, CA 92517-5900 Abstract: The collection consists of approximately 350 photographs of Mexican revolutionary and President Venustiano Carranza, including depictions of Carranza on national tours and in areas being attacked by Revolutionaries during his time as Mexico's president (1917-20). Photographs in the collection also include portraits of Carranza and other prominent Mexican figures, including Isidro Fabela and Álvaro Obregón. Languages: The collection is in Spanish. Access This collection is open for research. Publication Rights Copyright Unknown: Some materials in these collections may be protected by the U.S. Copyright Law (Title 17, U.S.C.). In addition, the reproduction, and/or commercial use, of some materials may be restricted by gift or purchase agreements, donor restrictions, privacy and publicity rights, licensing agreement(s), and/or trademark rights. Distribution or reproduction of materials protected by copyright beyond that allowed by fair use requires the written permission of the copyright owners. -

Monclova Hechos Históricos Del Siglo XIX
Monclova hechos históricos del siglo XIX Lucas Martínez Sánchez Monclova Hechos históricos del Siglo XIX Lucas Martínez Sánchez Edición digital Saltillo, Coahuila 2021 2 INDICE Liminar…………………………………………………………..4 Introducción……………………………………………………..6 El Hospital Real de la Provincia de Coahuila, 1804…………….8 Los Blanco Múzquiz. Patriotas de Monclova…………………..20 Don Juan Martín de Veramendi, El Texano que murió en Monclova 1833……………………….41 La Guerra de Texas, 1836………………………………………57 La Intervención Norteamericana, 1846-1848…………………..68 Los vientos de la Reforma, 1856-1860…………………………86 La intervención francesa, 1862-1867………………………….109 La fuerza congresista, 1873……………………………………136 Porfirio Díaz en Monclova, 1876……………………………...150 El ferrocarril en Monclova, noticia histórica 1884…………….173 3 LIMINAR Pareciera que los monclovenses nos hemos acostumbrado, a fuerza de no percibirlo, a las glorias intermitentes que se esconden en nuestra historia, a los puntos álgidos que diariamente fabricamos pero que sólo en ocasiones se materializan hasta alcanzar la lucidez necesaria en nuestro pensamiento colectivo, dándonos, de esa manera, la conciencia suficiente para entender que hemos logrado algo significativo, algo productivo en todo caso, que pueda ser de utilidad a generaciones venideras. Pareciera que sigue viva la inercia de confundir la palabra Historia con la palabra pasado, como si al aceptar esa confusión como válida, nos libráramos también del trabajo, arduo pero necesario, de desentrañar y diferenciar ambos significados hasta adecuarlos a nuestras necesidades presentes. La historia no es pasado. Nuestro pasado es el presente que diariamente compartimos, y la historia es, en este caso, la encargada de explicar los mecanismos y repercusiones de cada aportación individual o colectiva, ya sea constante o esporádica, pero que es siempre valiosa.