Apropiación Simbólica Del Centro Comercial Santa Fe1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Instituto De Transparencia, Acceso a La Informacion Publica Y Proteccion De Datos Personales Del Estado De Baja California Padron De Proveedores Ejercicio Fiscal 2017
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PADRON DE PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2017 NOMBRE FISCAL NOMBRE COMERCIAL RFC GIRO (ACTIVIDAD) DOMICILIO 1 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV THE HOME DEPOT HDM001017AS1 MEJORAMIENTO DEL HOGAR AV RICARDO MARGAIN #605, CP 66267, COL. SANTA ENGRACIA, GARZA GARCIA NL 2 CECILIA FABIOLA ZOZAYA LOPEZ S/N ZOLC721128168 ARRENDAMIENTO PLATANEROS SUR NO 1907, COL BUROCRATA, CP 21020, MEXICALI BC 3 PARAISO PERISUR SA DE CV RADISSON PPE860612QN3 HOTELERIA CALLE CUSPIDE NO EXT 53, COL. PARQUE DEL PEDREGAL CP. 14010, MEXICO DF 4 HONORIO TINOCO VILLAGOMEZ S/N TIVH6402238Y0 SERVICIO DE LIMPIEZA CALLE VIA RAPIDA ORIENTE NO. EXT 14750-B NO INTERIOR 737, COL. GUADALUPE VICTORIA, TIJUANA BC, CP 22426 5 ESQUER LOERA FRANCISCO IDEAS IMPRESAS IMPRENTA EULF701029URA IMPRENTA AV. JUAN ALDAMA 1405, COL. INDEPENDENCIA, CP 21290, MEXICALI BC 6 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV AEROMEXICO TRANSPORTE AEREO AV PASEO DE LA REFORMA 445, COL. CUAUHTEMOC, CP 06500, MEXICO DF 7 MARIA DE LA LUZ GUARDADO TORRES SPEED AUTO CAR WASH GUTL950730MU4 LAVADO DE CARRO BLVD. LOPEZ MATEOS, CENTRO CIVICO #908, CP 21150, MEXICALI BC 8 GRUPO ISOMII SA DE CV GRUPO ISOMI GIS9204038F5 TELECOMUNICACIONES AV. FELIPE PESCADOR #1611, CP 21030, COL. HEROE DE NACOZARI MEXICALI BC 9 ALPE DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV ALPE ABC9602218IA PAPELERIA BLVD ANAHUAC Y LAGOS DE LOS ESCLAVOS NO 1200 INT NO LOCAL 1 Y 2, JARDINES DEL LAGO, CP 21330 MXLI 10 JORGE MARTINEZ VELA MARVEL ELECTRONICS MAVJ650808DR4 MATERIAL ELECTRICO BLVD BENITO JUAREZ NO 3557 INT NO 2, CP 21285, FRACC, RESIDENCIAS IMPERIALES, MEXICALI BC 11 CLIPS MART SA DE CV CLIPS CMA0006277Q6 PAPELERIA CALZ MACRISTY RAMOS DE HERMOSILLO 1489-B, COL. -
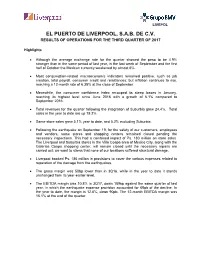
El Puerto De Liverpool, S.A.B. De C.V. Results of Operations for the Third Quarter of 2017
LIVEPOL EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V. RESULTS OF OPERATIONS FOR THE THIRD QUARTER OF 2017 Highlights Although the average exchange rate for the quarter showed the peso to be 4.9% stronger than in the same period of last year, in the last week of September and the first half of October the Mexican currency weakened by almost 6%. Most consumption-related macroeconomic indicators remained positive, such as job creation, total payroll, consumer credit and remittances; but inflation continues to rise, reaching a 12-month rate of 6.35% at the close of September. Meanwhile, the consumer confidence index recouped its steep losses in January, reaching its highest level since June 2016 with a growth of 6.1% compared to September 2016. Total revenues for the quarter following the integration of Suburbia grew 24.4%. Total sales in the year to date are up 19.2%. Same-store sales grew 5.1% year to date, and 5.2% excluding Suburbia. Following the earthquake on September 19, for the safety of our customers, employees and vendors, some stores and shopping centers remained closed pending the necessary inspections. This had a combined impact of Ps. 180 million on store sales. The Liverpool and Suburbia stores in the Villa Coapa area of Mexico City, along with the Galerías Coapa shopping center, will remain closed until the necessary repairs are carried out; we want to stress that none of our locations suffered structural damage. Liverpool booked Ps. 186 million in provisions to cover the various expenses related to reparation of the damage from the earthquakes. -
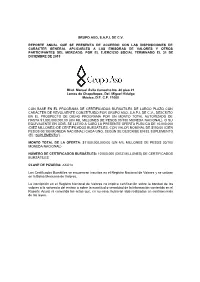
Grupo Axo, S.A.P.I. De C.V. Reporte Anual Que Se
GRUPO AXO, S.A.P.I. DE C.V. REPORTE ANUAL QUE SE PRESENTA DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO, POR EL EJERCICIO SOCIAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40 piso 21 Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo México, D.F. C.P. 11000 CON BASE EN EL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSATILES DE LARGO PLAZO CON CARÁCTER DE REVOLVENTE CONSTITUIDO POR GRUPO AXO, S.A.P.I. DE C.V., DESCRITO EN EL PROSPECTO DE DICHO PROGRAMA POR UN MONTO TOTAL AUTORIZADO DE HASTA $1,000,000,000.00 (UN MIL MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), O SU EQUIVALENTE EN UDIS, SE LLEVÓ A CABO LA PRESENTE OFERTA PUBLICA DE 10,000,000 (DIEZ MILLONES) DE CERTIFICADOS BURSÁTILES, CON VALOR NOMINAL DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) CADA UNO, SEGÚN SE DESCRIBE EN EL SUPLEMENTO (E L “SUPLEMENTO”). MONTO TOTAL DE LA OFERTA: $1´000,000,000.00 (UN MIL MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES: 10’000,000 (DIEZ MILLON ES) DE CER TIFICAD O S BURSÁTILES CLAVE DE PIZARRA: AXO14 Los Certificados Bursátiles se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores y se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores o la solvencia del emisor o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Reporte Anual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieran sido realizados en contravención de las leyes. -

Centros De Atención a Clientes Telcel
Directorio de Centros de Atención a Clientes (CAC) de Telcel en la Ciudad de México ÁREA DE ESPERA POSICIÓN DE ATENCIÓN A SEÑALIZACIÓN ACCESO CON ANIMALES REGIÓN NOMBRE DEL CAC HORARIO Domicilio: Calle Domicilio: No. Exterior Domicilio: No. Interior Domicilio: Colonia Domicilio: Código Postal Domicilio: Municipio Domicilio: Entidad KIOSKO CAJERO ATM RAMPA RUTA ACCESIBLE RESERVADA PARA MENOR ALTURA ACCESIBILIDAD GUIA PERSONAS CON 9 LORETO LUNES A DOMINGO DE 9:00 A 19:00 HRS. ALTAMIRANO 46 PLAZA LORETO TIZAPAN 1090 ÁLVARO OBREGÓN CDMX X X 9 SAN ANGEL LUNES A DOMINGO 10:00 A 19:00 HRS. AVE. INSURGENTES SUR 2105 DENTRO DE TIENDA SANBORNS SAN ANGEL 1000 ÁLVARO OBREGÓN CDMX X X X 9 CAMARONES LUNES A VIERNES 09:00 A 18:00 HRS. CALLE NORTE 77 3331 OBRERO POPULAR 11560 AZCAPOTZALCO CDMX X X X CENTRO COMERCIAL PARQUE 9 PARQUE VÍA VALLEJO LUNES A DOMINGO 10:00 A 20:00 HRS. CALZADA VALLEJO 1090 SANTA CRUZ DE LAS SALINAS 2340 AZCAPOTZALCO CDMX X X X VIA VALLEJO 9 SERVICIO TÉCNICO TELCEL Y CENTRO ATENCIÓN ETRAM ROSARIO LUNES A DOMINGO 10:00 A 20:00 HRS. AVE. DEL ROSARIO 901 CETRAM EL ROSARIO EL ROSARIO 2100 AZCAPOTZALCO CDMX X X X X 9 AMORES LUNES A VIERNES 9:00 A 18:00 HRS. AMORES 26 DEL VALLE 3100 BENITO JUÁREZ CDMX X X X X X X 9 DEL VALLE LUNES A VIERNES 9:00 A 18:00 HRS. EJE 7 SUR FELIX CUEVAS 825 DEL VALLE 3100 BENITO JUÁREZ CDMX X X X X X X 9 EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS LUNES A DOMINGO 10:00 A 19:00 HRS. -

El Puerto De Liverpool, S.A.B. De C.V. Results of Operations for the First Quarter of 2018
LIVEPOL EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V. RESULTS OF OPERATIONS FOR THE FIRST QUARTER OF 2018 Highlights Positive: Exchange rate: the average for the quarter showed the peso to be 7.8% stronger than in the same period of last year. Continuing healthy growth in job creation, total payroll and remittances. Inflation: trending toward a year-end level of 4.1%. Negative: Consumer confidence: closed the quarter at its lowest level since March 2017. Durable goods purchasing intentions rose 4.0% compared to the same quarter of last year, but dropped 18.6% from their December 31, 2017 level. Consumer credit: remains on positive ground, but slowed to a current level of less than 10% growth. Benchmark interest rate: rose to 7.5% after rate hikes totaling 150bp in 2017, plus another 25bp in February of this year. Company results and outlook: Same-store sales grew 5.9% excluding Suburbia. Total revenues, including the integration of Suburbia, grew 22.3% in the quarter. Non-performing loans ended the quarter at 5.1%, 63bp higher than last year. The EBITDA margin was 9.4%, down 315bp in this first quarter. Suburbia and one-off effects are responsible for almost 60% of this reduction. Net profit for the quarter rose 26.7%. The Galerías Coapa Liverpool and Suburbia stores and Galerías Coapa shopping center as a whole remained closed until the necessary repairs are carried out following the earthquakes of September 2017. The store opening plan for 2018 includes the opening of six Liverpool stores and six Suburbia stores. -

Note 9 Con Regalo De 512 GB ”
BASES DE LA PROMOCIÓN TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN “Note 9 con regalo de 512 GB ” La promoción es realizada por Samsung Electronics México, S.A. de C.V. (SAMSUNG) con domicilio en General Mariano Escobedo número 476 Piso 8, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, Ciudad de México. Promoción válida en la compra un Note 9 de 512 gb de las cadenas participantes y en toda la República Mexicana. Promoción valida del 8 de noviembre al 31 de diciembre del 2018 . 1. TIENDAS PARTICIPANTES https://shop.samsungstore.mx/ Samsung Experience Store (SES) Estado Centro Comercial Dirección CDMX Centro Santa Fe Av Vasco de Quiroga 3800 Local PB 227 Colonia Santa Fe CuajImalpa Del. Cuajimalpa de Morelos, CDMX. CP: 05109 Quertaro Antea Lifestyle Center Carretera San Luis Potosí Querétaro 12401 Local 013 B Del. Santiago de Querétaro, Querétaro CP: 76127 Puebla Angelopolis Blvrd del Niño Poblano 2510 Local 137 Col. Reserva Territorial Atlixcáyotl Del. Conceción la Cruz, Puebla. CP: 72197 Guadalajara Andares Blvrd Puerta de Hierro 4965, Puerta de Hierro, 45116 Zapopan, Jal. CDMX Parque Delta Av. Cuauhtemoc 462 Piedad Narvarte, Benito Juarez CDMX. CP 03020 CDMX Perisur Anillo Periférico, Blvd Adolfo López Mateos 4690 Insurgentes Cuicuilco Coyoacan CDMX 04500 2. PRODUCTOS SAMSUNG PARTICIPANTES: Promoción válida en la compra de un Samsung Galaxy Note 9 de 512gb (N960), limitado a las personas que realicen su compra durante la vigencia de esta promoción. 3. PREMIOS: Memoria 512gb para Note9 de 512gb. 3.2 Producto Samsung participante: Producto Modelo Galaxy Note9 512gb N960 4. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: Promoción válida del 8 de noviembre al 31 de diciembre del 2018 en la compra de un Samsung Galaxy Note 9 de 512gb (N960), limitado a las personas que realicen su compra durante la vigencia de esta promoción. -

Descripción Del Medio
Semanario Descripción del Medio Distribución Semanario EstiloDF es distribuido en 120 puntos en zonas ABC+ tanto corporativas como residenciales de la ciudad de México Lomas de Chapultepec Otros puntos de distribución 16 puntos La Buena Barra Ivoire Santa Fe Cinemex Mercedes Benz El Califa Fashion Week 12 puntos Garabatos Design Week Zentrika Zona MACO Polanco Reforma 14 puntos Satélite 12 puntos Interlomas 14 puntos Condesa y Del Valle 17 puntos Insurgentes Sur EL SEMANARIO DE MODA EN MÉXICO 15 puntos Pedregal EstiloDF sale del esquema de cualquier medio impreso. Se trata de un híbrido entre periódico gratuito de alto alcance y revista, el cual aborda los mejores temas del mundo editorial, convirtiéndose en la oferta ideal para 13 puntos aquellas personas interesadas en tópicos de estilo de vida. Cuatro años de gran éxito avalan a nuestra publicación, Zona Esmeralda que se ha posicionado como el único medio multiplataforma en la ciudad de México, ya que además de la revista contamos con un programa de televisión en Sony, menciones en radio y una exitosa página web, lo que nos coloca 7 puntos como uno de los medios más importantes de este segmento. 02 03 Semanario Distribución Alterna Secciones Semanario EstiloDF es un semana- EstiloDF es distribuido rio de moda, belleza Entrega en centros también en los siguientes y estilo de vida que centros comerciales AAA y en poco tiempo se ha Semanario comerciales restaurantes de manera posicionado como bisemanal por medio de una publicación líder y restaurantes racks de madera: en su ramo 160,000 EJEMPLARES Lunes de 2 a 5 PM Antara Polanco Espectáculos Plaza Carso Pasaje Masaryk Zentrika Santa Fe Belleza Pabellón Polanco Plaza Loreto Entretenimiento Plaza Cuicuilco Arcos Bosques Perisur Deportes Centro Santa Fe Plaza Satélite Salud Hospital ABC Hospital Ángeles de las Lomas Eventos Terminal 2 del Aeropuerto Internacional. -

Expreriencias Empresariales Latinoamericanas: Casos De Estudios
Experiencias empresariales latinoamericanas Casos de estudio Experiencias empresariales latinoamericanas Casos de estudio Jorge A. González González Camilo A. Mejía Reátiga (Editores) MÉXICO COLOMBIA 2015 Experiencias empresariales latinoamericanas: casos de estudio / editores, Jorge A. González González, Camilo A. Mejía Reátiga. -- Barranquilla, Col. : ALAC, Tecnológico de Monterrey, Editorial Universidad del Norte, 2015. 172 p. : il. ; 24 cm. Incluye referencias bibliográficas en cada capítulo. ISBN 1. Administración—Enseñanza. 2. Administración—Estudio de casos. I. González González, Jorge Alfonso. II. Mejía Reátiga, Camilo Antonio. III. ALAC. IV. Tecnológico de Monterrey. V. Editorial Universidad del Norte. VI. Tít. (658.00723 E96 23 ed.) (CO-BrUNB) www.itesm.mx www.uninorte.edu.co Campus Guadalajara: Av. General Ramón Km 5, vía a Puerto Colombia Corona 2514. Col. Nuevo México. A. A. 1569, Barranquilla (Colombia) C. Postal 45201, Zapopan, Jalisco, México © 2015, Universidad del Norte © 2015, Tecnológico de Monterrey - ALAC Jorge A. González González, Camilo A. Mejía Reátiga Coordinación editorial Zoila Sotomayor O. Coatlicue Regalado Arenas Diseño y diagramación Luis Gabriel Vásquez M. Diseño de portada Joaquín Camargo Asesoría diseño editorial Munir Kharfan de los Reyes Corrección de estilo Coatlicue Regalado Arenas Hecho en Colombia Made in Colombia © Derechos Reservados © Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio sin previo y expreso consentimiento por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y actividad que sean ajenas al mismo. © Reservados todos los derechos. © Universidad del Norte. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio reprográfico, fónico o informático así como su transmisión por cualquier medio mecánico o electrónico, fotocopias, microfilm, offset, mimeográfico u otros sin autorización previa y escrita de los titulares del copyright. -

Centros Comerciales De La Ciudad De México: El Ascenso De Los Negocios Inmobiliarios Orientados Al Consumo1
vol 43 | no 130 | septiembre 2017 | pp. 73-96 | artículos | ©EURE 73 Centros comerciales de la Ciudad de México: el ascenso de los negocios inmobiliarios orientados al consumo1 José Gasca-Zamora. Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México. resumen | El centro comercial es uno de los principales hitos en las grandes ciudades contemporáneas. Su rápido crecimiento y difusión en los últimos lustros replantean nuevas formas en la edificación y organización espacial de los lugares orientados a la distribución y el consumo de bienes y servicios. La Ciudad de México ha registrado desde los años noventa un auge sin precedentes en la captación de inversiones inmo- biliarias, entre ellas las materializadas en megaproyectos comerciales. En este trabajo se aborda el proceso de expansión de los centros comerciales desde tres vertientes: primero, como parte del despliegue de los circuitos de capital colocados en grandes proyectos inmobiliarios de la ciudad; segundo, como resultado de la expansión de nuevas escalas y formas de consumo, promovidas por corporativos locales y globales de distribución minorista; finalmente, como dispositivos que articulan nuevas formas de producción y reestructuración del espacio urbano, especialmente a partir de las subcentralidades que promueven. palabras clave | mercado inmobiliario, consumo, economía urbana. abstract | The shopping mall is one of the major landmarks in contemporary cities. Its rapid expansion and diffusion suggests the reconsideration of new forms of building and spatial organization of places oriented to the distribution and consumption of goods and services. Mexico City has registered since the nineties an unprecedented boom in attracting investment in various segments of real estate, one of which is the retail megaprojects. -

American Girl® Expands Into Mexico
October 30, 2014 American Girl® Expands into Mexico — Company to Open Three American Girl Shop-in-Shop Boutiques in 2015 with El Palacio de Hierro, Mexico's largest high-end retailer— MIDDLETON, Wis.--(BUSINESS WIRE)-- American Girl, a division of Mattel, Inc. (NASDAQ:MAT), today announced its expansion into Mexico in partnership with El Palacio de Hierro, Mexico's largest and best-established high-end retailer. The first two American Girl shop-in-shop boutiques will open in summer 2015 at El Palacio de Hierro's Perisur and Interlomas locations in Mexico City, followed by a third boutique at the Polanco location in fall 2015. "For nearly 30 years, American Girl has been celebrating and encouraging girls to be their best with high-quality dolls and engaging books and entertainment. Today, we're thrilled to bring the American Girl experience into Mexico—our second international location—and inspire a whole new group of girls to stand tall, reach high, and dream big," said Jean McKenzie, executive vice president of American Girl. "We're equally enthusiastic about partnering with such a well-respected retailer as El Palacio de Hierro. Its rich heritage and positive reputation for creating premium experiences offers an ideal way to introduce American Girl to girls and their families in Mexico." "We are excited to become American Girl's exclusive partner for the Mexican market, launching for spring 2015. We have an aggressive growth strategy for the next years, launching not only shop-in-shop boutiques but a whole experience for the Mexican girls. I truly believe that the American Girl concept and its exceptional value will resonate with the Mexican consumer," said Ernesto Izquierdo, commercial director from El Palacio de Hierro. -

Fibrahotel Announces Results for the 4Q 2020
FibraHotel (“FibraHotel”), the first real estate investment trust specialized in hotels in Mexico, announces its financial results corresponding to the fourth quarter of 2020. Mexico City, February 17th, 2021 --- FibraHotel (BMV: FIHO 12), the first real estate investment trust specialized in hotels in Mexico announces its financial results corresponding to the fourth quarter of 2020. Except where noted, all figures included herein were prepared in accordance with IFRS and are stated in nominal Mexican pesos. 2020 Fourth Quarter Highlights • FibraHotel ended the fourth quarter of 2020 with 86 hotels and 12,5581 rooms, of which 81 hotels and 11,9391 rooms are in operation. • For the Total FibraHotel Portfolio of 801 properties (excluding the five hotels that are currently closed and the Fiesta Americana Condesa Cancun hotel), average daily rate (“ADR”) was Ps. $1,076, occupancy was 36.0% (versus 63.0% of the fourth quarter of 2019) and revenue per available room (“RevPAR”) was Ps. $388 representing a (50.9%) decrease against the fourth quarter of 2019 of Ps. $789 (in the fourth quarter of 2019 FibraHotel´s Total Portfolio consisted of 85 hotels2). • The Fiesta Americana Condesa Cancun hotel had a Net Package ADR3 of Ps. $4,074, occupancy was 50.3%, and Net Package RevPAR was Ps. $2,048. FibraHotel received lease revenue from the property of Ps. $25.9 million during the quarter. • Total revenues for the quarter were Ps. $545 million. • Lodging contribution4 for the quarter was Ps. $134 million. • Funds from operations (“AMEFIBRA FFO”)5 for the quarter was (Ps. $38.2 million). • Adjusted funds from operations (“AFFO”)6 for the quarter were (Ps. -

Centro De Investigación Y Docencia Economicas, A.C
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONOMICAS, A.C. EL BOOM DE LAS PLAZAS COMERCIALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO TESINA QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO EN PERIODISMO Y ASUNTOS PÚBLICOS PRESENTA GASPAR RAFAEL CABRERA HERNÁNDEZ DIRECTOR DE LA TESINA: MTRO. CARLOS BRAVO REGIDOR CIUDAD DE MÉXICO JUNIO, 2017 AGRADECIMIENTOS A ALEJANDRO LEGORRETA Y FUNDACIÓN POR SU APOYO PARA CURSAR LA MAESTRÍA DE PERIODISMO Y ASUNTOS PÚBLICOS. A MIS MAESTROS DEL CIDE, POR SU PACIENCIA Y CONSEJOS. A MI FAMILIA Y AMIGOS. Y A MI ESPOSO, RODRIGO CAMPOS. ÍNDICE DE CAPÍTULOS. 1.- PATIOS, TERRAZAS, PASIS Y PARQUES. ....................................................................... 1 2.- UN POCO DE HISTORIA. ..................................................................................................... 3 3.- JORGE GAMBOA DE BUEN Y GRUPO DANHOS. ......................................................... 5 4.- LAS CIFRAS DE LAS DELEGACIONES. .......................................................................... 8 5.- LOS DESARROLLADORES. .............................................................................................. 12 6.- EL CAOS EN EL OASIS. ..................................................................................................... 13 7.- MARGARITA MARTÍNEZ FISHER, DIPUTADA. ......................................................... 16 8.- LA PROCURADURÍA AMBIENTAL. .............................................................................. 19 9.- EL GOBIERNO RESPONDE. ............................................................................................