Huarte De San Juan E Historia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
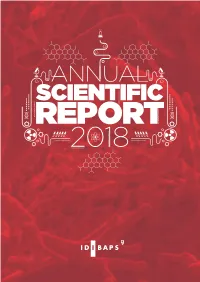
Extended Version . This Link Downloads a File
Published by: IDIBAPS Rosselló, 149-153 08036 Barcelona Editorial board IDIBAPS Scientific Coordination Office Art direction & graphic design Marc Montalà www.marcmontala.com Cover photo © Irene Portolés © IDIBAPS 2019 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ANNUAL SCIENTIFIC REPORT 2018 INDEX 08 Foreword IDIBAPS Director’s foreword About IDIBAPS Staff Research and innovation outputs Funding Institutional projects Scientific facilities Training Communication and public engagement News 56 Area 1 Biological aggression and response mechanisms 94 Area 2 Respiratory, cardiovascular and renal pathobiology and bioengineering 152 Area 3 Liver, digestive system and metabolism 218 Area 4 Clinical and experimental neuroscience 276 Area 5 Oncology and haematology 332 Transversal research groups 343 Team and group leaders index ANNUAL SCIENTIFIC REPORT 2018 FOREWORD IDIBAPS © Patricia Solé Director’s foreword It is a great privilege and satisfaction to present in this 2018 Annual Report the activities and outstanding achievements of all the people working at IDIBAPS. Our scientific contributions are improving the understanding of the diseases we study and are changing the way we practice medicine. Our commit- ment to society stimulates us to spread this knowledge and these values to citizens of all ages. From the institutional perspective, I would like to highlight the work to culminate our new strategic plan (2018-2022), which was discussed by a broad representation of the research and management communities. An analysis of the current situation of biomedical research and the social and scientific challenges that we all face have led us to define the strategic objectives and actions that will serve as a roadmap for addressing the complex situation in which we work. -

Press Dossier
PRESS DOSSIER C.R.D.O. NAVARRA Rua Romana s/n. 31390 OLITE (Navarra) Spain. Tel.: +34 948 741812 Fax: +34 948 741776 www.navarrawine.com 1. NAVARRA: YOUR STYLE OF WINE 75th anniversary Later on, in the nineties, a group of enthusiastic, 2008 marks the 75th Anniversary of the Navarra demanding growers and bodega owners came on the Denomination of Origin; providing a wonderful scene, who were ready to make drastic changes, opportunity to look to the future and build on the lessons through resea rch aimed at achieving wines of quality. learnt from the region’s rich historical past. These visionaries brought fresh ideas and revolutionary This anniversary also reasserts the value of Navarran wine-making concepts to the region, whilst setting wines as contemporary, 21st century products , wines themselves up as the worthy successors of the best of which are identified with a renew ed brand image the area's wine-making traditions. An unrelenting conveying all the dynamism and modernity of this move ment that has now led to the incorporation of new important wine-making area. wineries who are working on projects looking into terroir The diversity of climates and landscapes and producing original wines. A key characteristic of the D.O. Navarra area is the extraordinary diversity of its climate and landscape Commitment to quality which spread acro ss more than 100 kilometres lying Within this context of ongoing development and between the area around Pamplona in the north and the dynamism, the Denomination of Origin has taken y et Ebro river plain to the south. -

Onomástica Genérica Roncalesa Ligada a Casas Y Edificios
Onomástica genérica roncalesa ligada a casas y edificios Juan Karlos LOPEZ-MUGARTZA IRIARTE Universidad Pública de Navarra/Nafarroako Unibertsitatea Publikoa [email protected] Resumen: El objetivo del presente artículo es Abstract: The objective of this article is to show mostrar el léxico genérico del valle de Roncal en the generic lexicon of the Valley of Roncal in Navarra ligado a la oiconimia que es la ciencia Navarre linked to the oiconimy, science that que estudia los nombres de las casas. Es decir, studies the names of the houses. It means that no se citan los nombres propios de las casas, ni the proper names of the houses are not men- de las edificaciones del valle, sino que se estu- tioned, nor of the constructions of the valley, but dian los nombres genéricos de esas casas y de the generic names of those houses and those esas edificaciones atendiendo al uso que se les buildings are studied according to the use that da (lugar de habitación humana, lugar de repo- is given to them (place of human habitation, so para el ganado, etc.), a los elementos que la resting place for livestock, etc.), the elements componen (desagües, tejados, chimeneas, etc.) that compose it (drains, roofs, chimneys, etc.) y a los elementos que la circundan (huertos, es- and the elements that surround it (orchards, pacios entre las casas, caminos, calles, barrios, spaces between houses, roads, streets, neigh- etc.). borhoods, etc.). El presente trabajo se basa en el estudio de la The present work is based on the study of the documentación conservada en los archivos ron- documentation collected in the Roncal archives caleses y en su comparación con el habla viva and in its comparison with the live speech that que se ha recogido mediante encuesta oral. -

Tierra Estella: Diversa, Predominantemente Rural Y Con Importantes Déficits Sociales
TIERRA ESTELLA: DIVERSA, PREDOMINANTEMENTE RURAL Y CON IMPORTANTES DÉFICITS SOCIALES Horizonte 2019 – 2020 AUTORÍA: Lucía Otero Rodríguez Neniques Roldán Marrodán Javier Echeverría Zabalza Abril 2017 Índice Pág. 1. Introducción 3 2. Territorio de la zona, extensión y estructura municipal 5 3. Situación socioeconómica 13 3.1. Población 13 3.2. Empleo 24 3.3. Situación sectorial de actividades económicas 28 4. Problemas y conflictos: Descripciones y propuestas 33 4.1. Descripción de los problemas 33 4.2. Propuestas y líneas de actuación 41 2 1. Introducción Navarra es una comunidad socio-político-cultural muy diversa. La diversidad es una riqueza y un valor, siempre que sea tratada con criterios de equidad y de respeto a esa diversidad. Pero estamos inmersos en un sistema económico, el capitalismo en su vertiente de globalización neoliberal, que exige justo lo contrario: enorme y creciente desigualdad y saltarse cualquier tipo de derecho que atente contra el objetivo supremo de ese sistema, que no es otro sino el de la obtención del máximo beneficio en el menor tiempo posible. Y en Navarra también funcionan estos criterios. Navarra es una comunidad socio-económico-político- lingüístico-cultural rica pero con una desigualdad enorme. Desigualdad de clase, de género, de edad, de origen, de opción sexual… y también desigualdad territorial. Tenemos una gran riqueza económica –y también lingüística, cultural, his- tórica, ecológica…-, pero está muy mal repartida y muy mal administrada porque, como decimos, prácticamente no se respetan otros criterios que los que marca el sistema dominante y quienes lo administran. Y en este contexto, Tierra Estella tiene una estructura socioeconómica mixta, pero con un alto componente rural: el 70% de sus municipios tiene menos de 500 habitantes (y un tercio, menos de 100), con los correspondientes problemas de despoblamiento y envejecimiento que ello conlleva. -
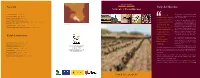
Cuadriptico Queiles
Ribera de Navarra Agenda Valle del Queiles Acércate y Descúbrenos Hoguera de San Antón | ENERO | TULEBRAS Debe su Es un río pequeño, pero gigante por sus crecidas, Procesión de los Mazos | ABRIL | CASCANTE coincidentes casi siempre con las tormentas veraniegas y primaverales. Romería al Santuario de Borja | MAYO | ABLITAS nombre al Río que lo Romería al cabezo de la cruceta | MAYO | CASCANTE recorre. Procedente topográfica y el colorido rojizo del roquedo, lo que Romería a Cursante, reparto de galletas y místela | OCTUBRE | CASCANTE Y MURCHANTE de la vertiente norte más destaca sin duda, es el aspecto tan Paloteado | OCTUBRE | ABLITAS mediterráneo que ofrece la vega del Queiles. El Plano de situación de la Sierra del olivo, aunque en retroceso, forma aquí todavía las Jornadas Micológicas | OCTUBRE | CASCANTE manchas más extensas de Navarra. Aunque Día del Cristo de la Siembra, reparto de nueces y vino | NOVIEMBRE | MURCHANTE Moncayo, riega en tradicionalmente olivarero, también ha sido de tierras Navarras los importantes superficies de viñedo, que han dado municipios de fruto a caldos justamente afamados. Estos comparten la tierra con las hortalizas en las Establecimientos Ablitas, Barillas, terrazas fluviales y en los secanos, los cereales. Cascante, Esta fisonomía agraria está relacionada Monteagudo, directamente con los estiajes que sufre el río entre mayo y noviembre. El del Queiles, es un regadío Murchante y eventual, solo asegurado en el bajo valle gracias Apartamento turístico Casa Murchante | 948 88 18 74 Tulebras al canal de Lodosa. Restaurante La Higuera | ABLITAS | 948 813 81 7 Plaza Yehuda Ha-Levy s/n Como ruta natural de comunicaciones, el Queiles Restaurante Mesón Ibarra | 948 85 04 77 31500 Tudela (Navarra) T. -

Miembros De La Asamblea / Batzar Nagusiko Kideak Desde El 20 De Octubre De 2020 / 2020Ko Urriaren 20Tik
Miembros de la Asamblea / Batzar Nagusiko Kideak desde el 20 de octubre de 2020 / 2020ko urriaren 20tik ANSOÁIN<>ANTSOAIN (1) Aritz Ayesa Blanco ARANGUREN (1) Manuel Romero Pardo BARAÑÁIN<>BARAÑAIN (3) María Lecumberri Bonilla Rosa León Justicia Fátima Sesma Vallés BERIÁIN (1) Manuel Menéndez González BERRIOZAR (1) Frantzisko Xabier Lasa Gorraiz BURLADA<>BURLATA (3) Berta Arizkun Gonzalez Sergio Barásoain Rodrigo Ana Góngora Urzaiz ESTERIBAR (1) Matilde Añón Beamonte HUARTE<>UHARTE (1) Alfredo Arruiz Sotés NOÁIN (VALLE DE ELORZ)<>NOAIN (ELORTZIBAR) (1) Francisco Javier Erro Lacunza ORKOIEN (1) Miguel Ángel Ruiz Langarica PAMPLONA<>IRUÑA (27) Joxe Abaurrea San Juan Carmen Alba Orduna Marian Aldaia Gaztelu Fermín Alonso Ibarra Endika Alonso Irisarri Eva Aranguren Arsuaga Fernando Aranguren Reta Joseba Asiron Saez Maider Beloki Unzu María Caballero Martínez Federico Román Colmenar Carro María Echávarri Miñano Juan José Echeverría Iriarte Ana Elizalde Urmeneta Maite Esporrín Las Heras Juan Luis García Martín María García-Barberena Unzu Borja Izaguirre Larrañaga Javier Labairu Elizalde Javier Leoz Sanz Patxi Leuza García Cristina Martínez Dawe Enrique Maya Miranda Xabier Sagardoy Ortega Fernando Sesma Urzaiz Silvia Velásquez Manrique Fernando Villanueva Mesa VALLE DE EGÜÉS<>EGUESIBAR (1) Amaia Larraya Marco VILLAVA<>ATARRABIA (2) Etor Larraia Olóriz Daniel Gallego Labrador ZIZUR MAYOR<>ZIZUR NAGUSIA (1) Ricardo Ocaña Ruiz ÁREA ADIÓS-AÑORBE-ENÉRIZ<>ENERITZ-LEGARDA-MURUZÁBAL-TIRAPU-ÚCAR- UTERGA EREMUA (1) Raúl Elizalde Villamayor (Enériz<>Eneritz) -

Polígonos De Instalación De Las Redes Nga Y Localidades
POLÍGONOS DE INSTALACIÓN DE LAS REDES NGA Y LOCALIDADES NOMBRE AAE NOMBRE MUNICIPIO Polígono Industrial Buñuel Buñuel Polígono Industrial El Castellar Ribaforada Polígono Industrial N-232 Ribaforada Ribaforada Área de Actividades Económicas de Cabanillas Cabanillas Área de almacenes y pequeñas industrias de Cabanillas Cabanillas Polígono Ganadero Viñas Viejas Cabanillas Polígono Ganadero de Fustiñana Fustiñana Polígono Industrial Fustiñana Fustiñana Polígono Industrial Rocaforte Sangüesa <> Zangoza Polígono Industrial Cintruénigo Norte y Sur Cintruénigo Polígono Industrial Corella (Ombatillo) Corella Polígono Industrial Dehesa de Ormiñen Fitero Polígono Industrial Murchante Carrilabarca Murchante Polígono Industrial La Serna Tudela Polígono Centro de Servicios Tudela Polígono Industrial Las Navas Cadreita Polígono Industrial Valtierra-Arguedas Valtierra, Arguedas Polígono Industrial Bodega Romana Funes Polígono Industrial El Olivo Milagro Zona Industrial Montehondo Milagro Polígono Industrial Alesves 1 y 2 Villafranca Polígono Industrial El cubo-El Alto Funes Polígono Industrial Soto de la Sardilla Funes Polígono Ganadero La Dehesa-Los Llanos Funes Polígono Industrial San Colombar Funes Polígono Industrial El Campillo Marcilla Polígono Industrial La Vergalada Falces Olígono industrial Falces Falces Polígono Industrial de Andosilla Andosilla Polígono Industrial de Azagra Azagra Polígono Ganadero de San Adrián San Adrián Polígono Industrial San Adrián San Adrián Zona del Arenal San Adrián Polígono Industrial Carretera Beire Olite <> Erriberri -

Navarra, Comunidad Foral De
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO Navarra, Comunidad Foral de CÓDIGO POBLACIÓN TIPO FIGURA AÑO PUBLIC. PROVINCIA INE MUNICIPIO 2018 PLANEAMIENTO APROBACIÓN Navarra 31001 Abáigar 87 Normas Subsidiarias 1997 Navarra 31002 Abárzuza/Abartzuza 550 Plan General 1999 Navarra 31003 Abaurregaina/Abaurrea Alta 121 Plan General 2016 Navarra 31004 Abaurrepea/Abaurrea Baja 33 Plan General 2016 Navarra 31005 Aberin 356 Plan General 2003 Navarra 31006 Ablitas 2.483 Plan General 2015 Navarra 31007 Adiós 156 Plan General 2019 Navarra 31008 Aguilar de Codés 72 Plan General 2010 Navarra 31009 Aibar/Oibar 791 Plan General 2009 Navarra 31011 Allín/Allin 850 Plan General 2015 Navarra 31012 Allo 983 Plan General 2002 Navarra 31010 Altsasu/Alsasua 7.407 Plan General 2003 Navarra 31013 Améscoa Baja 730 Plan General 2003 Navarra 31014 Ancín/Antzin 340 Normas Subsidiarias 1995 Navarra 31015 Andosilla 2.715 Plan General 1999 Navarra 31016 Ansoáin/Antsoain 10.739 Plan General 2019 Navarra 31017 Anue 485 Plan General 1997 Navarra 31018 Añorbe 568 Plan General 2012 Navarra 31019 Aoiz/Agoitz 2.624 Plan General 2004 Navarra 31020 Araitz 525 Plan General 2015 Navarra 31025 Arakil 949 Normas Subsidiarias 2014 Navarra 31021 Aranarache/Aranaratxe 70 Sin Planeamiento 0 Navarra 31023 Aranguren 10.512 Normas Subsidiarias 1995 Navarra 31024 Arano 116 Plan General 1997 Navarra 31022 Arantza 614 Normas Subsidiarias 1994 Navarra 31026 Aras 157 Plan General 2008 Navarra 31027 Arbizu 1.124 Plan General 2017 Navarra 31028 Arce/Artzi 264 Plan General 1997 Navarra -

Del Molino De San Andrés Al Puente De Sorauren
PASEOS SALUDABLES PATRIMONIO HISTÓRICO DEL PARQUE FLUVIAL DE LA COMARCA Del molino de San Andrés al puente de Sorauren El paseo recorre el ramal del Parque Fluvial correspondiente al río Ultzama desde su confluencia con el Arga, en el molino de San Andrés, hasta el puente viejo de Sorauren. Un trazado llano y placentero para disfrutar de la quietud del río y las joyas patrimoniales que encontraremos a nuestro paso. del molino de San Andrés al puente de Sorauren 1 Molino de San Andrés (Villava) y Presa de Dorraburu (Huarte) La presa abastecía al molino harinero que fue construido mancomunadamente en 1541 por los vecinos de Villava y Huarte. Durante siglos y hasta mediados del XIX, el molino se explotó por el sistema tradicional de arriendos. Después, fue harinera de Alzugaray, central eléctrica y almacén de Esparza. En la actualidad, está restaurado el complejo hidráulico (presa, canal y central) y el edificio se ha reconvertido en Centro de Información y Educación Ambiental del Parque Fluvial, en el que se ofrecen diferentes recursos expositivos, talleres y visitas guiadas. Es también un espacio lúdico y de encuentro orientado a atender a los peregrinos del Camino de Santiago, paseantes y público en general, con cafetería y terraza en verano. 2 Puente de San Andrés (Villava) Aparece citado en el Fuero General de Navarra (s. XIII) como lugar donde los pamploneses debían dirimir sus diferencias en caso de homicidio. Existe documentación sobre unas reformas efectuadas en el año 1545. Era el último punto del río Ultzama donde se cobraba el canon por el paso de leñadas. -

El Obispo Juan Rena, Mediador Y Mecenas Artístico De La Catedral De
Mayo-Agosto 2012 Año LXXIII Núm. 256 ESTUDIOS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL Y LAS ARTES EN NAVARRA EN TORNO A TRES HITOS 1212-1512-1812 Coordinador: Ricardo Fernández Gracia SEPARATA El obispo Juan Rena, mediador y mecenas artístico de la catedral de Pamplona Mercedes Chocarro Huesa Contenido El obispo Juan Rena, mediador y mecenas artístico de la catedral de Pamplona 587 Brocado con las armas del rey Fernando el Católico 588 BUSTO RELICARIO DE SANTA ÚRSULA 592 VIDRIERA DE LA ADORACIÓN DE LOS REYES MAGOS 596 El obispo Juan Rena, Códice del pleito de la Valdonsella 599 mediador y mecenas artístico de la catedral de Pamplona Mercedes Chocarro Huesa* l clérigo veneciano Juan Rena entró en Navarra en octubre de 1512 como E pagador de las tropas castellanas que habían invadido el reino. Se afincó en él como pagador de las obras y gastos extraordinarios de gentes de armas. A la vez que servía en este y en otros cargos de la hacienda regia, el ejército y la marina, desarrolló su carrera eclesiástica, que le llevó, entre otros muchos beneficios, a vincularse a la catedral de Pamplona, primero como miembro de su cabildo (1526) y finalmente como obispo (1538-1539). En un principio, la seo pamplonesa fue para Rena una fuente de poder y de ingresos, pero con el paso del tiempo, sin renunciar a estos provechos, se fue identificando con ella. Esta transformación se observa en el mecenazgo que protagonizó. Inicialmente, Rena no fue un mecenas de la catedral, sino más bien un mediador interesado, que intervino en la adquisición y bordado de un paño y un frontal para la catedral, pero que obtuvo un provecho eco- nómico de sus gestiones (1519). -

Direcciones De Las Oficinas De Rehabilitacion (O.R.V.E) 1
DIRECCIONES DE LAS OFICINAS DE REHABILITACION (O.R.V.E) 1.- O.R.V.E. DE PAMPLONA C/ Eslava, nº 1 (antigua Casa Luna).- 31001 – PAMPLONA Telf.: 948.224.951 Fax: 948.222.169 2.- O.R.V.E. DE LA COMARCA DE PAMPLONA C/ Joaquín Azcárate, nº 6-bajo.- 31600 – BURLADA Telf.: 948.130.233 Fax: 948.140.385 3.- O.R.V.E. DE TIERRA ESTELLA C/ Fray Diego, nº 3.- 31200 – ESTELLA Telf.: 948.552.250 / 203 Fax: 948.552.103 4.- O.R.V.E. DE SAKANA Gazteizbide.- 31830 – LAKUNTZA Telf.: 948.464.867 / 948.576.293 Fax: 948.464.853 En LEITZA tramitan los expedientes de algunas localidades (L) Tel.: 948.510.009 / 510.310 Fax.: 948.510.816 5.- O.R.V.E. DE LA COMARCA DE TAFALLA Pº Padre Calatayud, nº 1-1º.- 31300 – TAFALLA Telf.: 948.755.034 / 948.755.194 Fax: 948.704.080 6.- O.R.V.E. DE LA RIBERA Plaza de los Fueros, nº 7-2º (Casa del Reloj).- 31500 – TUDELA Telf.: 948.825.641 Fax: 948.826.492 7.- O.R.V.E. DEPARTAMENTO Avda. del Ejercito, 2.- 31002 - PAMPLONA NOTA: LAS LOCALIDADES Y O.R.V.E QUE LES CORRESPONDE ESTAN RELACIONADAS EN LAS PAGINAS SIGUIENTES Servicio de Vivienda LOCALIDADES Y O.R.V.E. QUE LES CORRESPONDE LOCALIDAD AYUNTAMIENTO O.R.V.E. Abáigar Abáigar Estella Abárzuza Abárzuza Estella Abaurrea Alta / Abaurregaina Abaurrea Alta / Abaurregaina Departamento Abaurrea Baja / Abaurrepea Abaurrea Baja / Abaurrepea Departamento Aberin Aberin Estella Abínzano Ibargoiti Departamento Ablitas Ablitas Tudela Acedo Mendaza Estella Acotáin / Akotain Lónguida / Longida Departamento Adansa Romanzado Departamento Adériz Ezcabarte Burlada Adiós Adiós Tafalla Adóain Urraúl -

III Plan Director De Carreteras, 2010-2018, La Situación De La Red De Ca- Rreteras De Navarra Será La Siguiente
Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones Presentación del Plan por la Consejera La Red Foral de Carreteras de Navarra está integrada por un total de 3.921,62 kms, de los que más de 373 kms corresponden a vías de gran ca pacidad. Además de ser una red muy completa, segura y de calidad, la va loración que recibe por parte de los ciudadanos es muy positiva. Según la última encuesta CIS de 2010, las carreteras son el servicio público me jor valorado por los ciudadanos navarros. Estos datos tienen aún mayor importancia si se tiene en cuenta que la mejora de la red de carreteras ha ido acompañada de un importante au mento del tráfico (de entorno al 30% en los últimos 10 años) y un im portante descenso de los accidentes mortales. El III Plan Director de Carreteras de la Comunidad Foral de Navarra es el instrumento técnico y jurídico de planificación plurianual que abarca del año 2010 al 2018 y que ha sido elaborado por el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Navarra. Este Plan es una herramienta de gran importancia de cara al futuro, ya que establece las directrices a desarrollar durante los próximos 8 años en materia de infraestructuras viarias con el objetivo de favorecer la co hesión territorial y optimizar el acceso de los ciudadanos a los lugares de trabajo, estudios, ocio y servicios, en las mejores condiciones posibles de igualdad de oportunidades, confort y seguridad. En el Departamento hemos sido muy conscientes del difícil momento de crisis actual en el que nace y se desarrolla este Plan Director, y hemos trabajado para que este Documento Director obtenga un aprovechamiento óptimo de la disponibilidad pre supuestaria real, al igual que se hizo con el II Plan Director de Carreteras.