Aventuras En El Mundo De Las Tinieblas
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Una Secuencia Didáctica De Enfoque Comunicativo, Para
i “DIS DAH FIWI CULTURE”: UNA SECUENCIA DIDÁCTICA DE ENFOQUE COMUNICATIVO, PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS –LEYENDA, DE NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO 3° Y MULTIGRADUAL Adriana Christopher Martinez Florencia Howard Crespo Universidad Tecnológica de Pereira Facultad Ciencias de la Educación Maestría en Educación 2019 ii “DIS DAH FIWI CULTURE”: UNA SECUENCIA DIDÁCTICA DE ENFOQUE COMUNICATIVO, PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS –LEYENDA, DE NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO 3° Y MULTIGRADUAL Adriana Christopher Martinez Florencia Howard Crespo Asesora Mg. Luz Stella Henao García Trabajo para optar al título de Magíster en educación Universidad Tecnológica de Pereira Facultad Ciencias de la Educación Maestría en Educación 2019 iii Nota de aceptación ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ Firma del presidente del jurado ___________________________ Firma del jurado ___________________________ Firma del jurado Pereira, septiembre de 2018 iv Agradecimientos Agradecemos en primera instancia a Dios por brindarnos esta oportunidad, por darnos la fe y la perseverancia para conquistar nuestros sueños. A nuestras familias, por su permanente apoyo y comprensión, en todo momento. A nuestra asesora, la Magíster Luz Stella Henao García, por su dedicación, apoyo incondicional, su sabiduría, su comprensión y paciencia durante este arduo camino. Al Ministerio de Educación Nacional por el programa de becas que les permitiera a los docentes del país acceder a una formación de primera calidad. A la Universidad Tecnológica de Pereira, por proveer a los docentes una formación de calidad. A las instituciones educativas Brooks Hill Biligual School y Flowers Hill Biligual School, de San Andrés Islas, a los directivos, estudiantes y padres de familia quienes nos abrieron los espacios para la construcción y participaron activamente en el proceso. -

Problema Político, El De Club Santiago Sin Solución Aún ; Se Podría Generar El PRI Tiene Los Días Contados, Un Conflicto Socioeconómico, También
,Suspenden Pláticas PRI y PRD; Represión en Guerrero (INFORMACION COLS . 1, 2 y 3J Año Fundador ''oumn Director 3eneral Número Colima, Col ., Miércoles 21 de Marzo de 1990 . XXXVI Manuel Sánchez Silva Héctor Sánchez de la Madrid 11,780 Problema Político, el de Club Santiago Sin Solución aún ; se Podría Generar El PRI Tiene los Días Contados, un Conflicto Socioeconómico, También Opina el Diputado H . Sánchez e J . Martínez: Pesos a centavos, quieren pagar fraccjonadores • El gobierno, en vísperas de urja sacudida • La inseguridad en propiedades, desalentará a inversionistas El PRI tiene los días contados y pronto habrá un sa- • Inconveniente un juicio, pero podrían obligar a ello, señalan cudimiento nacional en el gobierno ; y por el contrario el Partido de la Revolución Democrática se ha ido fortale- Por Jorge Alberto Ruiz Chávez ciendo poco a poco y eso ha propiciado una mayor con- ciencia política en el país . De no obtenerse una solución satisfac- legal de los afectados mencionó que és- Lo anterior fue manifestado por el diputado perre- toria en próximas reuniones, en Club San- tos han solicitado "una indemnización dista Heberth Sánchez Polanco, quien agregó que a la tiago podría crearse un problema serio y justa, de acuerdo con el valor real y comer- oposición hay que juzgarla con sellos distintos al poder, grave, tanto socioeconómico como cial de los terrenos, pero además sin que de ahí que las criticas que provienen del gobierno no político, afirmó ayer José de Jesús sean tocadas las casas construidas" . tienen mucho peso politico . Martínez Gil, representante legal de los Añadió que si tos fraccionadores "de- trece propietarios de casas y lotes, afecta- sean la prepotencia o la codicia, será Asimismo, señaló que el PRD se ha venido constitu- dos por la iraccionadora Sierra Madre . -

November 23, 2015 Wrestling Observer Newsletter
1RYHPEHU:UHVWOLQJ2EVHUYHU1HZVOHWWHU+ROPGHIHDWV5RXVH\1LFN%RFNZLQNHOSDVVHVDZD\PRUH_:UHVWOLQJ2EVHUYHU)LJXUH)RXU2« RADIO ARCHIVE NEWSLETTER ARCHIVE THE BOARD NEWS NOVEMBER 23, 2015 WRESTLING OBSERVER NEWSLETTER: HOLM DEFEATS ROUSEY, NICK BOCKWINKEL PASSES AWAY, MORE BY OBSERVER STAFF | [email protected] | @WONF4W TWITTER FACEBOOK GOOGLE+ Wrestling Observer Newsletter PO Box 1228, Campbell, CA 95009-1228 ISSN10839593 November 23, 2015 UFC 193 PPV POLL RESULTS Thumbs up 149 (78.0%) Thumbs down 7 (03.7%) In the middle 35 (18.3%) BEST MATCH POLL Holly Holm vs. Ronda Rousey 131 Robert Whittaker vs. Urijah Hall 26 Jake Matthews vs. Akbarh Arreola 11 WORST MATCH POLL Jared Rosholt vs. Stefan Struve 137 Based on phone calls and e-mail to the Observer as of Tuesday, 11/17. The myth of the unbeatable fighter is just that, a myth. In what will go down as the single most memorable UFC fight in history, Ronda Rousey was not only defeated, but systematically destroyed by a fighter and a coaching staff that had spent years preparing for that night. On 2/28, Holly Holm and Ronda Rousey were the two co-headliners on a show at the Staples Center in Los Angeles. The idea was that Holm, a former world boxing champion, would impressively knock out Raquel Pennington, a .500 level fighter who was known for exchanging blows and not taking her down. Rousey was there to face Cat Zingano, a fight that was supposed to be the hardest one of her career. Holm looked unimpressive, barely squeaking by in a split decision. Rousey beat Zingano with an armbar in 14 seconds. -

La Fantasma De Higüey
Otros títulos de esta colección: Francisco Javier Angulo Guridi nació en Santo FRANCISCO JAVIER ANGULO GURIDI Domingo en 1816 y desde muy niño emigró con su familia a Cuba, a raíz de la invasión de Boyer Cartas a Evelina Francisco E. Moscoso Puello a la parte este de la isla. Siendo un adolescente publicaba en los periódicos de La Habana, «bajo Crónicas de Altocerro el anagrama de Lugaño por miedo al diente de Virgilio Díaz Grullón la crítica». Allí fundó el periódico La Prensa; Cuentos Cimarrones FRANCISCO JAVIER ANGULO GURIDI ANGULO JAVIER FRANCISCO fue redactor, secretario de la real junta de Sócrates Nolasco estadística judicial y profesor de humanidades. El montero En Cuba publicó su primer libro de versos en Pedro Francisco Bonó 1843: Ensayos poéticos, y regresó por primera vez a la patria para radicarse en Higüey. Tuvo Enriquillo Manuel de Jesús Galván que salir de nuevo al exilio al ser implicado en la conjura de 1855 y continuó su carrera lite- Guanuma raria en La Habana hasta 1860. Regresó para Federico García Godoy establecerse en Santiago de los Caballeros. COLECCIÓN CLÁSICOS DOMINICANOS LA FANTASMA La sangre Durante la Guerra de Restauración de 1863 SERIE I. NARRATIVA Tulio Manuel Cestero se instaló allí el Gobierno Provisorio, y Angulo Over DE HIGÜEY Guridi alcanzó el grado de Coronel efectivo del Ramón Marrero Aristy ejército. Estuvo a cargo del Boletín Oficial y fue fundador del periódico El Tiempo, en 1865. Trementina, clerén y bongó Julio González Herrera «Durante los seis años de Báez fue Senador y colaboró en El Laborante, El Dominicano y El Universal, figurando como socio facultativo de la sociedad artística y literaria La Republicana». -

British Wrestling Dvds Classic British Wrestling
BRITISH WRESTLING DVDS WWW.BRITISHWRESTLINGDVDS.VZE.COM For Any Enquiries, Please Email Me At [email protected] ------------------------------------------------------------------------------------------------------- CLASSIC BRITISH WRESTLING Hello again, grapple fans. Good afternoon to you and welcome to the 'Classic British Wrestling' section. Kent Walton introduces classic bouts featuring classic wrestlers from all over the UK. This section has now been updated with match locations and dates. In most cases, the dates shown are air dates, rather than the dates they were taped. CLASSIC BRITISH WRESTLING VOL 1 1. Kendo Nagasaki & Blondie Barratt vs. Robbie Brookside & Steve Regal (Bedworth, 15/10/1988) 2. Brian Maxine vs. Lucky Gordon (Bedworth, 15/10/1988) 3. Big Daddy & Tom Thumb vs. Drew McDonald & Sid Cooper (Everton, 2/7/1988) 4. Mel Stuart vs. Greg Valentine (Everton, 9/7/1988) 5. Bill Pearl vs. Greg Valentine (Nottingham, 18/7/1987) 6. Catweazle vs. Ian Wilson (Catford, 11/7/1987) 7. Sid Cooper & Zoltan Boscik vs. Jeff Kerry & Pete Collins (Broxbourne, 6/6/1987) 8. Pat Patton & Greg Valentine vs. Kurt & Karl Heinz (Broxbourne, 6/6/1987) 9. Sid Cooper & Zoltan Boscik vs. Greg Valentine & Pat Patton (Broxbourne, 6/6/1987) 10. Giant Haystacks vs. Jamaica George (Adwick Le Street, 20/6/1987) 11. Terry Rudge vs. Bully Boy Muir (Dartford, 27/8/1988) 12. Big Daddy & Pat Patton vs. Rasputin & Anaconda (Dartford, 27/8/1988) 13. Greg Valentine vs. Mr X (Dartford, 3/9/1988) 14. Giant Haystacks & King Kong Kirk vs. Marty Jones & Steve Logan (Nottingham, 25/7/1987) 15. Kid McCoy vs. Blackjack Mulligan (Burnley, 16/4/1988) 16. -

Imaginarios Y Discursos De La Herencia Afrodescendiente En San Alejo, La Unión, El Salvador
Título de la investigación IMAGINARIOS Y DISCURSOS DE LA HERENCIA AFRODESCENDIENTE EN SAN ALEJO, LA UNIÓN, EL SALVADOR Investigadores José Heriberto Erquicia Cruz Martha Marielba Herrera Reina Wolfgang Effenberger López La presente investigación fue subvencionada por la Universidad Tecnológica de El Salvador. Las solicitudes de información, separatas y otros documentos relativos al presente estudio pueden hacerse a la dirección postal: calle Arce, 1020, Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación, Dirección de Investigaciones, calle Arce y 17 avenida Norte, edificio José Martí, 2ª planta, o al correo electrónico: [email protected]. ISBN 978-99923-21-98-0 San Salvador, 2012 Derechos Reservados © Copyright Universidad Tecnológica de El Salvador 1 RESUMEN En El Salvador, el último censo nacional de población llevado a cabo en 2007 enumeró un total de 7.441 salvadoreños identificados como “negros de raza”. Dicho conteo muestra la existencia de una comunidad afrosalvadoreña que se niega a desaparecer, a pesar de las décadas de negación de la que han sido objeto, como colectividad étnica, por parte del Estado salvadoreño. Si bien el proyecto de blanqueamiento mental, social y cultural se desarrolló con éxito, en muchos poblados del territorio salvadoreño, como San Alejo, la población reconoce desde un mundo subalterno la presencia de afrodescendientes, evidenciándolos en la tradición oral, la religiosidad y la mitología, la cual que sustenta el arribo y distribución geográfica de los afrodescendientes en la zona y sus alrededores. Esta presencia étnica esta generalmente asociada a agentes negativos y a una simbolización originada desde la época colonial, que se ha mantenido vigente en el imaginario social no solo de San Alejo, sino de muchos poblados del territorio salvadoreño. -

Institución: Universidad De San Andrés Y Grupo Clarín. Posgrado
Institución: Universidad de San Andrés y Grupo Clarín. Posgrado: Maestría en Periodismo. Título al que se aspira: Maestro en Periodismo. Nombre del alumno: Diego Leonardo González Rodríguez. Título del proyecto: “5 historias: El rostro humano detrás de las máscaras de la lucha libre”. Tutor: Pablo Calvo. Lugar y Fecha: Puebla de Zaragoza, México a 24 de septiembre de 2015. Justificación “Una fama sin rasgos faciales a los cuales adherirse”, Carlos Monsiváis. La lucha libre1 es un grito espectacular de la cultura popular mexicana. Es una alabanza a la irrealidad, es creer siguiendo a los sentidos. La lucha en la actualidad es un deporte que despierta pasiones en todas las esferas sociales; en antaño, los únicos que en él apreciaban algo de entretenimiento eran los habitantes de arrabal, las clases menos favorecidas, por eso lo llamaban el deporte de los pobres. Los ídolos de la lucha son más recordados que los modelos impuestos por la televisión. Nombres como El Santo, Blue Demon, Mil Mascaras, Canek, Perro Aguayo, Huracán Ramírez, Atlantis, El Solitario, Carvernario Galindo, El Hijo del Santo, Black Shadow, Dos Caras, Cien Caras, Villano III, Blue Panther, Octagón, Ángel Blanco, Fishman, Dr. Wagner, El Médico Asesino, Tinieblas, Máscara Año 2000, Lizmark, Kato Kung Lee son sólo algunos de los míticos apelativos que hasta hoy siguen resonando en las calles aztecas. <<La lucha libre hay que verla como lo que pasa en las arenas y lo que pasa en las fotos, las máscaras de los luchadores se han integrado al imaginario colectivo como no se había visto nunca, El Santo fue el precursor, pero estamos hablando de un fenómeno visual, no de un fenómeno del espectáculo deportivo, lo que me está sucediendo es que me parece cada vez más apasionante la lucha libre como sucesión de fotos, aunque las relaciones de inmediato con la belleza, la diversión y las 1 La lucha libre fue traída a México por el empresario Salvador Lutteroth en el año de 1933. -

Wrestling Observer Newsletter July 11, 1994
Wrestling Observer Newsletter July 11, 1994 One key point to remember for any of you who have made up your O'Shea apparently did a tremendous job with the opening minds about the Titan Sports/Vince McMahon steroid case's final statements. results ahead of time. You can never predict what a jury will do. Every time there is a major legal case in the public eye, as there is now *Jerry McDevitt, one of the Titan lawyers, came next, mainly to rebut more than ever, experienced lawyers go on "Nightline" "20/20" and O'Shea. While McDevitt was good, he was clearly out of his league their ilk and those words are always repeated. You can never predict according to our reports in comparison with Laura Brevetti (the other what a jury will do once it gets the case. Titan attorney) and O'Shea. He mainly tried to impugn the credibility of the witnesses, claiming there was no conspiracy because After jury selections on 7/5, the trial of Titan Sports and steroid McMahon and Zahorian never talked and that McMahon had to pay distribution and conspiracy to distribute charges got under way on full price for his steroids so they weren't in business together. 7/6. The trial is expected to last three weeks, down from the original Naturally he tried to impugn Zahorian saying that they've already five weeks and several witnesses originally subpoenaed for the May admitting he lied in his own trial so how can people believe he's trial were not subpoenaed for this trial because it's being held down telling the truth here and in which case would he be charged with on time. -

En Brazos Del Pirata – Connie Mason
Connie Mason EENN BBRRAAZZOOSS DDEELL PPIIRRAATTAA ÍNDICE Prólogo ................................................................................ 3 Capítulo 1 ........................................................................... 6 Capítulo 2 ......................................................................... 16 Capítulo 3 ......................................................................... 25 Capítulo 4 ......................................................................... 36 Capítulo 5 ......................................................................... 47 Capítulo 6 ......................................................................... 58 Capítulo 7 ......................................................................... 69 Capítulo 8 ......................................................................... 76 Capítulo 9 ......................................................................... 87 Capítulo 10 ....................................................................... 99 Capítulo 11 ..................................................................... 111 Capítulo 12 ..................................................................... 122 Capítulo 13 ..................................................................... 134 Capítulo 14 ..................................................................... 146 Capítulo 15 ..................................................................... 158 Capítulo 16 ..................................................................... 169 Capítulo 17 .................................................................... -

Ocaso De Sirenas
OCASO DE SIRENAS MANATIES EN EL SIGLO XVI por JOSE DURAND dibujos de BIBLIOTECA ELVIRA GASCON INSTITUTO DE CiENCIAS DHL MAR Y LIMNOLOGIA TEZONTLE I Primera edición, 1950 ’lüj oú i % c-íaCO ®! y. \o, — o, CíH^° fuí>N Copyright by José Durand Derechos reservados conforme a la ley Impreso y hecho en México Printed and made in México A RAIMUNDO LIDA MAR- 91 s The manatí is said to be the origin of many legend of mermaids, while the Ama- zonian species is the object of superstitious reverence by the Indians. Encielopaedia Britannica. De manera que todas las cosas de las In¬ dias son de milagro, así por su grandeza como en haber aparecido en el Occidente. Baltasar Dorantes de Carranza. PREÁMBULO Imposible avistar el pasado como si fuese un objeto habitual y próximo. Nuestros ojos no llegan hasta allí, o cuando menos no hay rayo de luz capaz de hacerles compañía en tan vertiginosa mirada. Los hechos de antaño sólo se pueden ver por mediación del espejo combado de la sabiduría, y aparecen desfigurados de manera a veces poética, a veces burlona. Pero cuando nos ocupamos de creencias que hoy resultan caducas como décimos fallidos en viejas loterías, todo se 9 nos presenta locamente trastrocado. Por ha¬ ber sido el más ilustre representante de la ciencia natural de su tiempo, Plinio continúa en desprestigio; la culpa no es suya, es de la historia. Lo que era saber se convierte en disonante capricho y el postumo espejismo adquiere extraña ironía. Así ocurre por momentos en este libro. Cuatro siglos de distancia hacen las cuatro caras de un prisma; sólo a su través percibi¬ mos la imagen tornasolada, graciosamente disforme, de la ciencia natural que embebía a los cronistas indianos. -
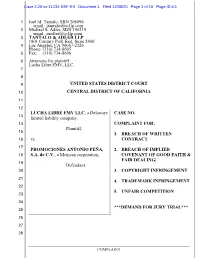
[email protected] Michael S. Adler, SBN 190119 Email
Case 2:20-cv-11134-DSF-KS Document 1 Filed 12/08/20 Page 1 of 18 Page ID #:1 1 Joel M. Tantalo, SBN 206096 email: [email protected] 2 Michael S. Adler, SBN 190119 email: [email protected] 3 TANTALO & ADLER LLP 1801 Century Park East, Suite 2400 4 Los Angeles, CA 90067-2326 Phone: (310) 734-8695 5 Fax: (310) 734-8696 6 Attorneys for plaintiff Lucha Libre FMV, LLC 7 8 9 UNITED STATES DISTRICT COURT 10 CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA 11 12 LUCHA LIBRE FMV LLC, a Delaware CASE NO. 13 limited liability company, 14 COMPLAINT FOR: Plaintiff, 15 1. BREACH OF WRITTEN 16 vs. CONTRACT 17 PROMOCIONES ANTONIO PEÑA, 2. BREACH OF IMPLIED 18 S.A. de C.V., a Mexican corporation, COVENANT OF GOOD FAITH & FAIR DEALING| 19 Defendant. 20 3. COPYRIGHT INFRINGEMENT 21 4. TRADEMARK INFRINGEMENT 22 5. UNFAIR COMPETITION 23 24 ***DEMAND FOR JURY TRIAL*** 25 26 27 28 COMPLAINT Case 2:20-cv-11134-DSF-KS Document 1 Filed 12/08/20 Page 2 of 18 Page ID #:2 1 Plaintiff Lucha Libre FMV LLC (“LL FMV” or “Plaintiff”), for its Complaint 2 against defendant Promociones Antonio Peña S.A. de C.V. (“PAP” or “Defendant”), 3 alleges as follows: 4 NATURE OF THE ACTION 5 1. Plaintiff LL FMV owns all rights in and to the world famous Lucha Libre 6 AAA Mexican masked luchador wrestling league and events (the “Mexican Wrestling 7 League”) throughout the world, except in Mexico. LL FMV owns the exclusive right to 8 distribute any and all Mexican Wrestling League live events and entertainment content 9 outside Mexico, the exclusive right to sell Mexican Wrestling League merchandise 10 outside Mexico, and the exclusive right to otherwise exploit and monetize the Mexican 11 Wrestling League anywhere outside Mexico. -
Todos Vamos a Morir
Domingo 10 de Enero de 2016 aCCIÓN EXPRESO 3C LANZANDO PARA HOME LOS D´BACKS EN EL 2016 A LFONSO ARAUJO BOJÓRQUEZ YAQUIS VS. VENADOS a primera vez que se enfrentaron estos dos equipos en postemporada fue en la fi nal de 1973-74. Primero Ma- SERÁN DE Lzatlán con Ronnie Camacho en la dirección, pusieron fuera a Hermosillo en seis ción: Luis Arredondo 7, Javier juegos. Yaquis fue dirigido en Robles 6 , Bi l l Selby 9, Lu i s Ca r- principio por Miguel Sotelo los García 8, Gerónimo Gil 2, y lo relevó el coach Marte de Homar Rojas bd,, Anthony Le- Alejandro, que dirigió en esa day 3, Roberto Magallanes 5, y fi nal. Primero Obregón elimi- Alfredo Amézaga 4. Eliminan nó en cinco juegos a los Mayos fácil a Cañeros en cinco jue- y entraron como favoritos para gos. En semifinales se topan ganar el campeonato pero no con Venados, manejados por CUIDADO pudieron ganar un sólo parti- Tim Johnson que ponen fuera do. La alineación de los Vena- a Guasave en seis juegos y de El presidente del equipo, Derrik dos, fue con José Manuel Or- nuevo pasan sobre Yaquis en tíz 4, Saúl Mendoza 6, Carlos sólo cinco partidos. No pue- Hall, no quiso adelantarse López 9, Jack Pierce 3, Wayne den con Hermosillo que gana pero sabe que el equipo luce Nordhagen 8, Humberto Gar- el campeonato con Derek Br- cía 7, Benjamín Cerda 5, Arturo yant en el timón. diferente y peligroso para la Rey 2 y el pitcher Victor Gar- En la temporada 2003-04, le cía.