Animal Nocturno*
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
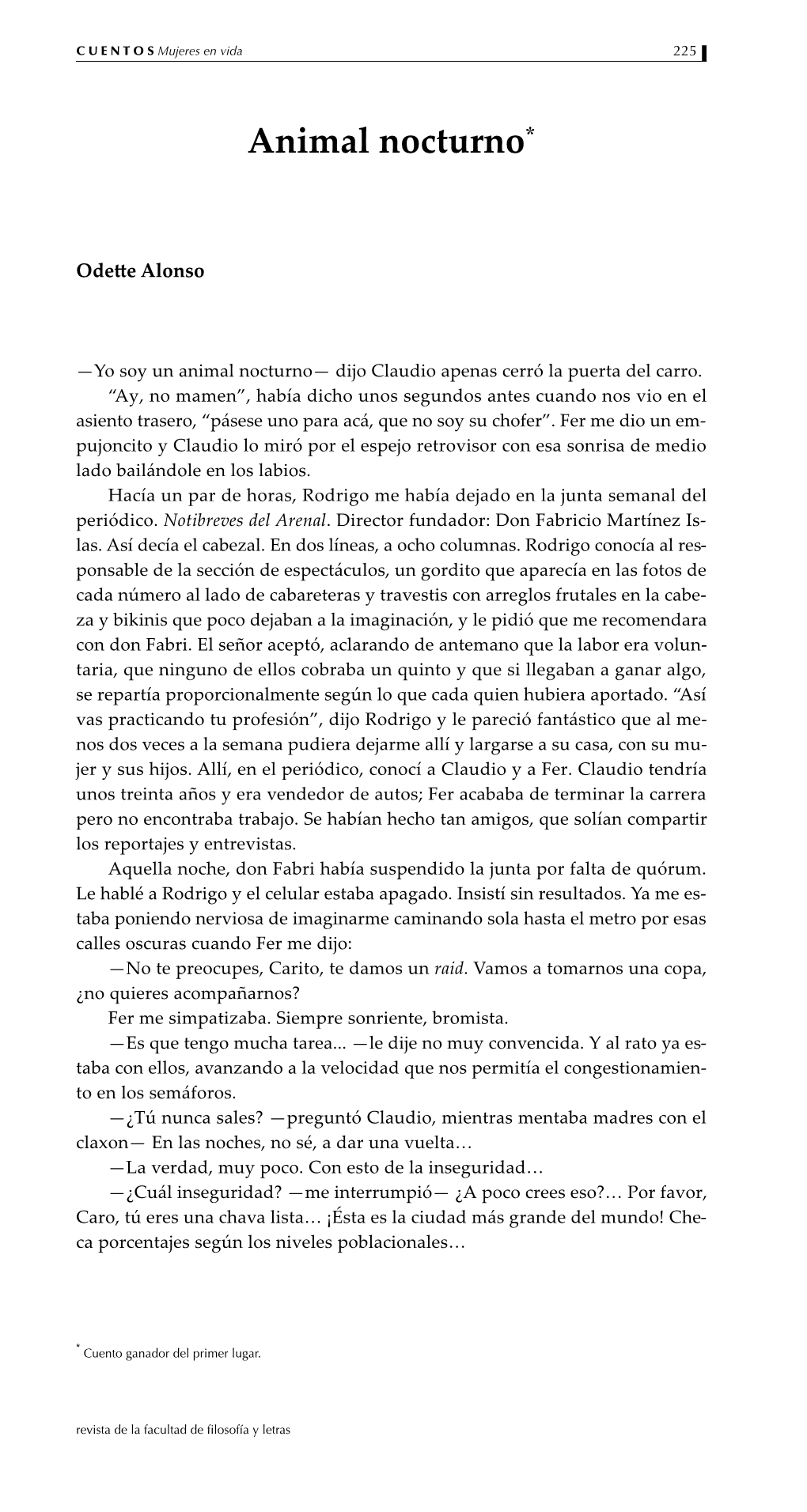
Load more
Recommended publications
-

LOS MAMÍFEROS SILVESTRES DE MICHOACÁN Diversidad, Biología E Importancia
Universidad Michoacana de Coordinación de la Investigación San Nicolás de Hidalgo Científica Facultad de Biología LOS MAMÍFEROS SILVESTRES DE MICHOACÁN Diversidad, Biología e Importancia Arturo Núñez Garduño Laboratorio de Mastozoología Noviembre 2005 1 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HDALGO COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA FACULTAD DE BIOLOGÍA LOS MAMÍFEROS SILVESTRES DE MICHOACÁN Diversidad, Biología e Importancia ARTURO NÚÑEZ GARDUÑO 2 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Directorio Rector Mtro. Jaime Hernández Díaz Secretaría General D. en C. Román Soria Baltazar Secretaría Auxiliar Ing. Salvador Ochoa Ascencio Coordinación de Investigación Científica D. en C. Rodolfo Farías Rodríguez Secretaría Académica D. en C. Silvia Figueroa Zamudio Secretaría Administrativa Dr. Baltazar Casimiro Pantoja Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria Mtro. Alonso Torres Aburto ISBN: Portada: Tlacuache espino (Coendou mexicanus) Fotografía tomada por Neftalí Mendoza Cárdenas, Jaime Boyzo Boyzo y Ramón Cancino Murillo. 3 México se enfrenta a un enorme y difícil problema en la conservación de sus recursos… La conservación de la fauna silvestre es imposible sin la atención paralela a otros recursos –los suelos, bosques y aguas…. El futuro de la fauna silvestre será determinado en su análisis final, por la respuesta del país al reto de la conservación. A. S. Leopold Nuestra responsabilidad moral es grande frente a la extinción de las especies animales, sean éstas de valor económico o no, sea su desaparición por culpa directa de las actividades humanas o no. Hay que meditar profundamente sobre el hecho de que el hombre no puede contemplar con indiferencia la desaparición de una especie a la que no podrá volver a crear, no importa cuan intensamente lo desee. -

El Popol Wuj Una Interpretación Para El Día De Hoy
El Popol Wuj una interpretación para el día de hoy por Ricardo Falla sj Una publicación de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala –AVANCSO– Directora: Clara Arenas Edición al cuidado de Helvi Mendizabal Saravia Fotografía y diseño de portada: Victoriano Castillo sj, en taller con el grupo de jóvenes Qajb’al Q’ij Presentación Fotografías e ilustraciones interiores: El Popol Wuj ha sido objeto de estudio y motivo de reflexión en la Justin Kerr, Newberry Library, John Powell, Robert Carmack, Nivio trayectoria de Ricardo Falla desde los inicios de su formación. Constituyó López Vigil, Carlos Sánchez Fernández y Ricardo Falla. el tema de su tesis al concluir sus estudios de teología en la tercera década Se reproducen con fina autorización de sus autores. de su vida y ha permanecido siendo un hilo conductor en casi todo su trabajo antropológico. Desde Wucub’ Kaquix hasta el Jabalí de pelo blanco, los personajes del Popol Wuj pueblan los escritos de Falla y sus historias iluminan no pocos de sus estudios sobre los procesos del pueblo maya en Guatemala, agosto de 2013. Guatemala. Primera impresión: 1,500 ejemplares Impreso y diagramado en los talleres de Editorial Artgrafic Internacional El libro de Falla que ahora presentamos, El Popol Wuj, una interpretación Se autoriza la reproducción del contenido de esta publicación, siempre para el día de hoy, no es un trabajo más sobre este libro sagrado de los que se cite adecuadamente la fuente. k’ichés. Es una invitación a encontrar en él algo útil para la vida en el siglo ISBN 978-9929-8095-9-8 XXI, desde la certeza de que el Popol Wuj está vivo. -

El Coyote En La Literatura De Tradición Oral
el coyote en la literatura de tradición oral NIEVES RODRÍGUEZ VALLE FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, UNAM Coyote, coyote, coyote dañero, échame los brazos, que por ti me muero. (CFM: 1-1483) En el imaginario colectivo mexicano y, por lo tanto, en nuestras mani- festaciones culturales populares habita un animal propio de esta tierra: el coyote, cánido cuyo territorio natural abarca desde el norte de Alaska hasta Costa Rica y que posee unas características que han llevado a la colectividad a depositar en él un sinnúmero de significados. En este estudio se analiza la presencia del coyote en la literatura de tradición oral mexicana, heredera, en términos generales, de dos culturas: la prehispánica y la de la colonización española. Se seleccionó un corpus de textos recogidos originalmente de la tradición oral y que se encuen- tran impresos en diversas publicaciones. Los textos se dividieron por géneros (leyendas, oraciones, cuentos, lírica y refranes) para observar qué tratamiento recibe el coyote en cada uno y cuántos significados adquiere. Comencemos por seguir sus huellas en el imaginario indígena, donde se le designó con el término náhuatl cóyotl.1 Del mundo prehispánico llega una amplia iconografía que indica la importancia del coyote para esta cultura. Por ejemplo, en Atenco, 1 La raíz de cóyotl se halla, por ejemplo, en el nombre del rey poeta de Texcoco, Nezahualcóyotl (coyote hambriento) y en el sobrenombre del último emperador azteca: Moctezuma Xocoyotzin “el joven”. Los topónimos que contienen como primer elemento formativo coyo son numerosos; entre ellos se encuentran Co- yoacán, Distrito Federal, y Coyotitlán, Sinaloa. REVISTA DE LITERATURAS POPULARES / AÑO V / NÚMERO 1 / ENERO-JUNIO DE 2005 80 Nieves Rodríguez Valle Teotihuacán, existen varias figuras del coyote en contextos de guerra y sacrificio; es decir, rodeados de elementos como escudos, cuchillos de obsidiana (objeto ritual de los sacrificios humanos), o tratando de asir a otro animal más débil. -

Un Pasaje Oscuro De Góngora Aclarado: El Animal Tenebroso De La Soledad Primera (Vv
Criticón 120-121 | 2014 Discursos de ruptura y renovación: la formación de la prosa áurea Un pasaje oscuro de Góngora aclarado: el animal tenebroso de la Soledad primera (vv. 64-83) Ignacio Arellano Edición electrónica URL: http://journals.openedition.org/criticon/901 DOI: 10.4000/criticon.901 ISSN: 2272-9852 Editor Presses universitaires du Midi Edición impresa Fecha de publicación: 1 julio 2014 Paginación: 201-233 ISBN: 978-2-8107-0317-3 ISSN: 0247-381X Referencia electrónica Ignacio Arellano, « Un pasaje oscuro de Góngora aclarado: el animal tenebroso de la Soledad primera (vv. 64-83) », Criticón [En línea], 120-121 | 2014, Publicado el 05 mayo 2015, consultado el 02 mayo 2019. URL : http://journals.openedition.org/criticon/901 ; DOI : 10.4000/criticon.901 Criticòn está distribuido bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional. CRITICÓN, 120-121, 2014, pp. 201-233. Un pasaje oscuro de Góngora aclarado: el animal tenebroso de la Soledad primera (vv. 64-83) Ignacio Arellano GRISO – Universidad de Navarra Para Robert Jammes, con mi admiración por su sabiduría gongorista E l p a s a j e o s c u r o d e l a S O L E D A D P R I M E R A Al publicar su espléndida edición de las Soledades (1994)1, a propósito del pasaje del animal tenebroso que lleva el carbunclo en la frente, aludía Robert Jammes a una «pista que sigue actualmente [...] mi colega Ignacio Arellano», en búsqueda de la identificación del dicho animal, que ha venido resultando desconocido o discutible para generaciones de comentaristas, editores y estudiosos de Góngora. -

Canción: Te Quiero Artista: Ricardo Arjona Nivel: Principiante: (1, 2, H2)
Canción: Te Quiero Artista: Ricardo Arjona Nivel: Principiante: (1, 2, H2) Primer Día: ver el vídeo oficial: https://www.youtube.com/watch?v=wjmxG7Z9STk Días 2 y 3: escuchar la canción/dibujar un círculo alrededor de las palabras correctas Otra luna nueve/nueva y yo te quiero mucho más que tres lunas atrás/hasta te quiero mucho más de lo que puedo te quiero un que/aunque decirlo esté de más yo te quiero. El mundo está al revés y yo te quiero quererte me hacer/hace ser alguien mejor/mayor te quiero a veces más de lo que quiero te quiero aunque a vez seis /a veces cause dolor/doler yo te quiero. No voy a rebuscar en la academia/academe palabras para ver quién me las premia si este mundo cabe en dos palas más/dos palabras te quiero. Te quiero mientas/mientras dure que te quiera te quiero porque es la mejor manera/mañero de burlarme de tus ene amigos/enemigos te quiero porque así es como te quiero te quiero y sabes bien que me refiero/refrior a no quererte más porque no puedo. Pensé que era importante que sus piernas/supieras que te quiero y nadas/nada más. Ya fui tipo duro como acera/acero de esos que se guardan/guardián la emoción "yo primero muerto que un te quiero" decía antes de hacerte/acierto te esta canción te quiero Te quiero sólo porque a ti te quiero que sería de mi si no hace/es así como dijo Pablo a sangre y fuego como digo yo te quiero así yo te quiero. -

Universidad De San Carlos De Guatemala Escuela De Ciencias De
Universidad de San Carlos de Guatemala Escuela de Ciencias de la Comunicación ESTUDIO CRÍTICO DEL ANUNCIO DE TELEVISIÓN “GUATEMORFOSIS” DE PEPSI Trabajo de tesis presentado por: FLOR DE MARÍA RODRÍGUEZ MURALLES Previo a optar el título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación Asesor de tesis: Licenciado Guillermo Ballina Talento Guatemala, 2014. UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DIRECTOR Lic. Julio Moreno Sebastián Consejo Directivo REPRESENTANTES DOCENTES Licda. Amanda Ballina Talento Lic. Víctor Carillas Brán REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Joseph Mena Carlos León REPRESENTANTE EGRESADO Lic. Jhonny Michael González Batres SECRETARIA M.A. Claudia Molina Para los efectos legales únicamente la autora es responsable del contenido de este trabajo. Dedicatoria Hace seis años, en medio de muchos cambios en mi vida, inicié una meta clara, un camino nuevo, lleno de retos, hoy puedo decir que no fue fácil, pero no lo habría logrado sin el apoyo de las personas que me quieren. Por eso, este triunfo lo dedico: A Dios Padre Celestial, por todas sus bendiciones, por darme la familia maravillosa que tengo y por permitirme llegar a este momento. A mi padre Otto René Rodríguez Chinchilla, por sus consejos, sabiduría y apoyo, por ser una persona de bien y por trabajar duro, dando lo mejor para hacerme la persona que soy. A mi madre Estela Elizabeth Muralles Muñoz, la mujer que más amo y admiro en el mundo, quien me apoyó en los momentos más difíciles y confió en que sabría aprovechar la oportunidad. Gracias por creer en mí y darme la vida (dos veces), este triunfo es dedicado a esa mujer que me dio fuerza para seguir adelante. -

Universidad Técnica Particular De Loja Área
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La Universidad Católica de Loja ÁREA SOCIO HUMANÍSTICA TITULACIÓN DE MAGÍSTER EN LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL Análisis y valoración de la obra de Carlos Carrión “El Corazón es un animal en celo” a través del empleo de las figuras literarias TRABAJO DE FIN DE MAESTRÍA Autora: León González, Gladys Alexandra, Lic Directora: Vera Tamayo, Narciza Beatriz, Dra CENTRO UNIVERSITARIO: ZAMORA 2014 APROBACIÓN DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE FIN DE MAESTRÍA Doctora Narciza Beatriz Vera Tamayo. DIRECTORA DE TESIS DE GRADO C E R T I F I C A: Que el presente trabajo denominado: Análisis y valoración de la obra de Carlos Carrión “El Corazón es un animal en celo” a través del empleo de la figuras literarias”, realizado por la Licenciada León González, Gladys Alexandra cumple con los requisitos establecidos en las normas generales para la Graduación en la Universidad Técnica Particular de Loja tanto en el aspecto de forma como de contenido, por lo cual me permito autorizar su presentación para los fines pertinentes. Loja, Octubre de 2013. f)…………………………….. Dra. Beatriz Vera DIRECTORA DE TESIS DE GRADO ii DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS Yo, León González, Gladys Alexandra declaro ser autora del presente trabajo de fin de maestría: Análisis y valoración de la obra de Carlos Carrión “El Corazón es un animal en celo” a través del empleo de la figuras literarias” de la Titulación Maestría en Literatura Infantil y Juvenil, siendo la Dra. Narciza Beatriz Vera Tamayo directora del presente trabajo; y eximo expresamente a la Universidad Técnica Particular de Loja y a sus representantes legales de posibles reclamos o acciones legales. -

AUDIO + VIDEO 3/16/10 Audio & Video Releases *Click on the Artist Names to Be Taken Directly to the Sell Sheet
NEW RELEASES WEA.COM ISSUE 05 MARCH 16 + MARCH 23, 2010 LABELS / PARTNERS Atlantic Records Asylum Bad Boy Records Bigger Picture Curb Records Elektra Fueled By Ramen Nonesuch Rhino Records Roadrunner Records Time Life Top Sail Warner Bros. Records Warner Music Latina Word AUDIO + VIDEO 3/16/10 Audio & Video Releases *Click on the Artist Names to be taken directly to the Sell Sheet. Click on the Artist Name in the Order Due Date Sell Sheet to be taken back to the Recap Page Street Date CD- ANDREWS, WOR 887950 MEREDITH As Long As It Takes $13.99 3/16/10 2/24/10 Absolutely Live (2LP 180 Gram RHE A-9002 DOORS, THE Vinyl) $34.98 3/16/10 2/24/10 Live In New York (2LP 180 RHE A-523104 DOORS, THE Gram Vinyl) $34.98 3/16/10 2/24/10 CD- LAT 523778 DREXLER, JORGE Amar La Trama $18.98 3/16/10 2/24/10 CD- LOS BRONCOS DE Paulino Vargas El Amo Del LAT 523916 REYNOSA Corrido $7.98 3/16/10 2/24/10 CD- NON 518655 MEHLDAU, BRAD Highway Rider $19.98 3/16/10 2/24/10 CD- Top 40 Praise & Worship Vol. MRN 972023 VARIOUS ARTISTS 3 (3CD) $14.98 3/16/10 2/24/10 CD- WHITE STRIPES, Under Great White Northern WB 521119 THE Lights $18.98 3/16/10 2/24/10 WHITE STRIPES, Under Great White Northern WB A-521119 THE Lights (2LP 180 Gram Vinyl) $24.98 3/16/10 2/24/10 BD- WHITE STRIPES, Under Great White Northern WB 521120 THE Lights (Blu-Ray) $24.99 3/16/10 2/17/10 DV- WHITE STRIPES, Under Great White Northern WB 521120 THE Lights (DVD) $19.99 3/16/10 2/17/10 3/16/10 Late Additions Street Date Order Due Date CD- LAT 524070 GIL, GILBERTO Bandadois $18.98 3/16/10 2/24/10 Under -

Audio + Video 11/21/11 Audio & Video Recap
NEW RELEASES WEA.COM ISSUE 24 NOVEMBER 22 + NOVEMBER 29, 2011 LABELS / PARTNERS Atlantic Records Asylum Bad Boy Records Bigger Picture Curb Records Elektra Fueled By Ramen Nonesuch Rhino Records Roadrunner Records Time Life Top Sail Warner Bros. Records Warner Music Latina Word AUDIO + VIDEO 11/21/11 AUDIO & VIDEO RECAP ORDERS ARTIST TITLE LBL CNF UPCSEL # SRP QTY DUE ARJONA, RICARDO Grandes Exitos LAT CD 881410007427 528629 $11.98 11/1/11 Blues (5LP 180 Gram Vinyl Box CLAPTON, ERIC REP CD 881410007328 528599 $11.98 10/26/11 Set)(w/Litho) CLOUD CONTROL Bliss Release TNO CD 881410007526 529522 $11.98 11/1/11 COMMON The Dreamer, The Believer TCM CD 881410007120 529038 $11.98 11/1/11 COMMON The Dreamer, The Believer (Amended) TCM CD 881410006321 529517 $11.98 11/1/11 DEATH CAB FOR Keys and Codes Remix EP ATL CD 881410006420 529443 $11.98 11/1/11 CUTIE DEFTONES White Pony (2LP) MAV CD 881410006222 524901 $11.98 11/1/11 NICKELBACK Here And Now RRR A 656605793214 177092 $16.98 11/1/11 Last Update: 10/03/11 For the latest up to date info on this release visit WEA.com. ARTIST: Ricardo Arjona TITLE: Grandes Exitos Label: LAT/Warner Music Latina Config & Selection #: CD 528629 Street Date: 11/22/11 Order Due Date: 11/02/11 UPC: 825646669851 Box Count: 30 Unit Per Set: 1 SRP: $13.98 Alphabetize Under: A File Under: Latin - Pop TRACKS Compact Disc 1 01 Acompaname a estar solo 10 Realmente no estoy tan solo (Album) 02 Senora de las cuatro decadas (Album) 11 Dame (Album) 03 Sin Ti Sin Mi (Album) 12 Mujeres (Album) 04 Te conozco (Album) 13 Minutos (Album) -

Aventuras En La Noche L
Aventuras en la noche Explorad y sentid los misterios de la noche guiando paseos nocturnos Por Brad Daniel y Clifford Knapp medioambientales y de la naturaleza, o de Traducido por Sandra Pérez Peláez aquellos que simplemente desean dar de un paseo lúdico por el bosque o por el campo. «En la oscuridad recuerdo que no pertenecemos Este artículo explica los cómos y porqués de plenamente al conocimiento, sino al misterio, e organizar y de guiar una excursión nocturna. intuyo en el misterio de la noche una belleza que Describe los objetivos de las excursiones sobrepasa incluso las increíbles y singulares bellezas nocturnas, algunos posibles obstáculos, del mundo diurno.»1 pautas para el guía, consejos de seguridad y −John Daniel actividades sugeridas. Hemos guiado paseos nocturnos durante OS POETAS Y LOS NATURALISTAS muchos años y sabemos el impacto que L han divagado y escrito, durante siglos, tienen en los adultos y en los niños. Sabemos sobre los valores de la oscuridad y de la que, cuando una experiencia nocturna se lleva noche (ver al final del artículo las citas a cabo con esmero y con preocupación por seleccionadas). La belleza y la magia que obtener resultados positivos, los participantes emanan de los paseos nocturnos son se llevan recuerdos agradables e impactantes y prácticamente imperceptibles durante el día. quieren volver a repetirla. Queremos que los El aire huele diferente, los sonidos de la participantes aprendan a querer la noche y a noche son extraños y más variados, y los sentirse cómodos en la naturaleza tras la senderos que pueden resultar familiares de día puesta de sol. -
Manual Para El Rastreo De Mamíferos Silvestres De México Se Terminó De Imprimir En Noviembre De 2012, En Los Talleres De Editorial Impresora Apolo, S.A
Manual para el de rastreo mamíferos silvestres de México Jaime Marcelo Aranda Sánchez Imagen de portada: Miguel Ángel Sicilia Manzo Diseño y formación: CEIBA DISEÑO Y ARTE EDITORIAL Hitaí Karla Suárez Huesca Leticia Hernández Vázquez Flor de Jesús Escobar Ramírez Primera edición, 2012 D.R. © 2012, Jaime Marcelo Aranda Sánchez Francisco Leyva 2, Lienzo Charro, Cuernavaca 62137, Morelos. D.R. © 2012, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) Liga Periférico-Insurgentes Sur 4903, Col. Parques del Pedregal, Tlalpan 14010, México, D.F. La presente obra se encuentra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor y los tratados inter- nacionales de la materia. Queda expresamente prohibida toda forma de reproducción, publicación o edición por cualquier medio, y en general todo aquello previsto en el artículo 27 de la citada ley, sin la autorización expresa y por escrito de los tenedores de los derechos patrimoniales. Impreso y hecho en México ISBN: 978-607-7607-69-4 Contenido 5 Introducción 8 Bases para el rastreo 16 La marcha 30 El terreno y el ambiente 33 Colecta de los rastros e identificación 36 Descripción de los rastros 39 TLACUACHES: Familia Didelphidae 71 CONEJOS Y LIEBRES: Tlacuachillo dorado Familia Leporidae Tlacuache acuático Liebre antílope Tlacuache común Zacatuche Tlacuache común Conejo mexicano Tlacuache cuatro ojos gris Conejo castellano Tlacuache cuatro ojos café 83 FELINOS: Familia Felidae 53 ARMADILLOS: Familia Dasypodidae Gato montés Armadillo Ocelote Armadillo de cola desnuda Tigrillo Puma -

Telemundo to Honor Ricardo Arjona at the Billboard Latin Music Awards Thursday, April 27 at 8Pm/7C
TELEMUNDO TO HONOR RICARDO ARJONA AT THE BILLBOARD LATIN MUSIC AWARDS THURSDAY, APRIL 27 AT 8PM/7C Miami, FL – April 17, 2017 – Telemundo will present international Latin singer and songwriter, Ricardo Arjona, with the coveted Billboard Lifetime Achievement Award in recognition of his outstanding career at the 2017 Billboard Latin Music Awards. As previously announced, the beloved singer will also perform at the awards ceremony, which will broadcast live on Telemundo Thursday, April 27 at 8pm/7c. The event will also air simultaneously on Universo, the fastest growing Spanish-language entertainment cable network, and in 24 countries throughout the Americas via Telemundo Internacional, as well as on open broadcast in Canada, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, and Peru. Ricardo Arjona is one of the most respected Latin music artists, notably for his social conscience and integrity in writing and performing songs. Throughout a successful musical career that spans over 30 years, the award-winning singer and songwriter has sold over 20 million albums. He holds 20 entries on the Billboard Top Latin Albums chart; the latest last year with “Apague La Luz y Escuche,” which arrived at No. 3. He’s had five No. 1s on the chart, and 14 have reached the top 10. He also boasts 36 total hits, including five No. 1s, on the Billboard Hot Latin Songs chart. Arjona has released sixteen studio albums, one live album, nine compilation albums and forty-three singles. Arjona was born in a small town called Jocotenango, Guatemala, where his father was a rural school teacher.