Metafísica Y Persona 17.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

El Aporte Antropológico De Leonardo Polo a La Universidad Y a La Teoría
UNIVERSIDAD DE NAVARRA INSTITUTO EMPRESA Y HUMANISMO EL APORTE ANTROPOLOGICO DE LEONARDO POLO A LA UNIVERSIDAD Y A LA TEORIA DE LA EMPRESA TESIS DOCTORAL Silvia Carolina Martino Director Prof. Dr. Juan Fernando Sellés Dauder Co-Directora Prof. Dra. Concepción Naval Durán PAMPLONA – ABRIL, 2017. ÍNDICE ÍNDICE .............................................................................................................................. 3 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 9 Agradecimientos ........................................................................................................ 28 PRIMERA PARTE .......................................................................................................... 30 Capítulo 1. El Planteamiento Antropológico de Leonardo Polo. ............................. 30 Introducción ...................................................................................................... 30 1.1. Semblanza y trayectoria intelectual. El autor ............................................. 33 1.1.1. Recorrido intelectual y biográfico ........................................................ 34 1.2. Propuesta antropológica de Leonardo Polo ............................................... 45 1.2.1 El método filosófico poliano ................................................................ 46 1.2.2. La ampliación trascendental ................................................................. 51 1.2.3. La distinción real de -
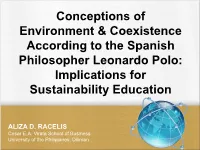
Presentation Slides
Conceptions of Environment & Coexistence According to the Spanish Philosopher Leonardo Polo: Implications for Sustainability Education ALIZA D. RACELIS Cesar E.A. Virata School of Business University of the Philippines, Diliman BACKGROUND The Spanish philosopher Leonardo Polo (February 1, 1926 - February 9, 2013) engaged with both Classical and Medieval thinkers such as Aristotle, Thomas Aquinas, and William of Ockham, as well as Modern and Contemporary philosophers such as Descartes, Kant, Hegel, Husserl, Heidegger, and Nietzsche. Polo scholars have come to call his philosophical proposal “transcendental anthropology”, given that ―using the method of abandonment of the mental limit― he made available 4 great themes in relation to man: • on the one hand, the (1) act of being and (2) essence that lie outside the mind, and • on the other hand, the (3) act of being and (4) essence of the human being. BACKGROUND Having distinguished act of being in metaphysics vs. act of being in anthropology, Polo’s works then proposes 4 “anthropological transcendentals”, namely: 1) Personal Co-existence 2) Personal Freedom 3) Personal Intellect/Knowing 4) Transcendental Love (Self-Gift ) [Rich and Poor. Equality and Inequality.] Conceptions of Environment & Coexistence According to the Spanish Philosopher Leonardo Polo: Implications for Sustainability Education “Rich and Poor. Equality and Inequality.” Say's Law “supply constitutes demand” George Gilder “True wealth is not found in the acquisitive capacity of a country, but rather in the capacity to invest in and produce consumable goods in the future. It is rooted, in effect, in: initiative, creativity, and the human work of the businessmen and workers, who are, in the end, the generators of wealth.” Man is an ethical being because he is free. -

Contemporary Perspectives on Natural Law
1 CONTEMPORARY PERSPECTIVES ON NATURAL LAW 2 [Dedication/series information/blank page] 3 CONTEMPORARY PERSPECTIVES ON NATURAL LAW NATURAL LAW AS A LIMITING CONCEPT 4 [Copyright information supplied by Ashgate] 5 CONTENTS Note on the sources and key to abbreviations and translations Introduction Part One The Concept of Natural Law 1. Ana Marta González. Natural Law as a Limiting Concept. A Reading of Thomas Aquinas Part Two Historical Studies 2. Russell Hittinger. Natural Law and the Human City 3. Juan Cruz. The Formal Foundation of Natural Law in the Golden Age. Vázquez and Suárez’s case 4. Knud Haakonssen. Natural Law without Metaphysics. A Protestant Tradition 5. Jeffrey Edwards. Natural Law and Obligation in Hutcheson and Kant 6. María Jesús Soto–Bruna. Spontaneity and the Law of Nature. Leibniz and the Precritical Kant 7. Alejandro Vigo. Kant’s Conception of Natural Right 8. Montserrat Herrero. The Right of Freedom Regarding Nature in G. W. F. Hegel’s Philosophy of Right 6 Part Three Controversial Issues about Natural Law 9. Alfredo Cruz. Natural Law and Practical Philosophy. The Presence of a Theological Concept in Moral Knowledge 10. Alejandro Llano. First Principles and Practical Philosophy 11. Christopher Martin. The Relativity of Goodness: a Prolegomenon to a Rapprochement between Virtue Ethics and Natural Law Theory 12. Urbano Ferrer. Does the Naturalistic Fallacy Reach Natural Law? 13. Carmelo Vigna. Human Universality and Natural Law Part Four Natural Law and Science 14. Richard Hassing. Difficulties for Natural Law Based on Modern Conceptions of Nature 15. John Deely. Evolution, Semiosis, and Ethics: Rethinking the Context of Natural Law 16. -

Metafísica Modal En G. W. Leibniz
ÁNGEL LUIS GONZÁLEZ (EDITOR) METAFÍSICA MODAL EN G. W. LEIBNIZ Cuadernos de Anuario Filosófico CUADERNOS DE ANUARIO FILOSÓFICO • SERIE UNIVERSITARIA Ángel Luis González DIRECTOR Agustín Echavarría SECRETARIO ISBN 1137-2176 Depósito Legal: NA 748-2012 Pamplona Nº 244: Ángel Luis González (ed.), Metafísica modal en G. W. Leibniz © 2012. Ángel Luis González Redacción, Administración y petición de ejemplares CUADERNOS DE ANUARIO FILOSÓFICO Departamento de Filosofía Universidad de Navarra 31080 Pamplona (Spain) http://www.unav.es/filosofia/publicaciones/cuadernos/serieuniversitaria/ E-mail: [email protected] Teléfono: 948 42 56 00 (ext. 2316) Fax: 948 42 56 36 SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA. S.A. GRAPHYCEMS. Pol. Ind. San Miguel, 31132 Villatuerta. Navarra ÍNDICE PRESENTACIÓN ................................................................................................. 5 IDEA MÁS REGLA. LA COMPOSICIÓN DE LO POSIBLE ..................................... 7 Juan J. Padial LA POSIBILIDAD EN SUÁREZ Y LEIBNIZ: DESDE LA “APTITUD PARA EXISTIR” HACIA LA “PRETENSIÓN A LA EXISTENCIA”.................................... 23 Mª Socorro Fernández García UNA COMPARACIÓN ENTRE LEIBNIZ Y POLO: LOS PRIMEROS PRINCIPIOS DE LA METAFÍSICA Y EL ESENCIALISMO LEIBNICIANO.................................. 39 Juan A. García González LÓGICA, METAFÍSICA Y MODALIDAD: LOS ARGUMENTOS CONTRA EL ESPACIO ABSOLUTO.......................................................................................... 53 Leonardo Ruiz Gómez LEIBNIZ: LA RAZÓN DE LA -

Aquinas's Commentary on Boethius's De Trinitate∗
AQUINAS’S COMMENTARY ON BOETHIUS’S DE TRINITATE ARIBERTO ACERBI Preprint. Cf. Review of Metaphysics 66 (December 2012): 317–338. Long before Kant published his reflections on the epistemological structure of philosophy, Aquinas addressed the topic in his commentary on Boethius’s De Trinitate.1 It is an early work, pertaining to the first Parisian period (datable not beyond 1259). The text, apparently unfinished at least as regards the initial intention (precisely a commentary on a work of Boethius on the Trinity), is surprising for its elegance and the profundity of its approach. The critical edition remarks, among other things, upon the extraordinary lexical elaboration of the autograph manuscript. The author knows how to etch from the thin Boethian text an ample discussion of the nature of science, theology, and philosophy. The latter includes the theoretical disciplines, according to the Aristotelian system: physics, mathematics and metaphysics.2 The literal exposition of the text commented upon is interspersed with six questions, each divided into four articles. In this essay, I wish only to formulate, after a brief presentation of the epistemological conception developed in the Commentary, some difficulties about the nature of theoretical knowledge and its principles. For this reason, we refer especially to the fifth question.3 1 Super Boetium de Trinitate in Thomae Aquinatis Opera omnia, vol. 50 (Roma-Paris: Commissio leonina, 1992); hereafter SBT. The English translation is: Thomas Aquinas, The Division and Methods of the Sciences, trans. A. Maurer (Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1986). 2 See. Aristotle, Physics 2.2; Metaphysics, 6.1. 3 See. -

The Unity of Biological Systems in Polo's Philosophy
The Unity of Biological Systems in Polo’s Philosophy Juan José Sanguineti Pontifical University of the Holy Cross (Rome) Email: [email protected] Published in “Journal of Polian Studies”, 2 (2015), 87-108. ABSTRACT Life as self-organization is philosophically understood by L. Polo in terms of co-causality between matter, formal configuration and intrinsic efficiency. This characterization provides a dynamic account of life and soul, capable to explain both its identity and its continuous renovation. In this article I especially highlight in this author the metaphysical notions of finality, unity and cosmos, which may be helpful to understand the sense of biological systems in the universe. KEY WORDS: Life, Living systems, Soul, Co-causality, Unity of life, Final cause, Unity of order, Universe. 1. THE SOUL IN LIVING BEINGS IN POLO’S METAPHYSICAL PERSPECTIVE This paper aims to present Leonardo Polo’s philosophical account of life and to relate this insight to the problem of the unity of life in the universe. The first point is, in general terms, well-known by Polo’s scholars. I devoted to it an article focused on self-movement and growth as the essential features of life in Polo’s view1. The initial approach followed by Polo in this topic is fairly methodological. The main concern is to avoid a too easy objectivist view of the soul, an approach which Polo considers to be confined in which he calls the “limit” of our thought. The second point, perhaps not fully developed in Polo’s writings, is the problem of the unity of life within the context of the universe. -

Notions of Gratuitousness and Self-Gift in Leonardo Polo: Implications for Inclusiveness and Cultural Development
Volume 2 Issue 2 2017 AJTD Amity Journal of Training and Development 2 (2), (1-12) ©2017 ADMAA Notions of Gratuitousness and Self-gift in Leonardo Polo: Implications for Inclusiveness and Cultural Development Aliza D Racelis University of the Philippines, Quezon City, Philippines Abstract Globalization, technological evolution and forces of change call us out to seek to develop ourselves and our surroundings so that we may respond to the daily challenges associated with living and working in global communities which cross the boundaries of culture, language and nationality. The transcendental anthropology of Spanish philosopher Leonardo Polo proposes four “anthropological transcendentals”, one of which is the human person’s transcendental love (self-gift). Self-giving love refers to the superabundant and effusive love which, thus, gives of itself. Further, Polo believes that culture is a continuation of nature, that is, man’s cultivating the world, thus, producing new things and leading to self-renewal. This cultivation is not merely imitating: it entails concern for, taking care of, fostering, nurturing, growing. This paper weaves together a narrative departing from Polo’s conceptions of gratuitousness and self-gift, and tying them to the requirements of an inclusive mindset as well as to notions of cultural development. It is recommended that an inclusive education and the spirit of gratuitousness further imbue markets and businesses, for the potential that could be unleashed by cultivating gratuitousness and inclusivity. While the concrete applications are limited to pedagogy and management science, the paper aims at a broad conceptual framework that can have implications for other fields as well. -

Leonardo Polo
facts about Leonardo Polo SAY HELLO TO EVI RECENT QUESTIONS: Evi is our best selling mobile convert 26 kg into stone app that can answer questions Leonardo Polo about local knowledge, Audrey Hepburn biography Leonardo Polo (born February 1, 1926 in weather, books, music, films, 224 kilos to stones Madrid, Spain), the Professor of Philosophy people and places, recipe ideas, shopping and much more. Over When was Kobe Bryant born? at the University of Navarra (Spain) since 1954, he has also taught in the University of the next few months we will be 282 lbs to kg Granada (Spain), the University of the Holy adding all of Evi's power to this Where was Sheryl Crow born? Cross (Italy) site. What date do the clocks go person, academic, philosopher, aquarius Until then, to experience all of forward in California? person the power of Evi you can download her app for free on iOS, Android and Kindle Fire QUESTIONS LIKE YOURS: here. Leonardo Polo birthday What day of the week was Leonardo Polo Leonardo Polo born on? When was Leonardo Polo's Born ▶ 1926, February 1926, February 1st 1926, birthday? Spain, Europe, … Wikipedia Page http://en.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Polo Gender male Nationality spanish Class person, aquarius person, academic, philosopher Born During 1920s Attributes male, spanish Freebase ID "/guid/9202a8c04000641f80000000009a793 b" OTHER WAYS THIS Influences ▶ Aristotle, Immanuel Kant, René Descartes, QUESTION IS ASKED: Martin Heidegger, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, … who is leonardo polo DBPedia URI http://dbpedia.org/resource/Leonardo_Polo facts about [leonardo polo] Related Websites ▶ http://www.philosophybooks.info, http://www.fundacionleonardopolo.net, http://www.mercaba.org/Filosofia/Polo/carte l_leonardo_polo.htm, http://www.ensayistas.org/filosofos/spain/P olo, http://www.iterhominis.com/03_Polo/Obras_ LP.htm, … Rare Terms "polo" Birthday the 1st of February Freebase Primary MID "/m/09nz9w" Rate this answer: Report Abuse tk10publ tk10canl About Careers Support Mobile © 2014 Evi Technologies Ltd. -

Indestructibilidad En El Voluntarismo Metafísico De Schopenhauer
Indestructibilidad en el voluntarismo metafísico de Schopenhauer Indestructibilidad en el voluntarismo metafísico de Schopenhauer Francisco Javier Higuero Wayne State University, Detroit, USA Resumen La teoría de la indestructibilidad de la naturaleza se halla en con- sonancia con la concepción de la voluntad esgrimida por Scho- penhauer. De hecho, la naturaleza pone de relieve que el indivi- duo se muestra incapaz de sobrevivir a la muerte. Sin embargo, lo que resulta ser indestructible es la especie, convertida en la obje- tivización de la voluntad. Afirma Schopenhauer que la voluntad, considerada como la cosa en sí, pudiera muy bien ser calificada de eterna, manteniéndose fuera de los límites temporales, dentro de los cuales habría que incluir a los meros fenómenos individuales y empíricos. Para dicho pensador la verdadera esencia de la natu- raleza es la voluntad universal, que no fue creada de la nada y, por consiguiente, la muerte ni tiene poder sobre ella, ni se encuentra propensa a destruirla totalmente. Palabras clave: fenómeno, indestructibilidad, naturaleza, objetivi- zación, Schopenhauer, voluntad. Abstract The theory of indestructibility of Nature is quite in tune with Schopenhauer’s conception of Will. However, a look at Nature shows with unmistakable clarity that it cannot be the individual that in any shape or form survives death. What is indestructible is the species, which is the direct objectification of the will, the unchangeable and 137 Francisco Javier Higuero imperishable. Schopenhauer states that if existence in time were mere- ly an image or representation of essential being, death would only be end in time of a time-enclosed phenomenon. Will, as thing in itself, is outside of time, timeless, eternal, since for the thing in itself there is no end in time and the concept time loses its meaning. -

Heidegger's Nietzsche
Heidegger’s Nietzsche European Modernity and the Philosophy of the Future by José Daniel Parra A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Graduate Department of Political Science University of Toronto © Copyright by José Daniel Parra 2016 Heidegger’s Nietzsche European Modernity and the Philosophy of the Future José Daniel Parra Doctor of Philosophy Department of Political Science University of Toronto 2016 Abstract The dissertation offers a study of two key figures in the history of political philosophy. By way of a textual interpretation of Martin Heidegger’s reading of Friedrich Nietzsche, it attempts to draw renewed attention to the question of ontology in the history of political thought. The discussion unfolds in the context of an epochal change and transition in European culture that in Heidegger’s interpretation of Nietzsche is in the process of teleological “fulfillment.” The text examines the sources of this potentially transformative event, with special emphasis on the contrast between the modern predominance of Cartesian inter-subjectivity and a manner of thought that dwells in the philosophical anthropology of classical Greek culture. The dissertation partakes in the Platonic-Aristotelian tradition of studying political science from architectonic perspectives, thereby highlighting the key comparative importance of philosophical “vision.” In that spirit, the thesis proposes to study an encounter between Heidegger and Nietzsche at the interstice between hermeneutics and contemporary political theory. ii To Beatriz, who came with me to Toronto when all this was only an “Apollonian dream” iii Acknowledgments Completing the PhD has been an extraordinary journey, and it is my great pleasure to express gratitude for the support I received for this project at the University of Toronto. -

Notions of Gratuitousness and Self-Gift in Leonardo Polo: Implications for Inclusiveness and Cultural Development
Volume 2 Issue 2 2017 AJTD Amity Journal of Training and Development 2 (2), (1-12) ©2017 ADMAA Notions of Gratuitousness and Self-gift in Leonardo Polo: Implications for Inclusiveness and Cultural Development Aliza D Racelis University of the Philippines, Quezon City, Philippines Abstract Globalization, technological evolution and forces of change call us out to seek to develop ourselves and our surroundings so that we may respond to the daily challenges associated with living and working in global communities which cross the boundaries of culture, language and nationality. The transcendental anthropology of Spanish philosopher Leonardo Polo proposes four “anthropological transcendentals”, one of which is the human person’s transcendental love (self-gift). Self-giving love refers to the superabundant and effusive love which, thus, gives of itself. Further, Polo believes that culture is a continuation of nature, that is, man’s cultivating the world, thus, producing new things and leading to self-renewal. This cultivation is not merely imitating: it entails concern for, taking care of, fostering, nurturing, growing. This paper weaves together a narrative departing from Polo’s conceptions of gratuitousness and self-gift, and tying them to the requirements of an inclusive mindset as well as to notions of cultural development. It is recommended that an inclusive education and the spirit of gratuitousness further imbue markets and businesses, for the potential that could be unleashed by cultivating gratuitousness and inclusivity. While the concrete applications are limited to pedagogy and management science, the paper aims at a broad conceptual framework that can have implications for other fields as well. -

Leonardo Polo Institute of Philosophy
02/04/13 Intellectual Trajectory of Leonardo Polo - Leonardo Polo Institute of Philosophy Leonardo Polo Institute of Philosophy Home About Us Biography Works Projects News Links Contact Us The Intellectual Trajectory of Leonardo Polo 1926 - 1948: Early Years Leonardo Polo was born in Madrid, Spain on February 1, 1926. He went through elementary school at the Liceo Fránces and started his secondary education in Madrid, just as the Spanish Civil War was beginning in 1936. At this time, during the Spanish Civil War, his father held the position of Vice- mayor of the city. When the Republican government urged civilian to leave the capital city of Spain, Polo's family moved to Albacete, where he spent his first two years of secondary education. During the years 1936-1937, his father, a lawyer by profession, held the position of Chief Prosecutor for the city of Albacete. At the end of the Spanish Civil War, the family returned to Madrid, except for his father, who was forced into exile first to Nicaragua and then to Chile, where he died in 1946. Upon the return of his family to Madrid, Leonardo Polo continued his secondary education at the Cardinal Cisneros Institute. During this period, at the age of fifteen, he read Jaime Balmes' Fundamental Philosophy. The main ideas that he drew from this work were of the importance of the first principles, that these could not just be one, and that philosophy must be understood from the point of view of principles (in a doctoral course about the Logos in 1995, he would say, "philosophy is the knowledge of principle by principles").