Sobre Mito E Historia En Las Tradiciones Nahuas
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

LOS LIENZOS SAGRADOS DE XUÁ POZU GUI Jorge Guevara Hernández Centro INAH-Tlaxcala
64 LOS LIENZOS SAGRADOS DE XUÁ POZU GUI Jorge Guevara Hernández Centro INAH-Tlaxcala 1. INTRODUCCIÓN. Xuá Pozu Gui o Juan Mixcoatl era oriundo de Ixtenco, Tlaxcala y fue juzgado en 1665 por actos de idolatría por la Santa Inquisición con sede en Puebla. Durante el juicio declaró que subía al volcán La Malinche donde había una cueva que estaba a un lado del nacimiento del agua. Que a la entrada de dicha cueva encendía las candelas y que tendía unos lienzos pintados (Gruzinski, 1988: 113): . Un lienzo tenía una india con indiezuelas adorándola. Otro, una figura con su tilma y cara de indio con un báculo en la mano. El tercer lienzo tenía cuatro culebras. El cuarto lienzo una culebra grande. Xuá fue juzgado culpable porque declaró que los dioses que se encontraban en el “monte y Sierra de Tlaxcala”, eran quienes de verdad le proporcionaban a los habitantes de Ixtenco y Huamantla “buena sementera y agua y los demás bienes que tenían”. Lo que muestra la faceta de sacerdote del tiempo o granicero de Juan. No proporcionó el nombre de los dioses pintados en los cuatro lienzos, sólo el de la india que se veneraba, identificándola con el nombre de Soapile. Serge Gruzinski (1988) estudió el caso y destaca que ese no era el nombre pues es una modificación de la palabra náhuatl “cihualpilli”, que significa “señora”. Él consideró que podría tratarse de Chimalma (esposa de Camaxtli y madre de Quetzalcóatl), Matlalcueye (esposa de Camaxtli), Xochiquetzal (esposa de Mixcoatl) o la combinación de las tres diosas. El método es simple: conforme a los mitos se le busca nombre a la diosa partiendo del hecho de que su esposo Mixcoatl-Camaxtli era considerado el dios de los otomíes, en los relatos nahuas y otomíes del centro de México. -
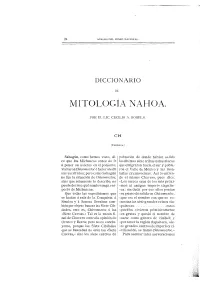
Mitologia Nah(Ja
~~---- ~-------- 2.l ANALES DEL MUSEO NACIONAL. DICCIONARIO DE MITOLOGIA NAH(JA. POR EL LIC. CECILIO A ROBELO. CH (CONTINÚA.) Sahagún, como hemos visto, di población de donde habían salido ce que los Michuacas antes de ir las últimas siete tribus nahuatlacas á poner su asiento en el poniente, que emigraron hacia el sur y pobla visitaron Chicomo.ztoc é hicieron allí ron el Valle de México y las mon sus sacrificios; pero como Sahagún tañas circunvecinas. Así lo entien no fija la situación de Chicomoztoc, de el mismo Chavero, pues dice: sino que solamente lo describe, no «Los azteca eran de los más próxi• puede decirse qué rumbo tenga res «mos al antiguo imperio tlapalte pecto de Michuacan. «Ca: sin duda por eso ellos ponían Que todas las expediciones que ,, su punto de salida en Chicomo,stoc, se hacían á raíz de la Conquista á «que era el nombre con que se co Sinaloa y á Sonora llevaban tam <<nocían los siete grandes reinos tia- bién por objeto buscar las Siete Cib «paltecas ................... estos dades, esto es, Chicomoztoc ó las «pueblos vivieron primitivamente «Siete Cuevas.>> Tal es la razón fi «en grutas y quedó el nombre de nal de Chavero contra la opinión de «oztoc como género de ciudad; y Orozco y Berra; pero no es conclu «por tener la región tlapalteca, sie yente, porque las Siete Cibdades «te grandes .centros deimperioyci que se buscaban no eran las «Siete <<Vilización, se llamó Cnicomoztoc.>> Cuevas,>> sino los siete centros de Para asentar tales aseveraciones ,,. SEGUNDA ÉPOCA. TOMO IY. .:;:) 1 debió ChaYero hn bcr cnmbnliclo la ! En cuanto al lugar venerado de exposición de Sahagún, quien, co- Chiapa de Mota, no ponemos en du mo hemos 1·isto, 1<:• da una existen- da su existencia, pues damos como cia real (· individual, y ú o.stotl le cierto todo lo que de él dice el al da el sentido recto de «Cueva» ó calde Hcrnando de Vargas, citado "gruta,>> y no el p:mdrico, como di- por Orozco; pero creemos que ese ce ChaYero, de ciudad. -

Los Otomíes. Cultura E Historia Prehispánica De Los Pueblos Mesoamericanos De Habla Otomiana
“Los otomianos durante la época tolteca” p. 283-292 Pedro Carrasco Pizana Los Otomíes. Cultura e historia prehispánica de los pueblos mesoamericanos de habla otomiana Estado de México Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Historia/Instituto Nacional de Antropología e Historia 1979 (edición facsimilar de la de 1950) VIII + 360 p. Ilustraciones (Colección Andrés Molina Enríquez, Antropología Social) [Sin ISBN] Formato: PDF Publicado en línea: 12 de abril de 2021 Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/015/oto mies_cultura.html D. R. © 2020, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México CAPITULO VIII Los OroMIANos DuRANTE LA EPOCA ToLTECA Según vimos en el capítulo anterior, los tepaneca, matlatzinca y otomíes se pueden incluir en ese grupo de pueblos que, habiendo formado parte del imperio tolteca,· a- la caída de éste emprenden migraciones en dirección al Valle de México cuyas consecuencias. hasta la conquista española· acabamos de estudiar. A�emás hay datos que dicen directamente que había oto mianos en el 1mperio de Tollan. Según los Anales de Cuauhtitlan, el año antes de la destrucción de Tollan, adoptaron los tolteca el -
L O S O T O M.L E S N O F U E U O N L O S P IU
LO S OT O M.l ES NO F U E U O N LO S PIU ME R O S PO B LA nO R E S DEL VALLE DE MEXICO SU lllENTIFICACION CON LOS AHCAICOS ES EHHONEA E INFUNDADA TRABAJO PRESENTADO AL PRIMER C:ONGl:ZESO l'v!EXJC:ANO DE HISTO!:ZIA, EN OAXACA Prof. MIGCEL O. llE MENDIZABAL Jl\Fl\ Dl\L DEPARTAMENTO DF, HISTORIA DEL :\IeSEO NACIO="AL Como resultado de los descubrimientos hechos bajo la lava del Pedregal de San Angel por la Dirección de Estudios Arqueológicos y Etnográficos, el mes de ago~to ele 1917, el Dr. D. Manuel Gamio, Director del mencionado instituto, llegó a las siguientes conclusiones: "DETERMINACION CRO NOLOGICA.-Los objetos procedentes ele todas las canteras del Pedregal son ele tipo arcaico, no habiéndose encontrado uno solo de tipo cultural, ni siquiera de los tipos azteca y teotihuacano, los cuales, en algunos casos, han aparecido concurriendo con los ele tipo arcaico en algunos otros luga res del Valle de México y quizás ele la República, pues sería imposible que si hubiese coexistido con otras culturas no se encontraran vestigios algunos de estas últimas, mezclados con los de aquélla. En efecto, en las nnmero- Anaie•. T. Vlll. 4~ tp.-1>0. 612 sas excavaciones que hemos efectuado en di\·ersas regiones de la I<epública, no hemos encontrado nn solo lugar de igual o menor exteusión que el Pe dregal, donde existan perfectamente aislados los vestigios de una sola cul tura como sucede en esta extensa región.-CLASIFICACION HISTORI CA.-En distintas ocasiones hemos dicho que las numerosas civilizaciones que la historia menciona con relación al Valle de 1\féxico, deben ~er referi- das de acuerdo con lo que la arqueología ha demostrado de modo conclu yente, a tres, que son: la arcaica, la teotihuacana y la azteca.-Es más o. -
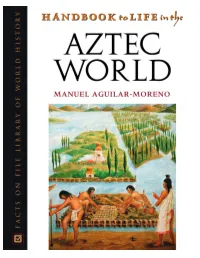
Handbook to Life in the Aztec World
HANDBOOK TO LIFE IN THE AZTEC WORLD MANUEL AGUILAR-MORENO California State University, Los Angeles Handbook to Life in the Aztec World Copyright © 2006 by Manuel Aguilar-Moreno, foreword by John M. D. Pohl All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval systems, without permission in writing from the publisher. For information contact: Facts On File, Inc. An imprint of Infobase Publishing 132 West 31st Street New York NY 10001 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Aguilar-Moreno, Manuel. Handbook to life in the Aztec world / by Manuel Aguilar-Moreno. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-8160-5673-0 1. Aztecs—History. 2. Aztecs—Social life and customs. 3. Aztecs—Antiquities. 4. Mexico—Antiquities. I. Title. F1219.73.A35 2005 972’.018—dc222005006636 Facts On File books are available at special discounts when purchased in bulk quantities for businesses, associations, institutions, or sales promotions. Please call our Special Sales Department in New York at (212) 967-8800 or (800) 322-8755. You can find Facts On File on the World Wide Web at http://www.factsonfile.com Text design by Cathy Rincon Cover design by Semadar Megged Maps by Dale Williams based on drawings by Lluvia Arras Printed in the United States of America VB FOF 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 This book is printed on acid-free paper. To the mestizo and Indian people who struggle daily to improve the quality of life and social justice in our beloved, but long-suffering country of Mexico —Manuel Aguilar-Moreno On August 13th of 1521, heroically defended by Cuauhtemoc, the City of Tlatelolco fell in the hands of Hernán Cortés. -
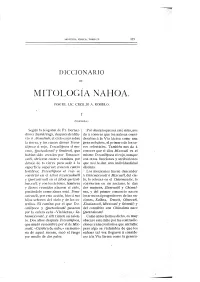
Mitologia.Nahoa
SJ:<:(;Ul\'OA ÉPOCA. TOMO 1\', 119 l)JCCIONARIO DE 1 MITOLOGIA.NAHOA. POI~ EL LIC. CECILIO A. ROBELO. I (CONTINÚA.) Según la teogonía de Fr. Bernar Por obscuro que sea este mito, nos dino y Zumárraga, después del dilu da á conocer que los nahoas consi vio ó ,.J.tonatiuh, el cielo cayó sobre deraban á la Vía láctea como una la tierra, y Jos cuatro dioses Tesca- gt·an nebulosa, el primero de los se 1/ipow el ro jo, Tc.zcatltpoca el mo res celestiales. También nos da á reno, Qttctzalcoatl y Omiteotl, que conocer que el dios Mixcoatl es el habían sido creados por Tonacate mismo Te.scatlt'poca el rojo, aunque ottli, abrieron cuatro caminos por con otras funciones y atribuciones debajo de la tierra para salir á la que .:asi le dan una individualidad superficie superior; crearon cuatro distinta. hombres; Tc.scattzpoca el rojo se Los mexicanos hacen descender convirtió en el árbol tezcacuahuitl ~\ lfltacmixcoatl ó Mixcoatl, del de y Que!salcoatl en el árbol quet!?Jal Jo, lo colocan en el Cht'como.stoc, lo lmc~rotl; y con Jos árboles, hombres convierten en un anciano, le dan y dioses reunidos alzaron el cielo, dos mujeres, Ilancttez'tl y Chimal poniéndolo como ahora está. To1ta nza, y del primer consorcio nacen catccutli, por esta acción, hizo á sus Jostroncosóprogenitores de las na hijos señores del cielo y de las es ciones, Xelhua, Tenoch, Olmecatl, tl·eJlas. El camino por el que Te.!?J Xicalancatl, Mixtecatl y Otomitl; y mtlipoca y Quet.zalcoatl pasaron del concúbito con Chimalma nace por la esfera es la «Vía láctea,• Iz Qttet.zalcoatl. -

Primer Coloquio Sobre Cosmovisión Indígena En Puebla Memoria
1 PRIMER COLOQUIO SOBRE COSMOVISIÓN INDÍGENA EN PUEBLA MEMORIA 2 PRIMER COLOQUIO SOBRE COSMOVISIÓN INDÍGENA EN PUEBLA 1214 DE MARZO DEL 2008 MEMORIA Alejandra Gámez Espinoza Rosalba Ramírez Rodríguez (Coordinadoras) 3 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Enrique Aguera Ibañez Rector José Ramón Eguibar Cuenca Secretario General Pedro Hugo Hernández Tejeda Vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado Lilia Cedillo Ramírez Vicerrectora de Extensión y Difusión de la Cultura Carlos Contreras Cruz Director de Fomento Editorial Facultad de Filosofía y Letras Alejandro Palma Castro Director Gerardo de la Fuente Lora Secretario de Investigación y Estudios de Posgrado Osbaldo Germán Quiroz Romero Secretario Académico Fernando Morales Cruzado Secretario Administrativo Diana Isabel Hernández Juárez Secretaria Particular de la Dirección Rosalba Ramírez Rodríguez Coordinadora del Colegio de Antropología Social María Torres Ponce Coordinadora de Difusión José Carlos Blázquez Espinosa Coordinador de Publicaciones Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 4 Sur No. 104 Puebla, Puebla, México. C.P. 72000 TEL. (01‐222) 2 29 55 00 Impreso y hecho en México Printed and made in Mexico 4 5 INDICE CONCEPCIONES SOBRE EL CUERPO HUMANO Corpomorfosis e identificación. Aproximación a las formas posibles en la Huasteca Meridional. Mauricio González González ………………………………………………….9 In semanauak taltikpak. La complejidad de la cosmovisión chamánica de los nahuas de la Sierra Norte de Puebla, Cuetzálan del Progreso. Michel Duquesnoy ………………………………………………….21 El cuerpo humano como expresión –ritual en la misa. Tayde Rivera Alvarado ………………………………………………….36 COSMOVISIÓN Y MITO Marcelo Mazatzin en la cosmovisión popoloca de San Felipe Otlaltepec, Puebla. Ma. Eugenia Moyado Sánchez ………………………………………………….46 El embarazo de Coatlicue que se realiza en la ciudad de Puebla el Distrito Federal. -

A Way Back to Aztlan
1 A Way Back to Aztlan: Sixteenth Century Hispanic-Nahuatl Transculturation and the Construction of the New Mexico Danna Alexandra Levin-Rojo Thesis for PhD in Social Anthropology London School of Economics and Political Science University of London 2001 UMI Number: U615219 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. Dissertation Publishing UMI U615219 Published by ProQuest LLC 2014. Copyright in the Dissertation held by the Author. Microform Edition © ProQuest LLC. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 T h - £ S £ ^ F 79 S 8 76356 2 ABSTRACT This thesis is a library and archive-based study within the field of historical anthropology. It is concerned with one particular case of cross-cultural borrowing that occurred during the sixteenth century Spanish conquest of mainland North America; a process of imperial expansion that resulted in the establishment of several colonial provinces, which comprised all of present-day Mexico, Guatemala and some parts of the United States of America and were administratively dependent on the viceroyalty of New Spain. The thesis focuses on the creation of the most northerly province within this territory, Nuevo Mexico, which —unlike other provinces in the Spanish overseas domains— had a social and political existence before it had an actual geographic embodiment.