Universidad De Los Andes, Repositorio Institucional
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Primates of the Montane Forests of Pasco and Ucayali, Peru
Primate Conservation 2019 (33): 1-11 First Inventory of Primates in the Montane Forests of the Pasco and Ucayali Regions, Peruvian Amazon Rolando Aquino1, Luís López2,3, Rodrigo Falcón4, Silvia Dìaz1 and Hugo Gálvez5 1Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú 2Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos, Perú 3Asociación para la Conservación de Primates Amenazados, Iquitos, Perú 4Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Iquitos, Perú 5Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú Abstract: There is no information on the primate communities of the montane forests of the Peruvian Amazon except in the northeast. The regions of Pasco and Ucayali have never been explored for the primates that occur there, which motivated us to conduct this study, to assess the conservation status of the primates and especially to determine the limits of the distribution of the Peruvian yellow-tailed woolly monkey (Lagothrix flavicauda). Linear transect censuses were conducted from July to October 2018 in six survey sites. In 709 km traveled, we saw 28 groups of five species. The Peruvian woolly monkey Lagothrix( lagoth- richa tschudii) and the Marañón white-fronted capuchin (Cebus yuracus) were the most sighted, with eight and seven groups, respectively. Lagothrix flavicauda was not recorded in any of the survey sites, but we do not rule out its presence in other areas, particularly in Pasco. Red howler monkey (Alouatta seniculus) groups averaged 3.4 members, ranging from 2 to 6. The black spider monkey (Ateles chamek) and C. yuracus were seen in larger groups. -

Short Communication
Mongabay.com Open Access Journal - Tropical Conservation Science Vol.6 (1):138-148, 2013 Short Communication Preliminary observations on the behavior and ecology of the Peruvian night monkey (Aotus miconax: Primates) in a remnant cloud forest patch, north eastern Peru Sam Shanee*¹ , Nestor Allgas² and Noga Shanee¹ ¹ Neotropical Primate Conservation, Manchester, UK. ² Universidad Nacional Mayor San Marcos, Lima, Peru. * Corresponding author: [email protected] Abstract: The Peruvian night monkey (Aotus miconax) is endemic to the eastern slopes of the Andes in northern Peru. We present preliminary behavioral data on A. miconax collected during 12 months of surveys on a single group living in a 1.4 ha forest fragment near the Centro Poblado La Esperanza, Amazonas Department. Follows were conducted for five nights each month around full moon. The group used 1.23 ha as their home range. Night ranges were between 0.16 and 0.63 ha. Activity budgets were 32 % feeding, 53 % travelling and 13 % resting. Average night path length was 823 m and average travel speed was 117 m/h. The study group has one of the smallest home ranges recorded for a night monkey group, probably the result of its isolated habitat. These results represent the first behavioral data on this species but results are limited by small sample sizes. A. miconax remains one of the least studied of all primates and is threatened by continued expansion of human populations and hunting. Key Words: Owl monkey; Ranging; Fragmentation; Activity Budget; Conservation Resumen: El mono nocturno peruano (Aotus miconax) es endémico de las laderas orientales de los Andes, al noreste del Perú. -

Habitat Use, Fruit Consumption, and Population Density of the Black-Headed Night Monkey
bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/697458; this version posted July 9, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license. Habitat use, fruit consumption, and population density of the black-headed night monkey, Aotus nigriceps, in Southeastern Peru William. D. Helenbrook1,2 *, Madison L. Wilkinson3, Jessica A. Suarez1 1 Tropical Conservation Fund, Marietta, GA 30064, USA; 2 State University of New York College of Environmental Science and Forestry, Syracuse, NY, USA; 3 Colorado College, Colorado Springs, CO, USA *Corresponding author: [email protected] ABSTRACT The study of wild black-headed night monkey (Aotus nigriceps) ecology is limited to a single field station, despite the species being found across a vast distributional range in the Amazon. We studied several aspects of their ecology, specifically habitat use, group size, population density, and diet. All sampled groups were found in secondary tropical rainforest, often dominated by either native bamboo or cane species. Sleeping sites were often in bamboo stands, though groups were also found in cane thickets and lianas. This is in contrast to other Aotus studies which have found groups living in tree cavities and lianas. Population density estimates varied between field sites (19 and 50 individuals per km2), but both were consistent with other Aotus studies (31-40 individuals per km2). And, twelve seed species were recovered from fecal samples over the course of two field seasons, dominated primarily by Cecropiaceae, Piperaceae and Moraceae. -

NPC Peru 2019 REPORT to Time
NPC Peru 2019 REPORT TO TiME Update on lands purchased in 2017 and 2018 July 2019 Background NPC is dedicated to the conservation of Neotropical primates and their habitats in South and Central America. We aim to promote the conservation of forest habitats and wildlife, specifically non-human primates, through a variety of means. These include: land protection and the creation of reserves; conservation orientated scientific investigation with local ‘parabiologists’; improvements to degraded habitat for wildlife; public awareness campaigns and environmental education; assisting the rescue, rehabilitation and reintroduction of wild animals to their natural habitats and working to stop the illegal trade in wildlife. All our work is carried out in conjunction with, and for the benefit of local people. The NPC team and visiting researchers prior to biological monitoring trips in 2018. The photo was taken outside our office in the village of La Esperanza in the Yambrasbamba community. NPC has been instrumental in the creation of 11 protected areas, as well as corridors between critical habitat for multiple Threatened species. For the creation and management of these reserves we have carried out biological inventories, capacity building, provided legal advice and helped raise funds for management. We have first-hand knowledge of the social, economic and environmental conflicts related with the establishment of protected areas, negotiating agreements and coordinating work with the local organizations. Project focal areas: The Campesino Community of Yambrasbamba lies within a high priority site for conservation at the heart of the “Tropical Andes Biodiversity Hotspot”, the most biodiverse region on earth. It is also one of the most threatened areas and is home to many endemic and endangered species. -

Ateles Geoffroyi)
Canopy Journal of the Primate Conservation MSc Programme Oxford Brookes University Editors Kelsey Frenkiel (USA) Marina Ramon (Spain) Nicholas James (Australia) Ellie Darbey (UK) Editor in Chief Magdalena Svensson (Sweden) Address Canopy c/o Vincent Nijman Faculty of Humanities and Social Sciences Oxford Brookes University Oxford OX3 0BP UK Website MSc Primate Conservation: www.brookes.ac.uk/primates Front Cover Design Hellen Bersacola (Switzerland) [email protected] Table of contents Letter from the editors ............................................................................................................................2 Letter from the Course Leader ................................................................................................................3 Modelling occupancy for the Critically Endangered brown-headed spider monkey (Ateles fusciceps fusciceps) in Tesoro Escondido, NW Ecuador ..........................................................................................5 Behaviour and social networks of rehabilitant mantled howler monkeys (Alouatta palliata) ...............9 Tourist-monkey interactions at Iguazú National Park, Argentina ........................................................ 12 An assessment of enrichment strategies for sanctuary housed spider monkeys (Ateles geoffroyi) ... 14 Behaviour and ranging patterns of the Endangered and endemic Bolivian titi monkeys (Plecturocebus olallae and P. modestus) ..................................................................................................................... -

Separation Ages for Primates in New Dutch Legislation
Rapport 728 Separation ages for primates in new Dutch legislation April 2013 Colophon Publisher Wageningen UR Livestock Research P.O. Box 65, 8200 AB Lelystad Telephone +31 320 - 238238 Fax +31 320 - 238050 E-mail [email protected] Internet http://www.livestockresearch.wur.nl Editing Communication Services Copyright © Wageningen UR Livestock Research, part of Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO Foundation), 2013 Abstract Reproduction of contents, either whole or in part, This report describes expert views concerning permitted with due reference to the source. separation ages of specified primate species (chimpanzees, rhesus, stump-tailed and long- Liability tailed macaques, marmosets, douroucoulis and Wageningen UR Livestock Research does not squirrel monkeys) in view of a revision of the accept any liability for damages, if any, arising from Dutch animal welfare legislation. the use of the results of this study or the application of the recommendations. Keywords Primates, weaning, separation, maternal Wageningen UR Livestock Research and Central behaviour, dispersion, animal welfare, expert Veterinary Institute of Wageningen UR, both part of opinion, decision support, policy making, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO legislation Foundation), together with the Department of Animal Sciences of Wageningen University Reference comprises the Animal Sciences Group of ISSN 1570 - 8616 Wageningen UR (University & Research centre). Authors Single numbers can be obtained from the website. M.B.M. Bracke (Moderator) and H. Hopster Title ISO 9001 certification by DNV emphasizes our Separation ages for primates in new Dutch quality level. All our research projects are legislation subject to the General Conditions of the Animal Sciences Group, which have been filed with the District Court Zwolle. -
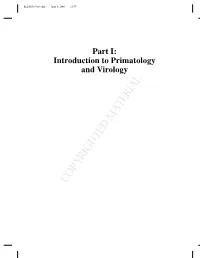
1 Classification of Nonhuman Primates
BLBS036-Voevodin April 8, 2009 13:57 Part I: Introduction to Primatology and Virology COPYRIGHTED MATERIAL BLBS036-Voevodin April 8, 2009 13:57 BLBS036-Voevodin April 8, 2009 13:57 1 Classification of Nonhuman Primates 1.1 Introduction that the animals colloquially known as monkeys and 1.2 Classification and nomenclature of primates apes are primates. From the zoological standpoint, hu- 1.2.1 Higher primate taxa (suborder, infraorder, mans are also apes, although the use of this term is parvorder, superfamily) usually restricted to chimpanzees, gorillas, orangutans, 1.2.2 Molecular taxonomy and molecular and gibbons. identification of nonhuman primates 1.3 Old World monkeys 1.2. CLASSIFICATION AND NOMENCLATURE 1.3.1 Guenons and allies OF PRIMATES 1.3.1.1 African green monkeys The classification of primates, as with any zoological 1.3.1.2 Other guenons classification, is a hierarchical system of taxa (singu- 1.3.2 Baboons and allies lar form—taxon). The primate taxa are ranked in the 1.3.2.1 Baboons and geladas following descending order: 1.3.2.2 Mandrills and drills 1.3.2.3 Mangabeys Order 1.3.3 Macaques Suborder 1.3.4 Colobines Infraorder 1.4 Apes Parvorder 1.4.1 Lesser apes (gibbons and siamangs) Superfamily 1.4.2 Great apes (chimpanzees, gorillas, and Family orangutans) Subfamily 1.5 New World monkeys Tribe 1.5.1 Marmosets and tamarins Genus 1.5.2 Capuchins, owl, and squirrel monkeys Species 1.5.3 Howlers, muriquis, spider, and woolly Subspecies monkeys Species is the “elementary unit” of biodiversity. -
The Evolution of ''Monogamy'' in Non-Human Primates
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by UDORA - University of Derby Online Research Archive REVIEW published: 10 January 2020 doi: 10.3389/fevo.2019.00472 Of Apples and Oranges? The Evolution of “Monogamy” in Non-human Primates Maren Huck 1*, Anthony Di Fiore 2 and Eduardo Fernandez-Duque 3 1 Environmental Sustainability Research Centre, University of Derby, Derby, United Kingdom, 2 Department of Anthropology and the Primate Molecular Ecology and Evolution Laboratory, University of Texas at Austin, Austin, TX, United States, 3 Department of Anthropology, Yale University, New Haven, CT, United States Behavioral ecologists, evolutionary biologists, and anthropologists have been long fascinated by the existence of “monogamy” in the animal kingdom. Multiple studies have explored the factors underlying its evolution and maintenance, sometimes with contradicting and contentious conclusions. These studies have been plagued by a persistent use of fuzzy terminology that often leads to researchers comparing “apples with oranges” (e.g., comparing a grouping pattern or social organization with a sexual or genetic mating system). In this review, we provide an overview of research on Edited by: “monogamy” in mammals generally and primates in particular, and we discuss a number Alexander G. Ophir, Cornell University, United States of problems that complicate comparative attempts to understand this issue. We first Reviewed by: highlight why the muddled terminology has hindered our understanding of both a rare Dieter Lukas, social organization and a rare mating system. Then, following a short overview of the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Germany main hypotheses explaining the evolution of pair-living and sexual monogamy, we critically Oliver Schülke, discuss various claims about the principal drivers of “monogamy” that have been made University of Göttingen, Germany in several recent comparative studies. -

Owl Monkeys Aotus Spp in the Wild and in Captivity E
bs_bs_banner 80 NEW WORLD PRIMATES: IN SITU AND EX SITU CONSERVATION Int. Zoo Yb. (2012) 46: 80–94 DOI:10.1111/j.1748-1090.2011.00156.x Owl monkeys Aotus spp in the wild and in captivity E. FERNANDEZ-DUQUE Department of Anthropology, University of Pennsylvania, 3260 South Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, USA, and Centro de Ecología Aplicada del Litoral, Ruta Prov.5-km 2,5, Provincia de Corrientes, Argentina E-mail: [email protected] Owl monkeys Aotus spp have the potential to be a great field research with both intellectual and prac- model to accomplish a thorough integration of zoo tical benefits. In fact, given their nocturnality, and field research. Their most salient features are their nocturnal habits, monogamous social organization and small size and arboreality, we will never fully paternal care, features that should make them of interest understand owl monkey biology unless to the public. Following a brief historical perspective on we complement field research with detailed our knowledge of owl monkey biology, I describe in observations and measurements from captive detail, drawing from research with both captive and wild individuals. animals, those aspects that make owl monkeys unusual among primates and mammals. First, owl monkeys are A brief historical perspective on our the only anthropoids with nocturnal habits, and the study knowledge about owl monkey biology is pre- of their remarkable activity patterns has benefited enor- sented, drawing attention to the fact that for mously from an integrated approach that combined field several decades, most of our understanding research with research in semi-natural conditions and the laboratory. -

An Overview on Trade and Legislation of Night Monkeys in South And
Svensson et al. 1 1 Disappearing in the night: an overview on trade and legislation of 2 night monkeys in South and Central America 3 Magdalena S. Svensson1,2, Sam Shanee1,3,4, Noga Shanee3,4, Flavia B. Bannister1, 4 Laura Cervera5,6, Giuseppe Donati1, Maren Huck7,8, Leandro Jerusalinsky9, 5 Cecilia P. Juarez8,10, Angela M. Maldonado11, Jesus Martinez Mollinedo12, Pedro 6 G. Méndez-Carvajal13, Miguel A. Molina Argandoña14, Antonietta D. Mollo 7 Vino14, KAI Nekaris1,2, Mika Peck15, Jennifer Rey-Goyeneche1, Denise Spaan16, 8 Vincent Nijman1,2 9 10 1Nocturnal Primate Research Group, Oxford Brookes University, Oxford, UK 11 2Oxford Wildlife Trade Research Group, Oxford Brookes University, Oxford, UK 12 3Neotropical Primate Conservation, Manchester, UK 13 4Asociacion Neotropical Primate Conservation Peru, Yambrasbamba, Peru 14 5Asociacion Ecuatoriana de Mastozoologia, Quito, Ecuador 15 6Grupo de Estudio de Primates del Ecuador, Quito, Ecuador 16 7Environmental Sustainability Research Centre, University of Derby, Derby, UK 17 8Owl Monkey Project, Formosa, Argentina 18 9Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, Instituto Chico 19 Mendes de Conservação da Biodiversidade, Brasília, Brazil. 20 10Universidad Nacional de Formosa, Formosa, Argentina. 21 11Fundacion Entropika, Leticia, Colombia 22 12Wildlife Conservation Society, La Paz, Bolivia 23 13Fundación Pro-Conservación de los Primates Panameños, Panama City, Panama 24 14Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Viceministerio de Medio 25 Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal. La 26 Paz, Bolivia 27 15University of Sussex, Brighton, UK 28 16Instituto de Neurología, Universidad Veracruzana, Xalapa, México 29 30 Svensson, M.S. (Oxford), Shanee, S., Shanee, N. (Manchester/Yambrasbamba), 31 Bannister, F.B. -

Bbm:978-3-319-30469-4/1.Pdf
Index A close affi liative behaviors , 376–377 A C P . See Private Conservation Area (ACP) HDBs to familiar visitors , 378–379 African oil palm ( Elaeis guineensis Jacq.) , non-primate species , 374 21 , 23 study fi ndings , 375 African Wildlife Foundation (AWF) , 188 subjects and methods , 375 Agent Orange , 179 visual behaviors , 377 , 378 Agricultural ‘Pests’ , 138–139 Aportive lemurs (genus Lepilemur ) , 197 Agricultural frontier Arboreal samango monkeys , 303 account expansion , 328 ARCAs . See Ronda Conservation Areas and hunting pressure , 317 (ARCAs) Agricultural landscapes, primate interactions Asociación de Organizaciones del Corredor human-directed aggression , 140–141 Biológico Talamanca Caribe lethal control methods , 139 (ACBTC) , 365 livestock predation , 140 Aye-aye ( Daubentonia madegascariensis ) , 111 Agroecosystems , 7 , 137 Agroforestry techniques , 35 Agro-industrial enterprises , 21 B Allen’s swamp monkey ( Allenopithecus Baboon attacks , 140 nigroviridis ) , 182 Bakumba community , 183 Alouatta palliata , 353 , 362 , 365 Bears ( Ursus arctos ) , 302 Alouatta pigra , 9 1 Behavioral rehabilitation , 235 Amathole Mountains , 305 Beza Mahafaly Special Reserve (BMSR) , 405 Amazonian forest loss in Peru , 316 Bioclimatic zones , 317 Amboseli National Park , 302 Biological Species Concept (BSC) , 199 Animal Concerns Research and Education Black-and-white colobus ( Colobus guereza ) , Society (ACRES) , 295 302 Animal conservation , 129 , 130 Black-crested mangabeys (Lophocebus Animal-vehicle collisions (AVCs) , 352 aterrimus ) , 182 Anthropocene, biodiversity conservation , 64 Boabeng-Fiema Monkey Sanctuary , 111 Anthropogenic habitats , 148 Bolafa ( Gilbertiodendron ) forest , 182 Anthropogenic matrix , 354 Bonobos , 181–187 Anthropological methodology , 217 Brachyteles hypoxanthus , 1 4 Ape–human interactions Brown howler monkeys ( Alouatta guariba ) , 15 aggression, hiding and distant affi liative Budongo Forest Reserve , 79 HDBs , 378 Bushmeat , 97 © Springer International Publishing Switzerland 2016 415 M.T. -
Northern Peru: Across the Marañon Canyon, August 2017
Tropical Birding Trip Report Northern Peru: Across the Marañon Canyon, August 2017 Northern Peru: Across the Marañon Canyon August 13-29, 2017 TOUR LEADER: Nick Athanas Report and photos by Nick Athanas; all photos are from the tour Peruvian Plantcutter, the first of many endemics we saw on this tour I’ve been guiding trips to Northern Peru since 2005 and still enjoy coming here every year – the birding seems like it only gets better thanks to new lodges and reserves that have opened over the years. Our 2017 trip was really fun; the trip went really smoothly, we enjoyed superb weather, and had great birding with over 500 species and close to 40 Peruvian endemics. Some favorites included the Peruvian Plantcutter shown above, the truly Marvelous Spatuletail, awesome views of Gray-bellied Comet, six antpittas including an amazingly cooperative Pale-billed Antpitta (it was worth the hike!), two crescentchests, and three inca-finches. New feeding stations in the area helped us get some superb sightings of normally tough species including Rusty-tinged Antpitta, Rufous-breasted Wood-Quail, tinamous, and Ecuadorian Piedtail. That’s not to say everything was easy! Several key species only revealed themselves after a significant amount www.tropicalbirding.com +1-409-515-9110 [email protected] Tropical Birding Trip Report Northern Peru: Across the Marañon Canyon, August 2017 of effort at the “eleventh hour”, chief among these being Long-whiskered Owlet, Little Inca-Finch, Marañon Crescentchest, and Tumbes Hummingbird; persistence is often the best antidote to the occasional intrusion of poor luck... A few nice mammal sightings added excitement to our trip, headlined by two very rare monkeys at Abra Patricia: Yellow-tailed Woolly Monkey and Peruvian Night Monkey.