PDF Del Catálogo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

1978 July 08
1ST ASIAN GRANDMASTERS CIRCUIT- 3RD ROUND RESULTS ~-~AY~R s I & I 7 · .Chess. 1 EUGENE TORRE (PHIL) GM ½I½ 2 MIGUEL QUINTEROS (ARG) A-sia·n _ ascendancy· 3 MERSHAD SHAR CHESS IN Indonesia is very were taken to a sports sta• popular, and not only at dium, one floor of which is AROUAH BACTIAR (IND) IM international levels. Indonesia · permanently reserved for 6 LUIS CHIONG (PHIL) has an advantage over other chess. There, were 400-500 . 7 O'KELLY DE GALWAY (BEL) GM countries because the game is people present, but also at 8 CRAIG LAIRD (NZ) indigenous to the people and least- as many cheering 9 KAMRAN SHIRAZ! (IRAN) has not been artificially "in-: school pupils outsiqe_ which traduced": · gave the . place q1}1te an 10 MURRAY CHANDLER (NZ)/. atmosphere. 11 ARDIANSYAH (IND) /M That was strikingly illus• trated during the third leg of After the ceremony a band· 12 JACOBUS SAMPOUW (IND) the 1st Asian Grandmaster's · struck - up while snacks and 13 CHRISTIE HON (MALAYSIA) Circuit when all the partici-: drinks were handed out. 14 HERMAN SURADIRADJA(IND) /, pants were invited to attend a Then, amid further cheering prizegiving of the teams and whistling, the reluctant IM NORM =8½ GM NORM=10 CATEGORY 5 championship in Jakarta. We participants _from the circuit. were called on stage to be in• 19. d4 c4 This timely advance puts 28. Nd5 good guys .. troduced, and Wt' were pre• 20. d5! Chiong in serious dif iculties. Planning to answer 28 . 33. Kh1 Ra? sented with pieces of the \;MIONG The way . -

Separata ITAN Tomo 3.Indd
EL IMPRESIONANTE TORNEO DE AJEDREZ DE LAS NACIONES 1939 JJuanuan SSebastiánebastián MorgadoMorgado ATA PAR SSEPARATAE TOMO JUAN SEBASTIÁN MORGADO EL IMPRESIONANTE TORNEO DE AJEDREZ DE LAS NACIONES 1939 Obra Completa 978-987-47437-0-1 Morgado, Juan Sebastián El impresionante Torneo de Ajedrez de las Naciones 1939: los inmigrantes enriquecen al ajedrez argentino: 1940-1943 / Juan Sebastián Morgado. - 1a ed ilustrada. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Ajedrez de Estilo, 2019. v. 3, 590 p. ; 30 x 32 cm. ISBN 978-987-47437-3-2 1. Historia Argentina. 2. Ajedrez. I. Título. CDD 794.1 Hecho el depósito que prevé la ley 11.723 Impreso en la Argentina © 2019 Juan Sebastián Morgado e-mail: [email protected] ISBN 978-987-47437-3-2 CARACTERÍSTICAS DE ESTA COLECCIÓN Esta obra está estructurada como una cronología del Torneo de las Naciones de 1939 en el contexto socio-político en que se desarrolló. La circunstancia de que este autor administrara una ajedrecería durante 38 años (1981-2019) favoreció la progresiva acumulación de materiales his- tóricos y de colección: todas las revistas argentinas de ajedrez, muy diversos libros de recortes, colecciones completas de diarios como La Nación y Crítica, importantes lotes de revistas ex- tranjeras (Chess, British Chess Magazine, Xadrez Brasileiro, Deutsche Schachblätter, Deutsche Schachzeitung, uruguayas, chilenas, cubanas, etc.), documentos oficiales y personales de grandes maestros. La llegada de la tecnología a fines de la década de 1990 facilitó el escaneo, digitalización y clasificación de los elementos, pero el ordenamiento final llevó no menos de 15 años. Los conceptos históricos y culturales que se insertan aquí se fundan en las profundas ideas del escritor Ezequiel Martínez Estrada (1895-1964), principalmente sobre la base de sus obras de las décadas del ’30 y del ’40. -
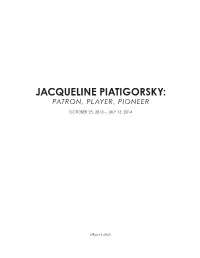
OCTOBER 25, 2013 – JULY 13, 2014 Object Labels
OCTOBER 25, 2013 – JULY 13, 2014 Object Labels 1. Faux-gem Encrusted Cloisonné Enamel “Muslim Pattern” Chess Set Early to mid 20th century Enamel, metal, and glass Collection of the Family of Jacqueline Piatigorsky Though best known as a cellist, Jacqueline’s husband Gregor also earned attention for the beautiful collection of chess sets that he displayed at the Piatigorskys’ Los Angeles, California, home. The collection featured gorgeous sets from many of the locations where he traveled while performing as a musician. This beautiful set from the Piatigorskys’ collection features cloisonné decoration. Cloisonné is a technique of decorating metalwork in which metal bands are shaped into compartments which are then filled with enamel, and decorated with gems or glass. These green and red pieces are adorned with geometric and floral motifs. 2. Robert Cantwell “In Chess Piatigorsky Is Tops.” Sports Illustrated 25, No. 10 September 5, 1966 Magazine Published after the 1966 Piatigorsky Cup, this article celebrates the immense organizational efforts undertaken by Jacqueline Piatigorsky in supporting the competition and American chess. Robert Cantwell, the author of the piece, also details her lifelong passion for chess, which began with her learning the game from a nurse during her childhood. In the photograph accompanying the story, Jacqueline poses with the chess set collection that her husband Gregor Piatigorsky, a famous cellist, formed during his travels. 3. Introduction for Los Angeles Times 1966 Woman of the Year Award December 20, 1966 Manuscript For her efforts in organizing the 1966 Piatigorsky Cup, one of the strongest chess tournaments ever held on American soil, the Los Angeles Times awarded Jacqueline Piatigorsky their “Woman of the Year” award. -

Nuestro Círculo
Nuestro Círculo Año 4 Nº 146 Semanario de Ajedrez 21 de Mayo de 2005 BERNARDO WEXLER trebejos. Además le encantaba el fútbol y drecística brillante que incluyó su triunfo sentía devoción por el club Boca Juniors, sobre Fischer en Mar del Plata y su partici- 1925-1992 siendo asiduo concurrente a los partidos que pación en varios equipos argentinos en su equipo jugaba en "La Bombonera" y torneos mundiales. muchas veces vino a buscarme a casa para Supongo que algo habrá hecho el fanático llevarme a la cancha junto a su hijo. del ajedrez, Dr. Lachaga, para que Bernardo Su personalidad, estilo de juego y capacidad pudiera disponer de las licencias necesarias docente, los fue mostrando Wexler a través para intervenir en eventos internacionales. de la enorme (y no exageramos) cantidad de Muy destacable, para él y para mí, fue que partidas que comentó, verdaderas clases designaran a Wexler integrante del equipo que cubren absolutamente todo el espectro argentino que jugaría en el mundial de de la estrategia ajedrecística. Moscú. Yo estaba eufórico ante la posibilidad de que mi amigo viera la "Meca" con sus Recuerda Leonardo Lipiniks propios ojos y, al despedirse, recuerdo que me saludó con un "a la vuelta te cuento"... Con Bernardo nos conocimos como espec- Apenas regresó a Buenos Aires, nos encon- tadores de un torneo magistral en el Club tramos para tomar un café y entonces Argentino. Él ya era jugador de segunda aproveché para pedirle que me contara todo, categoría y yo estaba en tercera. Simpatiza- a lo que me respondió con una de las frases mos de entrada y, poniéndome su mano que más influyeron en todo mi futuro, "te voy sobre el hombro, me preguntó una vez: a contar todo, pero lo primero que quiero que "¿vos también sos polaquito?" De ahí sepas es que aquí estamos fenómeno" (sic). -
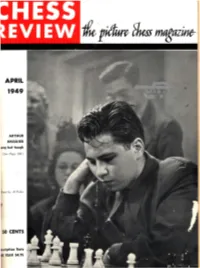
CR1949 04.Pdf
APRIL 1949 ARTHUR BISGUIER 0\1"9 but tough (Set' 1'118" 1(0) •, p/t()l" b)' AI I'IIJI/I 50 CENTS .bsc.ription Rate HE YEAR $4.75 POSTAL CHESS ALBUM With C I tES::; 11I·;VI I·: W 's famons l'oSIiL] C hc f\~ Album yOll t: ltll easily keep trH <;k or the games YOll play by m ail. 111 11 1(06 rc(' o n l · IH~ t·l!ing c:t~y !lnd elim inates mlstal{CH. Th e current I)osl. lio n ;toll 1II,-lo-<1a1o !>C () f'(~ of eacb game :11'0 before you al :til lioWI! ( :«'(> .. 1I 1l. Sco re ca rds ,He ,'cmovablc. Whcn a ga me 18 rlnlshed. remu\'., the oM ,,<.:01'0''''' 1"11 and ]1lI;:ert a now Olle . Al b um hoi al:<o extremel y uscful fo r p!;tyl n ,J:" o \'or gam cs In rna,l:':lZhlCH and book!!. The pla~li(' · bolln d " tUUIIl <; ontains six Ch CH!:I boan\s (5 W x 5") IlI'inted 011 ~ m()()th . b\lrf hoard with heavy <.:an lboanl ba<.:k lng. Tough, 1011 ,,·I:I!;tinl:' (' h c ~s m c n . in 2 colol"lI. sli p into the sl ottod No. 275- ]' o~ta l (;hell~ AlbuUl. <,; o ulpl ~l ... with <qu:I r ell. Si x sets of c hessmen and six score (;an ls ,,'I th ('orne r mounts _____ _______________ ____ _ Albu m "Olll";; j'o mlll('!c wi t h six lieu o f ,'111''''1111(''11. -

YEARBOOK the Information in This Yearbook Is Substantially Correct and Current As of December 31, 2020
OUR HERITAGE 2020 US CHESS YEARBOOK The information in this yearbook is substantially correct and current as of December 31, 2020. For further information check the US Chess website www.uschess.org. To notify US Chess of corrections or updates, please e-mail [email protected]. U.S. CHAMPIONS 2002 Larry Christiansen • 2003 Alexander Shabalov • 2005 Hakaru WESTERN OPEN BECAME THE U.S. OPEN Nakamura • 2006 Alexander Onischuk • 2007 Alexander Shabalov • 1845-57 Charles Stanley • 1857-71 Paul Morphy • 1871-90 George H. 1939 Reuben Fine • 1940 Reuben Fine • 1941 Reuben Fine • 1942 2008 Yury Shulman • 2009 Hikaru Nakamura • 2010 Gata Kamsky • Mackenzie • 1890-91 Jackson Showalter • 1891-94 Samuel Lipchutz • Herman Steiner, Dan Yanofsky • 1943 I.A. Horowitz • 1944 Samuel 2011 Gata Kamsky • 2012 Hikaru Nakamura • 2013 Gata Kamsky • 2014 1894 Jackson Showalter • 1894-95 Albert Hodges • 1895-97 Jackson Reshevsky • 1945 Anthony Santasiere • 1946 Herman Steiner • 1947 Gata Kamsky • 2015 Hikaru Nakamura • 2016 Fabiano Caruana • 2017 Showalter • 1897-06 Harry Nelson Pillsbury • 1906-09 Jackson Isaac Kashdan • 1948 Weaver W. Adams • 1949 Albert Sandrin Jr. • 1950 Wesley So • 2018 Samuel Shankland • 2019 Hikaru Nakamura Showalter • 1909-36 Frank J. Marshall • 1936 Samuel Reshevsky • Arthur Bisguier • 1951 Larry Evans • 1952 Larry Evans • 1953 Donald 1938 Samuel Reshevsky • 1940 Samuel Reshevsky • 1942 Samuel 2020 Wesley So Byrne • 1954 Larry Evans, Arturo Pomar • 1955 Nicolas Rossolimo • Reshevsky • 1944 Arnold Denker • 1946 Samuel Reshevsky • 1948 ONLINE: COVID-19 • OCTOBER 2020 1956 Arthur Bisguier, James Sherwin • 1957 • Robert Fischer, Arthur Herman Steiner • 1951 Larry Evans • 1952 Larry Evans • 1954 Arthur Bisguier • 1958 E. -

The Nemesis Efim Geller
Chess Classics The Nemesis Geller’s Greatest Games By Efim Geller Quality Chess www.qualitychess.co.uk Contents Publisher’s Preface 7 Editor’s Note 8 Dogged Determination by Jacob Aagaard 9 Biographical Data & Key to symbols used 20 1 In search of adventure, Geller – Efim Kogan, Odessa 1946 21 2 Is a queen sacrifice always worth it? Samuel Kotlerman – Geller, Odessa 1949 25 3 A bishop transformed, Tigran Petrosian – Geller, Moscow 1949 29 4 Miniature monograph, Geller – Josif Vatnikov, Kiev 1950 31 5 Equilibrium disturbed, Mikhail Botvinnik – Geller, Moscow 1951 35 6 Blockading the flank, Mikhail Botvinnik – Geller, Budapest 1952 40 7 A step towards the truth, Geller – Wolfgang Unzicker, Stockholm 1952 44 8 The cost of a wasted move, Harry Golombek – Geller, Stockholm 1952 47 9 Insufficient compensation? Geller – Herman Pilnik, Stockholm 1952 49 10 Black needs a plan... Geller – Robert Wade, Stockholm 1952 51 11 White wants a draw, Luis Sanchez – Geller, Stockholm 1952 53 12 Sufferings for nothing, Geller – Gideon Stahlberg, Stockholm 1952 55 13 A strong queen, Geller – Gedeon Barcza, Stockholm 1952 58 14 The horrors of time trouble, Geller – Laszlo Szabo, Stockholm 1952 60 15 Seizing the moment, Geller – Paul Keres, Moscow 1952 62 16 Strength in movement, Geller – Miguel Najdorf, Zurich 1953 66 17 Second and last... Max Euwe – Geller, Zurich 1953 70 18 Whose weakness is weaker? Mikhail Botvinnik – Geller, Moscow 1955 74 19 All decided by tactics, Vasily Smyslov – Geller, Moscow (7) 1955 78 20 Three in one, Geller – Oscar Panno, Gothenburg -
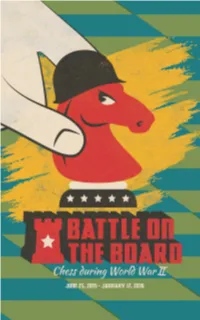
2015 BOTB Brochure3.Indd
Though chess is often perceived as a game of charge. Concerned not only with the physical of war, it also serves as a means of passing well being of captured troops, but also their long hours, a reminder of home, or as an aid mental and emotional needs, the Red Cross’ in recuperation for members of the military. original list of items that could be sent Battle on the Board: Chess during World War II to POWs of European Axis powers included includes artifacts related to aid efforts and food, clothing, and toiletries as well as how the war changed the game. Chess often recreational items like books, footballs, played a part in philanthropic efforts that playing cards, and chess and checkers sets. aimed to assist members of the military, In 1942, the list of materials that could be whether in the United States, on the front, mailed was greatly expanded, with baseball held in prisoner of war camps, or convalescing and softball equipment added to the list of in hospitals. Chess played just one role in the permitted sporting goods. larger aid efforts undertaken by American citizens, who according to a 1946 report of Like other games and sports in POW camps, the President’s War Relief Committee, would chess proved a means of fighting boredom ultimately donate over $1 billion to war and depression and provided a distraction charities between 1939 and 1945. from the fear and monotony of prison life. In November 1942, the New York Times In 1929, the Geneva Convention Relative reported that First Lady Eleanor Roosevelt to the Treatment of Prisoners of War visited St. -

Calle Erlandsson CHESS PERIODICAL WANTS LIST Nyckelkroken 14, SE-22647 Lund Updated 8.10 2020 [email protected] Cell Phone +46 733 264 033
Calle Erlandsson CHESS PERIODICAL WANTS LIST Nyckelkroken 14, SE-22647 Lund updated 8.10 2020 [email protected] Cell phone +46 733 264 033 AUSTRIA ARBEITER-SCHACHZEITUNG [oct1921-sep1922; jan1926-dec1933; #12/1933 final issue?] 1921:1 2 3 1922:4 5 6 7 8 9 10 11 12 1926:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1927:11 12 1929:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 INTERNATIONALE GALERIE MODERNER PROBLEM-KOMPONISTEN [jan1930-oct1930; #10 final issue] have a complete run KIEBITZ [1994->??] 1994:1 3-> NACHRICHTEN DES SCHACHVEREIN „HIETZING” [1931-1934; #3-4/1934 final issue?] 1931 1932:1 2 4 5 6 8 9 10 1933:4 7 1934:1 2 NÖ SCHACH [1978->] 1978 1979:1 2 4-> 1980-> ORAKEL [1940-19??; Das Magazin für Rätsel, Danksport, Philatelie, Schach und Humor, Wien; Editor: Maximilian Kraemer] 1940-1946 1947:1-4 6->? ÖSTERREICHISCHE LESEHALLE [1881-1896] 1881:1-12 1882:13-24 1883:25-36 1884:37-48 1885:49-60 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 ÖSTERREICHISCHE SCHACHRUNDSCHAU [1922-1925] have a complete run ÖSTERREICHISCHE SCHACHZEITUNG [1872-1875 #1-63; 1935-1938; 1952-jan1971; #1/1971 final issue] 1872:1-18 1937:11 12 1938:2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SCHACH-AKTIV [1979->] 1979:3 4 2014:1-> SCHACH-MAGAZíN [1946-1951; superseded by Österreichische Schachzeitung] have a complete run WIENER SCHACHNACHRICHTEN [feb1992->?] 1992 1993 1994:1-6 9-12 1995:1-4 6-12 1996-> [Neue] WIENER SCHACHZEITUNG [jan1855-sep1855; jul1887-mar1888; jan1898-apr1916; mar1923- 1938; jul1948-aug1949] 1855:1-9 1887/88:1-9 Have complete from 1898 – also Luxus-Ausgabe 1898-1900 Want publisher’s original bindings:1915 1938 BELARUS AMADEUS [1992->??; Zhurnal po Shakhmatnoij Kompozitzii] 1992-> SHAKHMATY, SHASJKI v BSSR [dec1979-oct1990] 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 SHAKHMATY [jun2004->; quarterly] 2003:1 2 2004:6 2006:11 13 14 2007:15 16 17 18 2008:19 20 21 22 2009->? SHAKHMATY-PLJUS [2003->; quarterly] 2003:1 2004:4 5 2005:6 7 8 9 2006:10-> BELGIUM [BULLETIN] A.J.E.C. -

Cape Town Heritage Chess Festival 20 – 26 March 2017
CAPE TOWN HERITAGE CHESS FESTIVAL 20 – 26 MARCH 2017 COMMEMORATIVE BOOKLET CONTENTS Page Introduction 3 Foreword by David Gluckman 4 Festival Programme 5 Memories of a Chess Career by Elan Rabinowitz 7 Elite Section Tournament Report by Mark Rubery 10 IM Watu Kobese Simultaneous Exhibition 20 Official Dinner at Posticino Restaurant 21 Dr Lyndon Bouah’s Keynote Address 22 Leonard Reitstein Lecture of SA Chess History 25 Memories of the Cape Town Chess Scene in the 1980s by David Gluckman 27 Memories of Growing Up in the Soweto Chess Scene and my Father by Watu Kobese 29 Reflections on the 1990s by Dr Lyndon Bouah 30 A Memoir of SA Chess History in the Latter Part of the 20th Century by Eddie Price 37 Tournament Results 41 Closing Ceremony 42 Elite Section Game Scores 44 Cape Town Chess Club 1885 – 1985 Centenary Festival Brochure 48 Cape Town Chess Club 1885 – 1985 Centenary Crossword 57 The battle of the women international masters – Anzel Laubscher v Khadidja Latreche Steel Cover photo: The Festival tournament winners namely Daud Amini (Blitz), Dione Goredema (Youth), IM Watu Kobese (Elite), WIM Khadidja Latreche Steel (Ladies), Mark Lewis (Seniors) accompanied by Dr Lyndon Bouah 2 INTRODUCTION Cape Town Chess Club (established 1885) is the oldest chess club in South Africa and the second oldest in the Southern Hemisphere. The Club has been the leader in chess activity in the Cape Town inner city and surrounding areas for the 131 years of its existence. The Club hosted the Cape Town Heritage Chess Festival during March 2017 to celebrate: The longevity of the Club and its prominence in South African chess. -

3.158.986.887 169.664.269 Miguel Czerniak
4 - Espanhol 4\ Folders: 2 Size: 0 4 - Espanhol 4\Espanhol M-O 470\ Folders: 0 Size: 3.158.986.887 169.664.269 Miguel Czerniak - El Final.pdf 8.560.466 Miguel Czerniak - La Defensa Francesa (1954).pdf 93.668.878 Miguel Garcia Baeza - Enciclopedia visual del ajedrez.pdf 7.344.112 Miguel Nadjorf - Articulos de Ajedrez (1977) 1.pdf 70.524.074 Miguel Nadjorf - Articulos de Ajedrez (1977) 2.pdf 54.245.709 Miguel Najdorf - Torneo de los Candidatos - Suiza 1953 - Tomo I.pdf 37.773.477 Mihail Marin - Aprenda de Las Leyendas.pdf 18.929.113 Mihail Marin - Los secretos de la defensa (2003).pdf 13.269.436 Mike Basman - Ajedrez.pdf 16.707.300 Mikhail Botvinnik - Seleccion de Partidas de Ragozin.pdf 10.348.539 Moisés Studenetzky & Bernardo Wexler - Karpov, un genio de nuestro tiempo (2012).pdf 16.223.146 Monografy B86-87_chess informant.pdf 3.840.795 Murray Chandler - Como Ganar a tu Papa al Ajedrez.pdf 22.376.430 Murray Chandler - Tactica de Ajedrez para Ninos.pdf 38.987.908 Natale Ramini - El gran libro del ajedrez.pdf 5.891.121 Natividad Ramini - Como Jugar y Vencer al Ajedrez 2.pdf 13.665.590 Neil McDonald - La Apertura Inglesa (2003).pdf 2.780.662 Nicolaz Dominguez Cowan - Pifias del Ajedrez (1886).pdf 6.616.665 Nieves Garcia Vicente - Ensenanzas Basicas de Ajedrez (Spanish).pdf 12.074.551 Nigel Davies - El Programa de Fuerza en Ajedrez.pdf 267.521 Nigel Davies & Andrew Martin - Defensa Pirc & Moderna (B06-B09).pdf 19.863.150 Nigel Sort - Sobre el Ajedrez.pdf 48.383.186 Nikolai Kondratiev - El sacrificio posicional.pdf 6.741.958 Nikolai Krogius - Las Leyes del Final.pdf 13.429.388 Nikolai Krogius - Psicologia en Ajedrez.pdf 5.752.795 Notichess - Enciclopedia de Táctica.pdf 220.745 Nuestro C+¡rculo Nro.238 Anthony E. -

Geschichte Die Jahre 1976-1985
Geschichte Die Jahre 1976‐1985 Biel International Chess Festival Die Jahre 1976‐1985 Biel geht auf die Überholspur und organisiert von da an bedeutende Grossmeisterturniere. Als erster trägt sich Anthony Miles in die Siegerliste ein und wiederholt diesen Triumph sechs Jahre später. Das Festival festigt seinen Platz unter den grossen internationalen Turnieren und empfängt mehrere der besten Grossmeister der Welt, allen voran Viktor Kortchnoi auf dem Gipfel seines Ruhmes als Vizeweltmeister. 1985 empfängt das Kongresshaus zum zweiten Mal innerhalb eines Jahrzehnts das Interzonenturnier. 1977: Das erste Grossmeisterturnier Zur Feier des 10. Jubiläums und aufbauend auf dem Renommee des vorjährigen Interzonenturniers bleibt Biel im Schwung und organisiert das erste Einladungs‐Grossmeisterturnier. Der Anlass wird von drei auf zwei Wochen gekürzt. Natürlich können nicht ebenso viele Grössen wie 1976 präsentiert werden, doch jeden Nachmittag kreuzen sieben Grossmeister, sechs Internationale Meister und ein Schweizer Spitzenspieler ihre Klingen am Schachfestival. Anthony Miles, der erste Brite, welcher den Grossmeistertitel errungen hat, Juniorenweltmeister 1974 in Manila, erreicht allmählich seine grösste Blütezeit. In Biel erscheint er mit 2555 Elopunkten und als frischgebackener Sieger des sehr starken IBM‐Turniers von Amsterdam, dem Höchstdotierten, das ein Engländer im 20. Jahrhundert zu gewinnen vermochte. Im Kongresshaus spielt er auf der vollen Höhe und wird somit zum ersten Sieger eines Grossmeisterturniers in Biel gekrönt. Endstand im Grossmeisterturnier (Katgorie 9): 1. Anthony Miles 11 Punkte, 2.Oscar Panno (ARG), 3. Hernandez (CUB), 4. Ulf Andersson (SWE) 9, 5. Werner Hug (SUI), 6. L. Kalavek (USA), 7. Milan Vukic (YUG), 8. Eugenio Torre (PHI) 8,5, 9. Shimon Kagan (ISR) 8, 10. Heinz Wirthensohn (SUI) 7,5, 11.