Boletin Del Instituto Estudios Asturianos N.°
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
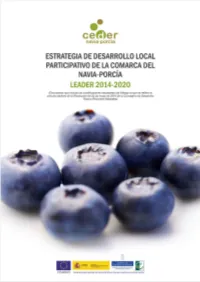
Documento Elaborado Por El Equipo Técnico Del CEDER Navia-Porcía. Abril De 2016 (Versión Revisada)
1 2 Documento elaborado por el equipo técnico del CEDER Navia-Porcía. Abril de 2016 (versión revisada) Germán Campal Fernández – Ingeniero Técnico Agrícola Mercedes Elola Molleda – Técnica. Licenciada en Psicología. Maria Luisa Fernández Rico – Técnica. Licenciada en Geografía Inmaculada Maseda Alonso – Técnica. Licenciada en Económicas Mª Dolores González Fernández – Técnica. Licenciada en Económicas. Zulema Mª Jaquete Fernández – Aux. Admvo. Licenciada en Filología. 3 ÍNDICE Página SECCIÓN 1: CONTEXTO TERRITORIAL 11 1. Coherencia del ámbito de actuación 12 Coherencia física: Coherencia cultural. Coherencia socioeconómica. 2. Justificación 17 3. Demografía. 18 Población. Poblamiento y densidad Evolución. Estructura de la población. Principales indicadores demográficos: 4. Mercado de trabajo. 27 Empleo total. Empleo asalariado/no asalariado. Evolución del empleo Distribución sectorial del empleo. Afiliaciones a la Seguridad Social Tasa de paro estimada. Variación interanual Paro registrado. Variación interanual Evolución del paro registrado Caracterización del paro registrado. Distribución sectorial del paro registrado. Distribución espacial de indicadores del mercado de trabajo. 5. Estructura productiva. 42 Productividad: Valor añadido bruto comarcal Renta familiar disponible Otros indicadores productivos Empresas afiliadas a la Seguridad Social. Áreas industriales y techos industriales de la comarca 6. Sector primario 51 Empleo y productividad Caracterización del sector primario Aprovechamiento del suelo agrario Producción de cultivos agrícolas. Producción ganadera. D.O.P. e I.G.P. Agricultura ecológica y razas autóctonas Oras producciones tradicionales y minoritarias. 7. Actividad forestal. 65 Uso forestal del suelo Superficie maderable Producción (corta de madera) Titularidad del monte Repoblaciones forestales Orientación de la industria transformadora 8. Industria agroalimentaria. 72 Productividad Empleo Orientación de la industria agroalimentaria comarcal 4 Página 9. -

Come Home To
Come home to Rural tourism in Asturias asturiastourism.co.uk 2 #RuralAsturias Introduction #RuralAsturias EDITING: SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, SAU Design: Arrontes y Barrera Estudio de Publicidad Layout: Paco Currás Diseñadores Maps: Da Vinci Estudio Gráfico Texts: Ana Paz Paredes Translation: Morote Traducciones, SL. Photography: Front cover: Amar Hernández. Inside pages: Aitor Vega, Amar Hernández, Camilo Alonso, Carlos Salvo, Gonzalo Azumendi, Hotel 3 Cabos, Iván Martínez, Joaquín Fanjul, José Ángel Diego, José Ramón Navarro, Juan de Tury, Juanjo Arrojo, Julio Herrera, Mampiris, Miki López, Noé Baranda, Paco Currás Diseñadores, Pelayo Lacazette, Pueblosatur and own archive. Printing: Imprenta Mundo SLU D.L.: AS 03727 - 2018 © CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS asturiastourism.co.uk 1 Asturias gives so much, but it also takes a little something from travellers wanting to discover and enjoy it. It takes their astonishment and a little piece of their hearts. Every journey is the penultimate one, because, the more you get to know Asturias, the more you discover, and of course, there is always something yet to be discovered. Perhaps another cliff to admire, another river to descend in a canoe, or perhaps another beach to be enjoyed from a hang glider, another trail to be discovered... You just can’t get enough of it. It is never enough. So much greenery, so much rock, so much forest, so many ports to watch the boats coming and going, and all that cider poured in good company; all forming a series of monuments that leave those leaving with an impression of a friendly and welcoming land, like its people; always prepared to go the whole nine yards for those that love and respect it. -

Xixón. 16 #Asturiancities
Come home to Beautiful towns to visit in Asturias asturiastourism.co.uk 2 #AsturianCities Introduction #AsturianCities EDITING: SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, SAU Design: Arrontes y Barrera Estudio de Publicidad Layout: Paco Currás Diseñadores Maps: Da Vinci Estudio Gráfi co Texts: Regina Buitrago Martínez-Colubi Translation: Morote Traducciones, SL. Photography: Front cover: Amar Hernández. Inside pages: Amar Hernández, Camilo Alonso, Juan de Tury, Juanjo Arrojo, Marcos Morilla, Miki López, Noé Baranda, Paco Currás, Pelayo Lacazette, Ayuntamiento de Avilés, Ayuntamiento de Oviedo, Divertia Gijón SA and own Files. Printing: Dayton SA - Dec. 19 D.L.: AS 03020-2018 © CONSEJERÍA DE CULTURA, POLÍTICA LLINGÜÍSTICA Y TURISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS asturiastourism.co.uk #AsturianCities 1 Asturias, a spectacular region. A historic The lifestyle and mild Atlantic climate of Principality located in the north of Spain. A Asturias allows Asturians and visitors to beautiful, natural tapestry coloured green, enjoy life outdoors. The three cities have blue and grey. The land with a black coal crowded areas of wide terraces, in their city mining heart. It is heaven on earth. Visiting centres as well as in their neighbourhoods. Asturias will fascinate you. It is an experience This contributes to the enjoyment of relaxing, you’ll never forget. friendly meet-ups and the feeling of living the good life that can be soaked up in this land. Its urban area is made up of three cities with a great history and personality: Avilés, Gijón/ It is easy to enjoy all of them, only twenty Xixón and Oviedo/Uviéu (the capital). -

Boletín Oficial Del Principado De Asturias
BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS NÚM. 29 DE 6-II-2017 1/4 I. Principado de Asturias • OTRAS DISP O SICI O NES CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE ACUERDO de 1 de febrero de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación para la realización de las obras correspondientes a la ejecución del “Proyecto de la situación operativa y necesidades del sistema público de saneamiento del Bajo Nalón”. Visto el expediente de expropiación forzosa, tramitado por la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Terri- torio y Medio Ambiente a instancia de la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias, con ocasión de las obras definidas en el “Proyecto de la Situación Operativa y Necesidades del Sistema Público de Saneamiento del Bajo Nalón”, del que resultan los siguientes: Antecedentes de hecho Primero.—Mediante Resolución de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 8 de junio de 2016, se aprueba el “Proyecto de la situación operativa y necesidades del sistema público de saneamiento del Bajo Nalón”. Segundo.—La Junta de Saneamiento del Principado de Asturias, mediante escrito de la Jefa de la División de Régimen Jurídico y Presupuestario de fecha de 28 de julio de 2016, complementado con otro posterior de 28 de octubre de 2016, remite diversa documentación del Proyecto de la Situación Operativa y Necesidades del Sistema Público de Saneamiento del Bajo Nalón al efecto de iniciar -

Adif Network Statement, 2021
NETWORK STATEMENT 2021 Edition: DIRECCIÓN GENERAL DE NEGOCIO Y OPERACIONES COMERCIALES Dirección de Gabinete y Gestión Corporativa The total or partial reproduction of this book remains prohibited without Adif’s express autoritation INDEX 1 2 3 4 5 GENERAL INFRASTRUCTURE ACCESS CAPACITY SERVICES INFORMATION CONDITIONS ALLOCATION AND CHARGES 6 7 8 9 10 OPERATIONS SERVICE ANNEXES MAPS CATALOGUES FACILITIES 1 GENERAL INFORMATION 1.1. Introduction 1.5. Validity Period,Updating and Publishing 1.2. Purpose 1.6. Adif Contacts 1.3. Legal Affairs 1.7. International Cooperation 1.4. NS Estructure NETWORK STATEMENT 2021 ADIF_ V.0 (ED 10/03/2021) V.0 ADIF_ 2021 STATEMENT NETWORK 1. GRAL. INF. 2. INFRASTR. 3. ACCES. COND. 4. CAPACITY 5. SERVICES 6. OPERATIONS 7. SERVICE 8. ANNE. 9. MAPS 10. CATALOG. 5 ALLOCATION AND CHARGES FACILITIES NETWORK STATEMENT 2021 ADIF_ V.0 7 INDEX 1.1.1. THE RAIL SECTOR IN SPAIN 9 1.2.1. RAIL NETWORK OF GENERAL INTEREST, RFIG 21 1.2.2. LARGE FIGURES OF THE RAIL NETWORK OWNED BY ADIF 22 1.3.1. LEGAL FRAMEWORK 23 1.3.2. LEGAL STATUS OF THE NETWORK STATEMENT 23 1.3.3. REQUESTS, ALLEGATIONS AND CLAIMS 24 1.5.1. VALIDITY PERIOD 26 1.5.2. UPDATING PROCESS 26 1.5.3. PUBLICATION AND DISTRIBUTION 26 1.7.1. RAIL FREIGHT CORRIDORS, RFC 30 1.7.2. RAILNET EUROPE (RNE) 31 1.7.3. OTHER INTERNATIONAL COOPERATION 31 1. GRAL. INF. 2. INFRASTR. 3. ACCES. COND. 4. CAPACITY 5. SERVICES 6. OPERATIONS 7. SERVICE 8. ANNE. 9. MAPS 10. -

Horario Y Mapa De La Ruta EL CALIERO-PRAVIA De Autobús
Horario y mapa de la línea EL CALIERO-PRAVIA de autobús EL CALIERO-PRAVIA El Caliero Ver En Modo Sitio Web La línea EL CALIERO-PRAVIA de autobús (El Caliero) tiene 2 rutas. Sus horas de operación los días laborables regulares son: (1) a El Caliero: 16:00 (2) a Pravia: 8:55 Usa la aplicación Moovit para encontrar la parada de la línea EL CALIERO-PRAVIA de autobús más cercana y descubre cuándo llega la próxima línea EL CALIERO-PRAVIA de autobús Sentido: El Caliero Horario de la línea EL CALIERO-PRAVIA de autobús 11 paradas El Caliero Horario de ruta: VER HORARIO DE LA LÍNEA lunes Sin servicio martes Sin servicio C.P. Santa Eulalia De Mérida (Pravia) 5 Cl Pico Lin De Cubel, Pravia miércoles Sin servicio Escoredo jueves 16:00 17 Al Escoredo (escoredo), Pravia viernes 16:00 Villafria sábado Sin servicio 30 Al Villafria (villafria), Pravia domingo Sin servicio San Cristobal 39 Lg San Cristobal, Cudillero Villamuñin 13 Cs Villamuñin (villafria), Pravia Información de la línea EL CALIERO-PRAVIA de autobús La Barraca Dirección: El Caliero 31 Al Villamejan (inclan), Pravia Paradas: 11 Duración del viaje: 50 min Villamejan Resumen de la línea: C.P. Santa Eulalia De Mérida (Pravia), Escoredo, Villafria, San Cristobal, Villavaler Villamuñin, La Barraca, Villamejan, Villavaler, Inclan, 2 Al Lomparte (villavaler), Pravia Selgas, El Caliero Inclan Selgas 25 Lg Selgas Arriba (selgas), Pravia El Caliero 18 Cs Caliero (selgas), Pravia Sentido: Pravia Horario de la línea EL CALIERO-PRAVIA de autobús 11 paradas Pravia Horario de ruta: VER HORARIO DE LA LÍNEA -

Castropol R Tol S O Ig Berbesa L E P Tombin-Tol Esquilo (El) Becharro E Fuente Peligos D O
167000 170000 173000 176000 179000 182000 185000 188000 191000 MAR CANTÁBRICO 4830000 4830000 SAN ROMAN PENARRONDA VILLADUN A R R O Y RUBIEIRA O VALE D SALCEDO E SUR-NS LOIS P LAMELAS E ROZADELA Ñ SUR-S-R-F1 TESO DE LOIS A R VILLARVIEJO R OUTEIRO CASALAGRANDA O GRANDA N D BARRES SUR-NS A NAVALIN FIGUERAS VIÑA A R TOMBIN-BARRES R O CARRETERA Y OUBIAS O SUR-S-R-F2 D CAMPON E L DONLEBUN A A F BRUL S E O R B N S E A LINERA B D A E D REBOLEDO A G E BARRIONUEVO I CASTROPOL R TOL S O IG BERBESA L E P TOMBIN-TOL ESQUILO (EL) BECHARRO E FUENTE PELIGOS D O 4827000 CASIA 4827000 Y SALIAS O CABALEIROS MOLDES PIÑERA CAMPAS (LAS) R S R R E A L I O BOUDOIS A PAYOZA SUR-S-R-C1 BRUITEIRA PRUIDA J RIOFELLE D R FERROL (EL) E O T O O Y L O R SUR-S-R-C2 CAL R BERRUGA A SANTIAGO SAN JUAN VILLASIVIL BOUZA CARRETERA LISO FERRADAL VALIN SUR-NS PUMAREGA RIO DE ANGUILEIRA PEDRAS MAGOSTEIRAS ALDEANOVA ARENEIRA SUR-NS BOURIO AR VILLARRASA ROYO RODA DE B RAÑ UTO Tapia de SABUGO O SOMA L Casariego E N SAN CRISTOBAL VILLAGOMIL R COTAPOS O SEIJAS F GRANDA E El Franco RIOCALENTE D O Y O R IRAMOLA R A AR LANTOIRA ROYO DE A 4824000 N 4824000 GUE AUGUEIRA IRA VILAVEDELLE R EG O D AS VEIGAS CASTAÑEIRUA NE CRUZ DE VILAR SAYA R PU ARROYO DE G EGO DE RILO DE G O RILO EG GRANDALLANA R VILAR RIO DE SEARES R GRILO SEARES EGO AR DE ROYO TO BARREIRA SEA JONTE ME A RE NT RRO S OS YO A DE OS LA MEIR RO CUL TOMENTOSA XA DE A GO I RE RE D GU A ER S O M A AGELAN P IAN O G E PRESA R DO VE NA YO CANDAOSA RO AR Coaña ARROYO DEL VALLE IA RC PO 4821000 IO 4821000 Castropol R ARGUIOL A R I -

Asturias) (1940)
GEOGRAFIA MÉDICA DE PRAVIA (ASTURIAS) (1940) Francisco Feo Parrondo Universidad Autónoma de Madrid* RESUMEN A lo largo del siglo XIX y primer tercio del XX proliferaron las geografías médicas sobre municipios españoles elaboradas por médicos que ejercían su profesión en los mismos. La Geografía Médica de Pravia (1940) analiza de forma pormenorizada la situación demográfi ca, social, económica y sanitaria de este municipio, la infl uencia de los factores físicos y humanos para concluir con una revisión somera de las principales enfermedades que afectaban a los habitantes. Palabras clave: Geografía médica, sociedad, economía, población, epidemias. Medical geography in Pravia (Asturias) (1940) ABSTRACT Throughout the nineteenth century and the third of the twentieth century medical geographies proliferated in Spanish municipalities, developed by doctors who practiced doctors who practiced their professions there. The Medical Geography of Pravia (1940) analyses in a precise way the demographic, social, economy and sanitary situation of this district, the infl uence of physical and human factors. Finally there have been examined the main diseases affecting its in habitants at that time. Keywords: Medical Geography, society, economy, population, epidemics. 1. INTRODUCCIÓN Y FUENTES A lo largo del siglo XIX y primera mitad del XX fueron abundantes en España los estudios de geografías médicas que tienen un interés notable no solo para los estudiosos de la Medicina o de la Geografía sino también para conocer aspectos demográfi cos, sociales, agrarios, etc., haciendo especial hincapié en las relaciones entre el medio físico y social y el estado de la salud de la zona estudiada1. En la paulatina crisis de las geografías médicas va a jugar un papel decisivo que el enfoque higienista entra en claro retroceso a fi nales del siglo XIX siendo reemplazado paulatinamente por el bacteriológico, innovador y apoyado en el prestigio del triunfo de las vacunaciones (Olivera, Fecha de recepción: 10 de febrero de 2012. -

Boletin Del Instituto Estudios Asturianos N.°
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL PRINCIPADO INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS (c. s. i. c.) BOLETIN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS N.° 123 Julio AÑO XLI OVIEDO Septiembre1987 SUMARIO Págs. Descripción del Principado de Asturias y derechos eclesiásticos de los monasterios de Corias y Obona (1753), porErnesto Zaragoza Pascual 631 Análisis de la malacofauna recuperada en la Cueva de “Tito Bustillo” (Ribadesella, Asturias), porRuth Moreno Ñuño y Arturo Morales Muñiz ........................................................................................................................ 663 Nombres de sitios relacionados con la batalla de Covadonga,Ramón por Sordo Sotres ........................................................................................................... 689 El concejo de Amieva, según el Catastro del Marqués de la Ensenada, por Ramona Pérez de Castro ........................................................................... 697 Una epidemia de calenturas gástrico-biliosas en el Principado de Astu rias (1800-1804), por Juan Granda Juesas .................................................. 729 Novela y crítica: Noticias de una polémica, Adolfopor Casaprima Co llera ........................................................................................................................... 739 Vocabulario de lafala de Cadavedo (Luarca), porOliva Avello Menén- dez .............................................................................................................................. 771 El cabello femenino -

Horario Y Mapa De La Ruta SALAS-PRAVIA De Autobús
Horario y mapa de la línea SALAS-PRAVIA de autobús SALAS-PRAVIA Pravia Ver En Modo Sitio Web La línea SALAS-PRAVIA de autobús (Pravia) tiene 2 rutas. Sus horas de operación los días laborables regulares son: (1) a Pravia: 9:30 (2) a Salas: 12:30 Usa la aplicación Moovit para encontrar la parada de la línea SALAS-PRAVIA de autobús más cercana y descubre cuándo llega la próxima línea SALAS-PRAVIA de autobús Sentido: Pravia Horario de la línea SALAS-PRAVIA de autobús 35 paradas Pravia Horario de ruta: VER HORARIO DE LA LÍNEA lunes Sin servicio martes Sin servicio Salas - Plaza Veiga Del Rey 30 Cl Veiga Del Rey, Salas miércoles Sin servicio Villamar jueves 9:30 8 Lg Villamar Abajo, Salas viernes Sin servicio Camuño sábado Sin servicio 38 Bo Camuño, Salas domingo Sin servicio Priero 23 Lg Priero, Salas Priero - Cruce La Peña 9 Lg Priero, Salas Información de la línea SALAS-PRAVIA de autobús Dirección: Pravia La Retuerta Paradas: 35 Duración del viaje: 75 min El Barrio Resumen de la línea: Salas - Plaza Veiga Del Rey, 16 Lg Barrio,el, Salas Villamar, Camuño, Priero, Priero - Cruce La Peña, La Retuerta, El Barrio, Mallecina, La Puerta, La Arquera - Mallecina La Barrera, La Arquera - El Lugar De Abajo, Malleza - 2 Lg Mallecina, Salas El Puñil, Malleza - La Plazuela, Malleza - Escuelas, La Granja, Puente La Tienda, Cordovero, La Castañal, La Puerta La Castañal, Cordovero, Puente La Tienda, La 12 Al Puerta La, Salas Calzada, Cruce Vegafriosa, Vegafriosa. Pueblo, Puentevega. Pueblo, Puentevega - Cruce La Debesa, La Arquera - La Barrera Quintana, Las Tablas, La Torre De Arango, Arborio 39 Lg Arquera,la, Salas (Cruce Rebiriña), Arborio - La Pandiella, Arborio - Cruce San Pelayo, Cañedo (Pueblo), Plaza Conde De La Arquera - El Lugar De Abajo Guadalhorce (Pravia), Avda. -

Horario Y Mapa De La Ruta 051-001/R-125 CORIAS-PRAVIA
Horario y mapa de la línea 051-001/R-125 CORIAS-PRAVIA de autobús 051-001/R-125 CORIAS-PRAVIA Corias Ver En Modo Sitio Web La línea 051-001/R-125 CORIAS-PRAVIA de autobús (Corias) tiene 2 rutas. Sus horas de operación los días laborables regulares son: (1) a Corias: 15:00 - 16:00 (2) a Pravia: 9:00 Usa la aplicación Moovit para encontrar la parada de la línea 051-001/R-125 CORIAS-PRAVIA de autobús más cercana y descubre cuándo llega la próxima línea 051-001/R-125 CORIAS-PRAVIA de autobús Sentido: Corias Horario de la línea 051-001/R-125 CORIAS-PRAVIA 11 paradas de autobús VER HORARIO DE LA LÍNEA Corias Horario de ruta: lunes Sin servicio Avda. Carmen Miranda (Pravia) martes Sin servicio 25 Av Carmen Miranda, Pravia miércoles Sin servicio C.P. Santa Eulalia De Mérida (Pravia) 5 Cl Pico Lin De Cubel, Pravia jueves 15:00 - 16:00 Forcinas De Abajo viernes 15:00 - 16:00 12 Al Forcinas (pravia), Pravia sábado Sin servicio Forcinas De Arriba domingo Sin servicio 84 Al Forcinas (pravia), Pravia La Campa 94 Al Forcinas (pravia), Pravia Información de la línea 051-001/R-125 CORIAS- Puente De Quinzanas PRAVIA de autobús 29 Cs Vegañan (corias), Pravia Dirección: Corias Paradas: 11 Quinzanas (Enlace) Duración del viaje: 35 min 17 Cs Quinzanas (quinzanas), Pravia Resumen de la línea: Avda. Carmen Miranda (Pravia), C.P. Santa Eulalia De Mérida (Pravia), Cruce Cabañas De Abajo Forcinas De Abajo, Forcinas De Arriba, La Campa, Puente De Quinzanas, Quinzanas (Enlace), Cruce Palla Cabañas De Abajo, Palla, Corias, Luerces 6 Cs Palla (corias), Pravia Corias -

Clov) (Seafarer
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES COMMISSIONS ON ELECTIONS OFFICE FOR OVERSEAS VOTING CERTIFIED LIST OF OVERSEAS VOTERS (CLOV) (SEAFARER) Source: Server Seq No. Voter's Name REGISTRATION DATE 1 ABA, REGINALD PATRON September 28, 2014 2 ABAA, ADRIAN SIMBORIO February 26, 2015 3 ABABA, JOVITO SUMAYAO October 03, 2012 4 ABABON, MELECIO VARGA October 10, 2014 5 ABACIAL, JEAM URIEL BOHOS March 26, 2018 6 ABAD, ALDIN BIANZON August 07, 2014 7 ABAD, ALDRICH BRAVO November 10, 2014 8 ABAD, ALFONSO JR. LOPEZ September 18, 2015 9 ABAD, ANABELLE NAMBAYAN September 16, 2015 10 ABAD, ANTONIO JR. VASQUES August 28, 2015 11 ABAD, AUGUSTO DIZON February 11, 2015 12 ABAD, BRIAN LAWAY October 26, 2015 13 ABAD, CARLA MICHELLE PUNIO May 07, 2015 14 ABAD, CESAR JR. ORALLO July 07, 2015 15 ABAD, DIGO BETUA January 28, 2015 16 ABAD, EDGARDO BUSA September 13, 2012 17 ABAD, EDUWARDO DE LUMEN September 24, 2018 18 ABAD, ERNESTO ESMAO August 11, 2015 19 ABAD, ERWIN TRINOS May 06, 2006 20 ABAD, FERDINAND BENTULAN August 07, 2014 21 ABAD, GERALD QUIL MAPANAO August 25, 2015 22 ABAD, HECTOR PASION August 05, 2015 23 ABAD, HERMIE MANALO August 28, 2015 24 ABAD, JEFFREY BRAVO May 25, 2018 25 ABAD, JOEL FRANCIA September 29, 2015 26 ABAD, JOEL RODRIGUEZ October 05, 2006 27 ABAD, JOHN CHESTER ABELLA August 05, 2015 28 ABAD, MARLON EVANGELISTA November 16, 2017 29 ABAD, NERIE GERSALIA January 17, 2018 30 ABAD, NOLI SOMIDO October 13, 2015 31 ABAD, PATRICK GACULA January 24, 2018 32 ABAD, RICKY MOJECA September 21, 2018 33 ABAD, ROMULO CERVANTES April 20, 2012 34 ABAD, RONALD TAN May 08, 2017 35 ABADAM, ALAN BASILIA August 19, 2012 NOTICE: All authorized recipients of any personal data, personal information, privileged and sensitive personal information contained in this document including other pertinent documents attached thereto that are shared by the Commission on Elections in compliance with the existing laws and rules, and in conformity with the Data Privacy Act of 2012 ( R.A.