Minería Romana En El Cantábrico Oriental
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

El Acueducto Subterráneo, Cuniculus, De Arditurri Y Otros Modelos De Drenaje Y Evacuación De Aguas En El Distrito Minero Romano De Oiasso (Gipuzkoa)
L’eau : usages, risques et représentations El acueducto subterráneo, cuniculus, de Arditurri y otros modelos de drenaje y evacuación de aguas en el distrito minero romano de Oiasso (Gipuzkoa) Mertxe Urteaga OIASSO Oiasso es un asentamiento que aparece nombrado en las descripciones geográficas grecolatinas 1. La primera cita pertenece a Estrabón (3.4.10) que la consideró polis de los últimos vascones de la costa, además de señalar su posición al final de la vía procedente de Tarraco, en el borde del Océano y en frontera entre Iberia y Aquitania. Plinio el Viejo se refiere al lugar en dos ocasiones. Una como referencia para establecer la anchura de la península ibérica por el lado de los Pirineos (Nat., 2.29); la otra incluida en una descripción del sector de la costa cantábrica comprendido entre el Pirineo y la colonia de Flaviobriga (Nat., 4.110); en esta segunda, el topónimo de Oiasso viene precedido del término Vasconum saltus, una referencia geográfica relevante –como veremos– en el ——— panorama de la historiografia vasca. Claudio Ptolomeo Fig. 1. Situación de Irún-Oiasso. (2.6) menciona nuevamente Oiasso en su versión de ——————— polis, a la que añade un promontorio del mismo nombre, el Oiassó akron Pyrénes que se ha identificado Administrativamente, pertenecía al convento con el cabo de Higer 2. Finalmente, en la lista de jurídico cesaraugustano de la provincia de Hispania topónimos del Anónimo de Rávena (308.17 y 318.2) citerior 3. se señala Ossaron, situada nuevamente en la llegada de La identificación arqueológica del enclave es un la vía procedente de Tarracona. -

The Basques of Lapurdi, Zuberoa, and Lower Navarre Their History and Their Traditions
Center for Basque Studies Basque Classics Series, No. 6 The Basques of Lapurdi, Zuberoa, and Lower Navarre Their History and Their Traditions by Philippe Veyrin Translated by Andrew Brown Center for Basque Studies University of Nevada, Reno Reno, Nevada This book was published with generous financial support obtained by the Association of Friends of the Center for Basque Studies from the Provincial Government of Bizkaia. Basque Classics Series, No. 6 Series Editors: William A. Douglass, Gregorio Monreal, and Pello Salaburu Center for Basque Studies University of Nevada, Reno Reno, Nevada 89557 http://basque.unr.edu Copyright © 2011 by the Center for Basque Studies All rights reserved. Printed in the United States of America Cover and series design © 2011 by Jose Luis Agote Cover illustration: Xiberoko maskaradak (Maskaradak of Zuberoa), drawing by Paul-Adolph Kaufman, 1906 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Veyrin, Philippe, 1900-1962. [Basques de Labourd, de Soule et de Basse Navarre. English] The Basques of Lapurdi, Zuberoa, and Lower Navarre : their history and their traditions / by Philippe Veyrin ; with an introduction by Sandra Ott ; translated by Andrew Brown. p. cm. Translation of: Les Basques, de Labourd, de Soule et de Basse Navarre Includes bibliographical references and index. Summary: “Classic book on the Basques of Iparralde (French Basque Country) originally published in 1942, treating Basque history and culture in the region”--Provided by publisher. ISBN 978-1-877802-99-7 (hardcover) 1. Pays Basque (France)--Description and travel. 2. Pays Basque (France)-- History. I. Title. DC611.B313V513 2011 944’.716--dc22 2011001810 Contents List of Illustrations..................................................... vii Note on Basque Orthography......................................... -

Notas Sobre Fauna Y Espeleotema En La Mina De Los Alemanes Y Minas
NOTAS SOBRE FAUNA Y ESPELEOTEMAS EN LA MINA DE LOS ALEMANES Y MINAS DE TXANGOA (NAVARRA). Notes on fauna and speleothems in the Mine of the Germans and Mines of Txangoa (Navarra). Carlos GALÁN, Marian NIETO, Ainhoa MINER & Juliane FORSTNER. Laboratorio de Bioespeleología. Sociedad de Ciencias Aranzadi. Noviembre 2017. NOTAS SOBRE FAUNA Y ESPELEOTEMAS EN LA MINA DE LOS ALEMANES Y MINAS DE TXANGOA (NAVARRA). Notes on fauna and speleothems in the Mine of the Germans and Mines of Txangoa (Navarra). Carlos GALÁN, Marian NIETO, Ainhoa MINER & Juliane FORSTNER. Laboratorio de Bioespeleología. Sociedad de Ciencias Aranzadi. Alto de Zorroaga. E-20014 San Sebastián - Spain. E-mail: [email protected] Noviembre 2017. RESUMEN La presencia de fauna cavernícola en antiguas minas del País Vasco y Navarra es algo habitual. Sin embargo, no siempre se cumple. Y diversos factores pueden influir en la biodiversidad y abundancia encontradas. Las minas de cobre, galena argentífera y minerales de hierro de Txangoa se desarrollan en pizarras de edad Paleozoico, en un valle localizado en el Norte de Navarra. Las prospecciones efectuadas llamaron nuestra atención por dos hechos: la abundante y voluminosa ocurrencia de espeleotemas de oxi-hidróxidos de hierro y la notable escasez de fauna. La actividad hidrogeológica, el alto contenido en metales y la ocurrencia de campos magnéticos pueden influir en las características observadas. El trabajo describe las minas y discute su ecología y probables factores que influyen en los rasgos geobiológicos encontrados. Palabras clave: Biología subterránea, Ecología, Espeleología, Minas de cobre, Espeleotemas, Quirópteros. ABSTRACT The presence of cave fauna in old mines of the Basque Country and Navarre is something habitual. -

El Puerto Romano De Irun (Gipuzkoa)
EL PUERTO ROMANO DE IRUN (GIPUZKOA) M. MERCEDES URTEAGA ARTIGAS. Centro de estudios e investigaciones histórico-arqueológicas ARKEOLAN. EL PUERTO ROMANO DE OIASSO (IRUN) urbana de Oiasso en la colina de Beraun, y su zona de influencia inmediata en el estuario del Bidasoa; por otra En el contexto de la arqueología romana peninsu- parte, los más de tres kilómetros de galerías romanas, lar, el área septentrional y, especialmente, la franja asociadas a explotaciones de plata, reconocidas en el cantábrica, presenta manifestaciones de menor rango. entorno de la Peña de Aya, permiten establecer una de En este panorama, además, los territorios vascos del las líneas principales de aproximación a la personalidad Atlántico apenas ofrecen referencias de interés, cons- del enclave. tituyendo un vacío histórico que, como viene demos- trándose, es resultado más de la falta de atención que Irun versus Oiasso. de la ausencia de testimonios. El handicap de una his- toriografía que, de una o de otra forma, ha vinculado El descubrimiento del puerto ha contribuido decisi- la presencia romana con la expresión identitaria actual vamente a la identificación del asentamiento de Oiasso, de los vascos, ha condicionado el desarrollo de las citado por las fuentes clásicas1, que se situaría en el investigaciones. La pervivencia del idioma, el euskera, casco de Irun y no en Oiartzun, como venía admitién- una lengua pre-indoeuropea se ha explicado por la dose2. Si bien Oihenart en el siglo XVII había propues- escasa incidencia de la dominación romana y, desde to la localización de Oiasso en la desembocadura del puntos extremos, se ha concluido en la escasa perme- Bidasoa, en torno a Hondarribia3, la historiografía pos- abilidad de los indígenas a las influencias colonizado- terior optaba por el valle del Oiartzun y su salida al mar ras; para unos, debido a la resistencia a ser conquista- en Pasaia, más al Oeste. -

METALLA OIASSONIS. Puerto Y Distrito Minero Romanos En Oiasso
© Mertxe Urteaga http://www.traianvs.net/ ______________________________________________________________________________ METALLA OIASSONIS Puerto y distrito minero de Oiasso (Irun) Publicado en el IV Congreso de las Obras Públicas en la Ciudad Romana. CITOP. Lugo 2008. Mertxe Urteaga © 2008 [email protected] Museo Romano Oiasso - www.oiasso.com Centro de Estudios Arkeolan - www.arkeolan.com TRAIANVS © 2009 El asentamiento romano de Oiasso ha sido finalmente identificado en el casco de Irun, en Gipuzkoa, aunque todavía se mantiene en algunos textos la propuesta tradicional por la que se situaba en Oiartzun (Oyarzun). La similitud de los nombres, la memoria de las minas romanas en su término y la ubicación aproximada en el contexto geográfico indicado por las fuentes literarias han permitido que el binomio Oiasso-Oiartzun se presentara durante tiempo como la mejor de las alternativas posibles; sin embargo, a mediados del siglo pasado, comenzaron a valorarse otros emplazamientos más cercanos a la costa1, caso de Irun, tanto por la propia etimología del topónimo2, como por la localización del lugar en consonancia con las noticias antiguas y, sobre todo, por la serie de hallazgos de testimonios romanos3. En la década de los sesenta se descubrió el fondeadero de Asturiaga4, en la margen izquierda de la desembocadura del Bidasoa, en término de Hondarribia (Fuenterrabía), donde se han acumulado restos de naufragios que, por su tipología, han sido adscritos al período romano. Pocos años después se llevaron a cabo los primeros trabajos arqueológicos romanos en Irun junto a la iglesia parroquial del Juncal5 y, a comienzos de los setenta, las excavaciones en la necrópolis de urnas de cremación de Santa Elena, también en el casco de Irun6. -
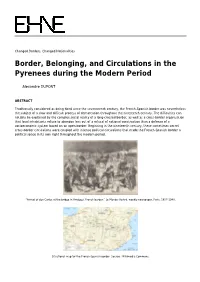
Border, Belonging, and Circulations in the Pyrenees During the Modern Period
Changed Borders, Changed Nationalities Border, Belonging, and Circulations in the Pyrenees during the Modern Period Alexandre DUPONT ABSTRACT Traditionally considered as being fixed since the seventeenth century, the French-Spanish border was nevertheless the subject of a slow and difficult process of demarcation throughout the nineteenth century. The difficulties can notably be explained by the complex social reality of a long-crossed border, as well as a cross-border organization that local inhabitants refuse to abandon less out of a refusal of national construction than a defense of a socioeconomic system based on an open border. Beginning in the nineteenth century, these sometimes secret cross-border circulations were coupled with intense political circulations that made the French-Spanish border a political space in its own right throughout the modern period. “Arrival of don Carlos at the bridge in Arnéguy, French border,” Le Monde illustré, weekly newspaper, Paris, 1857-1940. Situational map for the French-Spanish border. Source : Wikimedia Commons. Octave Penguilly L’Haridon, The Smugglers, lithograph, circa 1850 (image taken from the journal Les feuilles du pin à crochets 7, p. 4). A Border Demarcated Long Ago? Traditionally, the historiography for the French-Spanish border has considered it to be one of the world’s oldest, or in any case as one of the longest defined separating lines, seemingly stable since the Peace of the Pyrenees in 1659, which consecrated France’s annexation of Roussillon. This border has apparently shifted very little since then, with the exception of events such as the departmentalization of Catalonia and its addition to the France of 130 departments under the First Empire (1812-1814), a departmentalization that was never made official. -

Identification of Archaeological Wood Remains from the Roman Mine of Arditurri 3 (Oiartzun, Basque Country)
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Repositori d'Objectes Digitals per a l'Ensenyament la Recerca i la Cultura Archaeological charcoal: natural or human impact on the vegetation Identification of archaeological wood remains from the roman mine of Arditurri 3 (Oiartzun, Basque Country) Aitor Moreno-Larrazabal1, Mertxe Urteaga2 and Lydia Zapata1 1 Dpto. Geografía, Prehistoria y Arqueología, University of the Basque Country (UPV/EHU), F. Tomás y Valiente s/n, 01006 Vitoria-Gasteiz; [email protected], [email protected] 2 Fundación Arkeolan, Francisco de Gaiza 3, E.20302 Irun. Summary: The study of the wood assemblage from the Roman mine of Arditurri 3, mining district of Oiasso, has focused on different types of materials in terms of sizes, use and mode of preservation. Bigger pieces of worked wood mostly preserved through waterlogging include Quercus, Fagus, Corylus, Acer and Fraxinus. Smaller fragments of charcoal probably related to the roasting involved in ore extraction include a bigger spectrum of taxa which may respond to a less selected and more opportunistic use of woodland resources. Keywords: wood, charcoal, Roman, mining. INTRODUCTION making and 2) fuel for roasting the rocks in order to facilitate the extraction of the hardest veins. The mining exploitation of Arditurri in Oiartzun (Gipuzkoa, Basque Country) belongs to the Roman mining district based in Oiasso. Oiasso was mentioned in Greek-Latin sources as the polis of the furthest Vascones from the coast (Strabo, III, 4.10). It represents the border between Iberia and Aquitaine and was located at the end of the Via coming from Tarraco (Strabo, III, 4.10; Ravenna Cosmography 308.17 and 318.2). -

Bidasoa Greenway (Navarra
Bidasoa Greenway The Bidasoa is a short river which runs through Navarre and the Basque Country and forms the border between Spain and France on its way to Irun. It is best known precisely for its role as an international border and because of the railway which follows its course. The Bidasoa Greenway recovers much of the route of the Tren Txikito (Little Train) which used to run from Elizondo to Irun, and provides an unforgettable journey some 39 km long which takes us through some beautiful villages of Guipúzcoa and Navarre on the banks of the river Bidasoa. TECHNICAL DATA CONDITIONED GREENWAY On the banks of Bidasoa and next to the Lordship of Bértiz: dense forests and traditional villages Basques. LOCATION BetweenLegasa Bertizana (Navarra) and Behobia. Irún (Gipuzkoa) NAVARRA-PAÍS VASCO Length: 39 km Users: * *Legasa-Sunbilla (9,3 Km): suitable Sunbilla-Lesaka (13 Km): suitable with difficulties (potholes and mud) Lesaka-Bera/Vera de Bidasoa (3 Km): suitable Bera/Vera de Bidasoa-Behobia (13,7 km): suitable Type of surface: Legasa-Doneztebe/Santesteban(2,3 km) : mixed earth and concrete Doneztebe/Santesteban-Sunbilla(7 Km): concrete Sunbilla-Lesaka (13 Km): compacted earth Lesaka-Bera/Vera de Bidasoa (3 Km): tarmac Bera/Vera de Bidasoa-Endarlatza (6 Km): compacted earth Endarlatza-Behobia (7,7 km): Compacted gravel to some asphalt stages in the environment and Behobia Endarlatza Natural landscape: Atlantic forest and river banks. Prados. Natural Park of the Lordship of Bertiz. Pyrenees and natural park Aiako Harria (Peñas de Aya) Cultural heritage: Navarra: Urban ensembles of all peoples of the area. -

Historia Del Deslinde De La Frontera Hispano-Francesa
HISTORIA DEL DESLINDE DE LA Joan Capdevila i Subirana I FRONTERA HISPANO-FRANCESA Del tratado de los Pirineos (1659) a los tratados de Bayona (1856-1868) Edita y Comercializa: Centro Nacional de Información Geográfica Oficina central: General Ibáñez de IberIbero,o, 3 28003 MADRID Comercialización: General Ibáñez de Ibero,Ibero, 3 28003 MADRID Joan Capdevila i Subirana Teléfono:Teléfono: +34 91 597 94 53 Fax: +34 91 553 29 13 e-mail: [email protected] http://www.cnig.es HISTORIA DEL DESLINDE DE LA FRONTERA HISPANO-FRANCESA HISTORIA DEL DESLINDE DE LA FRONTERA 9 7 8 8 4 4 1 6 1 4 8 0 2 HISTORIA DEL DESLINDE DE LA FRONTERA HISPANO-FRANCESA Del tratado de los Pirineos (1659) a los tratados de Bayona (1856-1868) JOAN CAPDEVILA I SUBIRANA GOBIERNO MINISTERIO INSTITUTO DE FOMENTO GEOGRÁFICO DE ESPAÑA NACIONAL Catálogo general de publicaciones oficiales http://www.060.es Venta electrónica: http://www.cnig.es Edita: Centro Nacional de Información Geográfica © Dirección General del Instituto Geográfico Nacional Centro Nacional de Información Geográfica Joan Capdevila i Subirana Estudio realizado por Joan Capdevila i Subirana Fotomecánica y maquetación: Subdirección General de Cartografía Servicio de Edición y Trazado Impreso en la imprenta nacional del BOE ISBN: 978-84-416-1480-2 NIPO: 162-09-013-6 Depósito legal: M-41696-2009 Als meus pares, font de vida. Índice Prólogo ................................................................................................................................................................. 9 Agradecimientos -

Hendaya Hondarribia Mapa-Guía De Recursos Turísticos De Irun
Palacio de Urdanibia A ve nid a d A e P Le - tx 8 um bo Jaizkibel rro iola urn Mapa-guía de recursos turísticos de Irun le B Jaizubia Cal 6 3 6 - I Ventas G O Anaka S N a k E a n A e l l a C C a m in o R e a l C C a am lle ino E a d st bi e l ac ri a ió dar Ba n on hía H Hondarribia lle Ca A P- 8 Plaza Txanaleta Centro Cultural Amaia Plaiaundi Av enida d e Gip ria uzko Parque ecológico er a H al de Plaiaundi y sk u o Marismas del Txingudi E n Plaza de de ia a r Luis Mariano id a en M v A s i u L e l l Plaza del a C Ensanche Centro de Interpretación Ekoetxea Lapitze Olaberria n ó l o C o Columna de San Juan Harri e s a P A venid a de Ipar Casa Consistorial Plaza de ralde San Juan Harria Rio Bidasoa Calle Vega de Eguzkiza Museo Oiasso Museo de las Mariposas Nuestra Ficoba Palacio de Arbelaiz Señora del Juncal a r r a v Centro de Sala de Exposiciones Plaza de a N Interpretación Menchu Gal Urdanibia e d del Bidasoa Hospital a d i n Sancho de e Ermita de v o Urdanibia A Ram g Santa Elena al de Santia 6 3 6 I- l G ía Meaka a h e a B Irla R la Irla Galera o n e i Irukanale d m a o C n i m a C A P - 8 Irla Santiagoaurre a Paseo Artig Tren Verde a í h a B a Zona comercial l de no Surf. -

Pollen and Geochemical Analysis
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Scientific Publications of the University of Toulouse II Le Mirail Environmental impact of early palaeometallurgy: pollen and geochemical analysis Isabelle Jouffroy-Bapicot, Maria Pulido, Sandrine Baron, Didier Galop, Fabrice Monna, Martin Lavoie, Alain Ploquin, Christophe Petit, J.-L. De Beaulieu, Herv´eRichard To cite this version: Isabelle Jouffroy-Bapicot, Maria Pulido, Sandrine Baron, Didier Galop, Fabrice Monna, et al.. Environmental impact of early palaeometallurgy: pollen and geochemical analysis. Vegetation History and Archaeobotany, Springer Verlag, 2007, 16 (4), pp.251-258. <hal-00332036> HAL Id: hal-00332036 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00332036 Submitted on 3 Jun 2016 HAL is a multi-disciplinary open access L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destin´eeau d´ep^otet `ala diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publi´esou non, lished or not. The documents may come from ´emanant des ´etablissements d'enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche fran¸caisou ´etrangers,des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou priv´es. Veget Hist Archaeobot (2007) 16: 251–258 DOI 10.1007/s00334-006-0039-9 ORIGINAL ARTICLE Isabelle Jouffroy-Bapicot · Maria Pulido · Sandrine Baron · Didier Galop · Fabrice Monna · Martin Lavoie · Alain Ploquin · Christophe Petit · Jacques-Louis de Beaulieu · Herve´ Richard Environmental impact of early palaeometallurgy: pollen and geochemical analysis Received: 14 February 2005 / Accepted: 15 December 2005 / Published online: 3 March 2006 C Springer-Verlag 2006 Abstract Interdisciplinary research was carried out Introduction in mid-level mountain areas in France with the aim of documenting historical mining and smelting activities Recent geochemical analyses have demonstrated that peat by means of pollen and geochemical analyses. -

Pollen and Geochemical Analysis
Environmental impact of early palaeometallurgy: pollen and geochemical analysis Isabelle Jouffroy-Bapicot, Maria Pulido, Sandrine Baron, Didier Galop, Fabrice Monna, Martin Lavoie, Alain Ploquin, Christophe Petit, J.-L. De Beaulieu, Herv´eRichard To cite this version: Isabelle Jouffroy-Bapicot, Maria Pulido, Sandrine Baron, Didier Galop, Fabrice Monna, et al.. Environmental impact of early palaeometallurgy: pollen and geochemical analysis. Vegetation History and Archaeobotany, Springer Verlag, 2007, 16 (4), pp.251-258. <hal-00332036> HAL Id: hal-00332036 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00332036 Submitted on 3 Jun 2016 HAL is a multi-disciplinary open access L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destin´eeau d´ep^otet `ala diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publi´esou non, lished or not. The documents may come from ´emanant des ´etablissements d'enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche fran¸caisou ´etrangers,des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou priv´es. Veget Hist Archaeobot (2007) 16: 251–258 DOI 10.1007/s00334-006-0039-9 ORIGINAL ARTICLE Isabelle Jouffroy-Bapicot · Maria Pulido · Sandrine Baron · Didier Galop · Fabrice Monna · Martin Lavoie · Alain Ploquin · Christophe Petit · Jacques-Louis de Beaulieu · Herve´ Richard Environmental impact of early palaeometallurgy: pollen and geochemical analysis Received: 14 February 2005 / Accepted: 15 December 2005 / Published online: 3 March 2006 C Springer-Verlag 2006 Abstract Interdisciplinary research was carried out Introduction in mid-level mountain areas in France with the aim of documenting historical mining and smelting activities Recent geochemical analyses have demonstrated that peat by means of pollen and geochemical analyses.