Redalyc.HERNÁN CORTÉS Y SUS CRONISTAS
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Permanent War on Peru's Periphery: Frontier Identity
id2653500 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com ’S PERIPHERY: FRONT PERMANENT WAR ON PERU IER IDENTITY AND THE POLITICS OF CONFLICT IN 17TH CENTURY CHILE. By Eugene Clark Berger Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate School of Vanderbilt University in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in History August, 2006 Nashville, Tennessee Approved: Date: Jane Landers August, 2006 Marshall Eakin August, 2006 Daniel Usner August, 2006 íos Eddie Wright-R August, 2006 áuregui Carlos J August, 2006 id2725625 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com HISTORY ’ PERMANENT WAR ON PERU S PERIPHERY: FRONTIER IDENTITY AND THE POLITICS OF CONFLICT IN 17TH-CENTURY CHILE EUGENE CLARK BERGER Dissertation under the direction of Professor Jane Landers This dissertation argues that rather than making a concerted effort to stabilize the Spanish-indigenous frontier in the south of the colony, colonists and indigenous residents of 17th century Chile purposefully perpetuated the conflict to benefit personally from the spoils of war and use to their advantage the resources sent by viceregal authorities to fight it. Using original documents I gathered in research trips to Chile and Spain, I am able to reconstruct the debates that went on both sides of the Atlantic over funds, protection from ’ th pirates, and indigenous slavery that so defined Chile s formative 17 century. While my conclusions are unique, frontier residents from Paraguay to northern New Spain were also dealing with volatile indigenous alliances, threats from European enemies, and questions about how their tiny settlements could get and keep the attention of the crown. -

Lonkos, Curakas and Zupais the Collapse and Re-Making of Tribal Society in Central Chile, 1536-1560
UNIVERSITY OF LONDON 29 INSTITUTE OF LATIN AMERICAN STUDIES RESEARCH PAPERS Lonkos, Curakas and Zupais The Collapse and Re-Making of Tribal Society in Central Chile, 1536-1560 Leonardo Leon Lonkos, Curakas and Zupais The Collapse and Re-Making of Tribal Society in Central Chile, 1536-1560 Leonardo Leon Institute of Latin American Studies 31 Tavistock Square, London WC1H 9HA British Library Cataloguing-in-Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library ISBN 0 901145 78 5 ISSN 0957-7947 © Institute of Latin American Studies University of London, 1992 CONTENTS Introduction 1 The War of the Pukaraes 3 The Economic War 10 The Flight of the Warriors 13 The Demographic Collapse 17 The Policy of Abuse and Theft 20 The Re-Making of Tribal Society 25 The End of an Era 39 Appendices I Encomiendas of Central Chile 43 II Caciques and Indian Villages in Central Chile 44 Glossary 46 Notes 48 Leonardo Leon is Lecturer in Colonial History at the University of Valparaiso, Chile. He was Research Assistant and later Honorary Research Fellow at the Institute of Latin American Studies, from 1983 to 1991. ACKNOWLEDGEMENTS This paper is the result of research begun in Chile in 1973 and then continued in London and Seville while I was a Research Assistant at the Institute of Latin American Studies of the University of London. I am grateful to Professor John Lynch for his support, friendship and very useful suggestions. I am also grateful to Ruben Stehberg, who introduced me to the subject, Rafael Varon and Jorge Hidalgo for their comments to earlier drafts, and to Andrew Barnard, Patrick Towe (OBI) and Sister Helena Brennan for their help with the English translation and to Tony Bell and Alison Loader for their work in preparing the text. -

FALL 2012 21 Isidora Aguirre Y La Renovación Del Teatro De Tema
FALL 2012 21 Isidora Aguirre y la renovación del teatro de tema histórico en Chile Osvaldo Obregón El teatro de tema histórico en Hispanoamérica ocupa un lugar importante, desde México hasta Chile y Argentina, sobre todo a partir del nacimiento de las diferentes repúblicas a comienzos del siglo XIX. Es una manera, sin duda, de reconstruir el pasado y de establecer analogías con el presente histórico desde el cual se sitúan las sucesivas generaciones de autores. En el valioso legado dramatúrgico que dejó Isidora Aguirre (1919-2011) se puede hablar de un ciclo de obras que se inspira explícitamente en el pasado histórico de América y de Chile, compuesto según el orden cronológico de su creación por los siguientes textos: Lautaro (1982), Diálogos de fin de siglo (1989), Los libertadores Bolívar y Miranda (1993), Manuel Rodríguez (1999) y El adelantado don Diego de Almagro (2003). De este ciclo histórico en torno a grandes figuras del descubrimiento y conquista de América (Diego de Almagro, Pedro de Valdivia, Lautaro), así como de la lucha por la independencia frente a España (Miranda, Bolívar, San Martín, O’Higgins, Manuel Rodríguez), y el período republicano en Chile (el Presidente Balmaceda y su trágica muerte), sólo haremos referencia a las obras vinculadas a la historia de Chile, razón por la cual dejamos de lado el texto titulado Los libertadores Bolívar y Miranda. Con el fin de ceñirnos a la cronología histórica y hacer más clara la reconstrucción dramatúrgica elaborada por I. Aguirre, centraremos nuestro enfoque en El adelantado don Diego de Almagro, la última del ciclo, publicada en 2003, al parecer aún no estrenada. -

Current State of Agricultural Units: As a Phenomenon and Complexity
Utopía y Praxis Latinoamericana ISSN: 1315-5216 ISSN: 2477-9555 [email protected] Universidad del Zulia Venezuela Current state of agricultural units: as a phenomenon and complexity RÍOS PÉREZ, Juan David; RAMÍREZ MOLINA, Reynier Israel; LAY RABY, Nelson David; CRISSIEN BORRERO, Tito José; VILLALOBOS ANTÚNEZ, José Vicente; RAMOS MARQUEZ, Yanelis Margarita Current state of agricultural units: as a phenomenon and complexity Utopía y Praxis Latinoamericana, vol. 25, no. Esp.2, 2020 Universidad del Zulia, Venezuela Available in: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27963185046 DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3815366 This work is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International. PDF generated from XML JATS4R by Redalyc Project academic non-profit, developed under the open access initiative Utopía y Praxis Latinoamericana, 2020, vol. 25, no. Esp.2, Enero-Abril, ISSN: 1315-5216 2477-9555 Artículos Current state of agricultural units: as a phenomenon and complexity Estado actual de las unidades agrícolas: como fenómeno y complejidad Juan David RÍOS PÉREZ DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3815366 Universidad de la Costa, Colombia Redalyc: https://www.redalyc.org/articulo.oa? [email protected] id=27963185046 http://orcid.org/0000-0001-9520-9808 Reynier Israel RAMÍREZ MOLINA Universidad de la Costa, Colombia [email protected] http://orcid.org/0000-0002-5073-5158 Nelson David LAY RABY Universidad Andrés Bello, Chile [email protected] http://orcid.org/0000-0001-8501-7570 Tito José CRISSIEN BORRERO -
![Arxiv:2005.00801V2 [Astro-Ph.GA] 15 May 2020](https://docslib.b-cdn.net/cover/0307/arxiv-2005-00801v2-astro-ph-ga-15-may-2020-1690307.webp)
Arxiv:2005.00801V2 [Astro-Ph.GA] 15 May 2020
Noname manuscript No. (will be inserted by the editor) The Physics of Star Cluster Formation and Evolution Martin G. H. Krause · Stella S. R. Offner · Corinne Charbonnel · Mark Gieles · Ralf S. Klessen · Enrique V´azquez-Semadeni · Javier Ballesteros-Paredes Philipp Girichidis · J. M. Diederik Kruijssen · Jacob L. Ward · Hans Zinnecker Received: 31 Jan 2020 / Accepted: date Martin G. H. Krause Centre for Astrophysics Research, School of Physics, Astronomy and Mathematics, University of Hertfordshire, College Lane, Hatfield, Hertfordshire AL10 9AB, UK E-mail: [email protected] Stella S. R. Offner Department of Astronomy, The University of Texas, Austin TX, 78712, U.S.A. Corinne Charbonnel Department of Astronomy, University of Geneva, Chemin de Pegase 51, 1290 Versoix, Switzer- land; IRAP, CNRS & Univ. of Toulouse, 14, av.E.Belin, 31400 Toulouse, France Mark Gieles Institut de Ci`enciesdel Cosmos (ICCUB-IEEC), Universitat de Barcelona, Mart´ıi Franqu`es 1, 08028 Barcelona, Spain; ICREA, Pg. Lluis Companys 23, 08010 Barcelona, Spain Ralf S. Klessen Universit¨at Heidelberg, Zentrum f¨ur Astronomie, Institut f¨ur Theoretische Astrophysik, Albert-Ueberle-Str. 2, 69120 Heidelberg, Germany Enrique V´azquez-Semadeni Instituto de Radioastronom´ıay Astrof´ısica,Universidad Nacional Aut´onomade M´ex´ıco,Cam- pus Morelia, Apdo. Postal 3-72, Morelia 58089, M´exico Javier Ballesteros-Paredes Instituto de Radioastronom´ıay Astrof´ısica,Universidad Nacional Aut´onomade M´ex´ıco,Cam- pus Morelia, Apdo. Postal 3-72, Morelia 58089, M´exico Philipp Girichidis Leibniz-Institut f¨urAstrophysik (AIP), An der Sternwarte 16, 14482 Potsdam, Germany J. M. Diederik Kruijssen Astronomisches Rechen-Institut, Zentrum f¨ur Astronomie der Universit¨at Heidelberg, M¨onchhofstraße 12-14, 69120 Heidelberg, Germany Jacob L. -

Corrección Guía De Aprendizaje 5°Básico a Historia, Geografía Y Ciencias Sociales
ESTE DOCUMENTO NO SE IMPRIME 9 al 13 de CORRECCIÓN GUÍA DE APRENDIZAJE 5°BÁSICO A noviembre HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES Profesora Constanza Niño TEMA: “La conquista de América y Chile” Tarea 1: Observa los dos los videos de la conquista de América y asigna nuevos títulos a los videos. Video 1. Encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés Titulo nuevo: https://www.youtube.com/watch?v=Grl8-C_eT4k -El encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma - La conquista de Hernán Cortés sobre los aztecas Titulo nuevo: Video 2. Rescate y Muerte de Atahualpa https://www.youtube.com/watch?v=anjo2gP_f_A&t=61s -El desencuentro entre Francisco Pizarro y Atahualpa - La conquista de Francisco Pizarro sobre los incas. Tarea 2: Lee los textos de la conquista de América y completa el cuadro comparativo. CUADRO COMPARATIVO. Señala dos diferencias y 2 similitudes entre Hernán Cortez y Francisco Pizarro. 1.- Hernán Cortes conquistó 2.- Hernán Cortes 3.- Hernán Cortes estableció relaciones DIFERENCIAS el imperio azteca en cambio llegó a Tenochtitlán de amistad con Moctezuma al principio. Francisco Pizarro conquistó a (México) en cambio En cambio francisco Pizarro tomo los incas. Francisco Pizarro llego prisionero a Atahualpa aprovechando de al Cuzco (Perú). la guerra civil que vivía el imperio Inca entre los sucesores del Inca. 1.- Ambos conquistaron 2.- Ambos buscaban 3.- Ambos eran españoles, SIMILITUDES civilizaciones ubicadas en el fama, gloria y conquistadores y dueños de las territorio americano. riquezas. empresas de conquista. Tarea 3: Observa los dos los videos de la conquista Chile y asigna nuevos títulos a los videos. El Descubrimiento de Chile Titulo nuevo: https://www.youtube.com/watch?v=W8ABsaNA42I - Diego de Almagro buscando oro al sur de América - Diego de Almagro el descubridor de “Chile” Pedro de Valdivia llega al valle del Mapocho y funda Santiago. -

Historia-De-Rancagua-Felix-Miranda.Pdf
Historia de Rancagua Félix Miranda Salas Nota inicial La lectura de historia o ensayos de historias de algunas ciudades de Chile, que se han publicado, fueron dando forma en el curso de tres años, al propósito de escribir la Historia de Rancagua. La tarea, cobraba mayor atractivo, a medida que daba vueltas la idea de que la mayor parte de las ciudades, no tienen sino breves e incompletas monografías, que no darán mayor información al que intente más tarde fijar sus líneas fundamentales. Con ser poderosos los motivos para escribir una Historia, el imperativo de «ganarse el pan», fue el primer obstáculo en la dedicación del tiempo indispensable, al estudio de las fuentes documentales, y luego, la labor exhaustiva que ese estudio impone, tratándose de ciudades que no tuvieron una influencia señalada durante la Conquista y la Colonia. Había, pues, que dejar de mano el plan de una Historia y limitarse a breves apuntes, en la esperanza de volver un día a la obra y terminarla. El material reunido y ordenado en sus papeletas, me llevó a escribir estos apuntes en forma cronológica, para dar una noticia general desde los albores, o sea, desde los tiempos del cacique Cachapoal, algunos años antes de la llegada de los españoles, hasta 1900, año en que Rancagua alcanza su investidura permanente de ciudad. He tratado, en el curso de estos apuntes, de enseñar algunos hechos y dar una opinión, que se ajusta en todo instante a la verdad histórica. Pero, por sobretodo, he seguido la huella anónima del pueblo, más que la del grupo prócer o de la familia troncal, a los que el historiador clásico atribuye toda la acción en la vida de un pueblo; porque, en cuanto a Rancagua, es evidente, que a excepción de los hombres que se mencionan, todo lo debe al campesino de sus primeros días y a la artesanía del siglo XIX. -
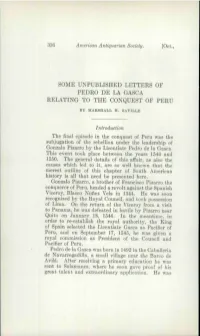
Some Unpublished Letters of Pedro De La Gasca Relating to the Conquest of Peru
336 American Antiquarian Society. [Oct., SOME UNPUBLISHED LETTERS OF PEDRO DE LA GASCA RELATING TO THE CONQUEST OF PERU BY MARSHALL H. SAVILLE Introduction The final episode in the conquest of Peru was the subjugation of the rebellion under the leadership of Gonzalo Pizarro by the Licentiate Pedro de la Gasea. This event took place between the years 1546 and 1550. The general details of this affair, as also the causes which led to it, are so well known that the merest outline of this chapter of South American history is all that need be presented here. Gonzalo Pizarro, a brother of Francisco Pizarro the conqueror of Peru, headed a revolt against the Spanish Viceroy, Blasco Nunez Vela in 1544. He was soon recognized by the Royal Council, and took possession of Lima. On the return of the Viceroy from a visit to Panama, he was defeated in battle by Pizarro near Quito on January 18, 1546. In the meantime, in order to re-establish the royal authority, the King of Spain selected the Licentiate Casca as Pacifier of Peru, and on September 17, 1545, he was given a royal commission as President of the Council and Pacifier of Peru. Pedro de la Gasea was born in 1492 in the Caballeria de Navarregadilla, a small village near the Barco de Avila. After receiving a primary education he was sent to Salamanca, where he soon gave proof of his great talent and extraordinary application. He was 1917.] Letters of Pedro de la Gasea. 337 appointed a counselor of the Inquisition in Valencia in 1541, and was soon promoted to the office of Visitador. -

Manual Alumno Internacional Universidad Del Pacifico
MANUAL ALUMNO INTERNACIONAL UNIVERSIDAD DEL PACIFICO Visión La Universidad del Pacífico aspira a formar personas socialmente responsables, emprendedoras e innovadoras, a través de un modelo educativo de excelencia en permanente vinculación con su entorno relevante nacional e internacional. Misión La Universidad del Pacífico es una comunidad académica, con vinculación internacional, dedicada a cultivar el saber y formar profesionales y graduados competentes, responsables e innovadores, sobre la base de un modelo eficiente de gestión universitaria que permita crecer en forma sustentable. 2 Programa Universidad del Pacifico de intercambio para estudiantes 3 ¡¡¡Te invitamos a ser parte de nuestra Universidad!!! Únete a la gran experiencia que significa estudiar y vivir fuera del país ¡¡¡Haremos de tu estadía en Santiago y nuestra Universidad una experiencia única e inolvidable!!! 4 ESTUDIAR EN CHILE UNA EXPERIENCIA DE VIDA Intercambio Académico Éste se lleva a cabo cuando existe un convenio o acuerdo oficial entre ambas Universidades. Los alumnos de ambas Instituciones pagan su mensualidad en su universidad de origen y quedan liberados de pagar en la universidad de destino. Alumno provisional externo (study abroad) La Universidad del Pacifico ofrece a alumnos extranjeros la posibilidad de estudiar cursos regulares, previo acuerdo suscrito con una universidad extranjera y /o situaciones especiales, las que serán analizadas en cada caso. El alumno puede acceder a los cursos regulares previo cumplimiento de la o las unidades académicas correspondientes. Para mayor información contactar a: Relaciones Internacionales John Cowell Girardi Director E-mail: [email protected] Patricia Ábrigo Mayorga Coordinadora Telefono: (56-2) 8625247 E-mail: [email protected] Marcela Zúñiga Maldonado Secretaria Teléfono: (56-2) 8625369 – 8625247 Fax: 8625217 E- mail: [email protected] 5 La Universidad del Pacífico es una de las Instituciones de Educación Superior privadas de mayor trayectoria académica del país. -

The Transformations of Araucania from Valdivia's Letters to Vivar's Chronicle
María de Jesús Cordero 5b The Transformations of Araucania from Valdivia's Letters to Vivar's Chronicle PETER LANG New York • Washington, D.C./Baltimore • Bern Frankfurt am Main • Berlín • Brussels • Vienna • Oxford C100A) . TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION 1 CHAPTER ONE. Incidents and Images of the Life of Pedro de Valdivia (1498P-1554) 7 Introduction 7 Pedro de Valdivia's Birthdate 9 Valdivia's Homeland in Extremadura 9 Valdivia's Silence about his Homeland and Extremenian Ñames he Gives to Chile 15 Valdivia an Hidalgo} 17 Possible Routes to Valdivia's Acquisition of Writing Skills and Rhetorical Technique 20 Valdivia's Military History 22 In Between Wars: Salamanca or Zalamea 24 At Home in Castuera 25 Valdivia Goes to Perú by Way of Venezuela 26 Valdivia Goes to Chile 28 Valdivia is Arrested and Returned to Perú 29 On Valdivia and Greed 31 Valdivia as Poblador 35 Valdivia's Wife Doña Marina Ortiz de Gaete 36 Valdivia's Mistress Inés Suárez 39 Overview 42 CHAPTERTwo. The Rhetorical and Narrative Dimensions of Valdivia's Letters of Conquest 55 Introduction 55 The Literary Analysis of Valdivia's Letters 56 x Table ofContents A Description of Valdivia's Letters 60 The Sixteenth-Century Debate about Letter Writing 63 The Classification of Valdivia's Letters 66 The Oratorical Structure of Valdivia's Letters 68 The Salutatio (Salutation) 68 The Vakdictio (Valediction) 69 The Exordium (Introduction) 70 The Narrado (Narration) 74 The Emplotment of Romance in Valdivia's Letters 75 The Sinister Landscape and the Unworthy Enemy: the Atacama Desert and the Copiapó Indians of Northern Chile 77 The Enemies of the Héroes of Romance: the Aconcagua and Mapocho Indians of the Central Valley 80 The Landscape of Plenty Reconstituted 86 Displacement into Another World: Valdivia's Return to Perú and the Suppression of the Rebel Pizarro 88 Valdivia's Ambivalence about the Other Héroes of Romance, the Araucanian Indians South of the Bío-Bío River 90 The Bride of Romance, Undelivered 96 CHAPTER THREE. -

Reglas Para El Inicio De La Clase Online 1. Tener El Micrófono En
Reglas para el inicio de la clase online 1. Tener el micrófono en silencio, activarlo sólo cuando la profesora lo indique. 2. En el chat, escribir su nombre y curso ya que indica su asistencia. 3. No chatear mientras la profesora está explicando algún contenido. 4. Una vez terminada la clase, desconectarse cuando la profesora lo indique. 5. Recuerden que la clase queda grabada, se solicita una conducta de respeto para todas las participantes. Expediciones Diego de Almagro - Pedro de Valdivia Objetivo de la Clase: Comparar las expediciones de Diego de Almagro y Pedro de Valdivia considerando los criterios de: Fecha de arribo a Chile, ruta utilizada (ida y regreso), motivaciones personales, fundación de ciudades, logros y dificultades. ¿Qué es comparar? ¿Qué significa expedición? Contextualización del contenido LA CONQUISTA DE MÉXICO Y PERÚ Antes de la conquista de Chile, los primeros imperios americanos que fueron conquistados por los españoles corresponden al imperio azteca (actual México) a cargo de Hernán Cortés y el imperio Inca (actual Perú) a cargo de Francisco Pizarro. Exploración y conquista de Chile. En Junio de 1535, Diego de Almagro salió del Cusco con la autorización del rey Carlos V para conquistar las tierras ubicadas al sur del actual Perú. Almagro emprendía este viaje luego de perder con Francisco Pizarro el dominio del Cusco. Luego de la fracasada expedición de Diego de Almagro, la conquista de Chile dejó de interesar a los españoles por un tiempo. Sin embargo, Pedro de Valdivia decidió arriesgarse y emprender la conquista de aquel territorio. El proceso se prolongó durante todo el siglo XVI. -

A Brief History of Araucanian Studies Donald Brand
New Mexico Anthropologist Volume 5 | Issue 2 Article 2 6-1-1941 A Brief History of Araucanian Studies Donald Brand Follow this and additional works at: https://digitalrepository.unm.edu/nm_anthropologist Recommended Citation Brand, Donald. "A Brief History of Araucanian Studies." New Mexico Anthropologist 5, 2 (1941): 19-35. https://digitalrepository.unm.edu/nm_anthropologist/vol5/iss2/2 This Article is brought to you for free and open access by the Anthropology at UNM Digital Repository. It has been accepted for inclusion in New Mexico Anthropologist by an authorized editor of UNM Digital Repository. For more information, please contact [email protected]. A BRIEF HISTORY OF ARAUCANIAN STUDIES By DONALD D. BRAND The term Araucanian most properly refers to the language once spoken by the many Indian groups between the Rio Choapa (Coquimbo Province) and the Gulf of Corcovado (Chiloe Province). However, growing usage-both vulgar and scientific-makes advisable the use of this name for the Indians themselves, although they were never a political, physical, or cultural unit. Probably the first European contact with the Araucanians was in 1536, when some of Diego de Almagro's scouts advanced into central Chile. However, it remained for Pedro de Valdivia, in 1541, to con- quer all of Araucanian Chile earlier held by the Incas (to the Rio Maule), and to push southward across the Rio Bio-Bio into the forest home of the unconquered Araucanians. Here, in 1553, Valdivia lost his life to these Indians-led by Lautaro and Caupolicdn. The con- quest was continued by Garcia Hurtado de Mendoza, in whose small army was Alonso de Ercilla y Zdfiiga (Madrid 1533-1594 Madrid).