Cambio-Climatico-Y-S
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Chronology and Impact of the 2011 Cordón Caulle Eruption, Chile
Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 16, 675–704, 2016 www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/16/675/2016/ doi:10.5194/nhess-16-675-2016 © Author(s) 2016. CC Attribution 3.0 License. Chronology and impact of the 2011 Cordón Caulle eruption, Chile Manuela Elissondo1, Valérie Baumann1, Costanza Bonadonna2, Marco Pistolesi3, Raffaello Cioni3, Antonella Bertagnini4, Sébastien Biass2, Juan-Carlos Herrero1, and Rafael Gonzalez1 1Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Buenos Aires, Argentina 2Department of Earth Sciences, University of Geneva, Geneva, Switzerland 3Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Firenze, Firenze, Italia 4Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Pisa, Italia Correspondence to: Costanza Bonadonna ([email protected]) Received: 7 July 2015 – Published in Nat. Hazards Earth Syst. Sci. Discuss.: 8 September 2015 Accepted: 29 January 2016 – Published: 10 March 2016 Abstract. We present a detailed chronological reconstruction 1 Introduction of the 2011 eruption of the Cordón Caulle volcano (Chile) based on information derived from newspapers, scientific re- Recent volcanic crises (e.g. Chaitén 2008, Cordón Caulle ports and satellite images. Chronology of associated volcanic 2011 and Calbuco 2015, Chile; Eyjafjallajökull 2010, Ice- processes and their local and regional effects (i.e. precursory land) clearly demonstrated that even small–moderate to sub- activity, tephra fallout, lahars, pyroclastic density currents, plinian eruptions, particularly if long-lasting, can paralyze lava flows) are also presented. The eruption had a severe entire sectors of societies with a significant economic im- impact on the ecosystem and on various economic sectors, pact. The increasing complexity of the impact of eruptions on including aviation, tourism, agriculture and fishing industry. -

Contratos Sociales
2350 BOLETIN OFICIAL - Mendoza, jueves 13 de marzo de 2008 SECCION GENERAL Cruz, Mendoza, y el Sr. Pablo ros, en el país o en el exterior las diante la prestación de servicios ____________ Damia Bonoldi, DNI 29.488.671, siguientes actividades: a) Cons- de transporte por cuenta propia o CUIT 20-29488671-1, argentino, trucción: La ejecución de obras de de terceros, en el territorio nacio- Contratos soltero, de 25 años de edad, de ingeniería, arquitectura y edifica- nal o internacional, por vía terres- Sociales profesión Arquitecto, con domici- ción, mediante el ejercicio de to- tre, aérea o marítima, por cualquier lio real en calle Maure 500, Guay- das las actividades técnicas, in- medio de trasporte o locomoción, (*) mallén, Mendoza. 9°) Organo de dustriales y/o comerciales propias propio o arrendado. Su distribu- DAMIA & MÁRQUEZ ARQUI- Fiscalización: En uso de las facul- del ramo de la construcción, por ción y logística, despacho, inter- TECTOS SOCIEDAD ANÓNIMA - tades conferidas por el Artículo cuenta propia o ajena, ya sea efec- mediación y en general todo tipo Comunícase la constitución de 284 última parte de la Ley 19.550, tuando como contratista o de transporte, distribución y des- una sociedad anónima, conforme se prescinde de la sindicatura, te- subcontratista de obras públicas pacho de bienes. e) Industriales: a las siguientes previsiones: 1°) niendo los socios el derecho de nacionales, provinciales y/o muni- la industrialización primaria o no, Socios: Pablo Antonio Márquez, ar- contralor por el Artículo 55 de la cipales, cualesquiera fueran sus de todo tipo de productos, elemen- gentino, LE 08.148.403, CUIT 20- misma. -

Contratos Sociales
2444 BOLETIN OFICIAL - Mendoza, lunes 17 de marzo de 2008 SECCION GENERAL mentos del país de origen o de La representación de diarios po- un 25% del capital suscripto. 8- ____________ destino. f) Mandatos y Servicios: drá ser en carácter de correspon- Administración y representación Prestación de toda clase de servi- sal, sucursal o agencia o alguna legal: La administración y repre- Contratos cios, principalmente el relaciona- otra modalidad de las que son de sentación legal será ejercida en Sociales do con la explotación de salas práctica habitual, d) Representa- forma conjunta o indistinta por velatorias y servicios fúnebres en ción comercial de diarios y revis- ambos socios, quienes revisten el (*) general. Cumplimiento y ejecu- tas, e) Representación comercial carácter de socios gerentes de la Expte. N° 49.579 «ARPAGO’S ción de toda clase de mandatos, de agencias de publicidad para firma. 9- Ejercicio: El ejercicio eco- S.R.L. p/Inscripción de sociedad». en forma directa o indirecta a per- medios gráficos y realizar por cuen- nómico cierra el 31 de diciembre Primer Juzgado de Procesos sona pública o privada, de exis- ta propia o de terceros operacio- de cada año. Concursales y Registro de tencia ideal o visible. g) Construc- nes o actos jurídicos que se rela- Bto. 40183 Mendoza. Se hace saber a intere- ción: De edificios de todo tipo, in- cionen directa o indirectamente 17/3/2008 (1 P.) $ 21,25 sados que se ha constituido una dustriales y para vivienda, obras con el objeto social ya sea en el ——————————————— Sociedad de Responsabilidad Li- de ingeniería de todo tipo, públi- país o en el extranjero. -
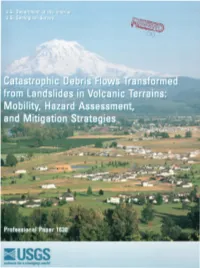
Science for a Changing World
science for a changing world Cover photograph Mount Rainier, Washington, with the flood plain of the Puyallup River in the foreground, 50 kilometers downstream from the volcano. The flood plain is a pathway for debris flows (lahars) from the volcano, most recently by the Electron Mudflow about 500 to 600 years ago. (Photograph by David Wieprecht, U.S. Geological Survey.) Catastrophic Debris Flows Transformed from Landslides in Volcanic Terrains: Mobility, Hazard Assessment, and Mitigation Strategies By Kevin M. Scott, Jose Luis Macias, Jose Antonio Naranjo, Sergio Rodriguez, and John P. McGeehin U.S. Geological Survey Professional Paper 1630 U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR GALE A. NORTON, Secretary U.S. GEOLOGICAL SURVEY CHARLES G. GROAT, Director Any use of trade, product, or firm names in this publication is for descriptive purposes only and does not imply endorsement by the U.S. Government. Reston, Virginia 2001 For sale by the U.S. Geological Survey, Information Services Box 25286, Federal Center Denver, CO 80225 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Scott, Kevin M., 1935- Catastrophic debris flows transformed from landslides in volcanic terrains: mobility, hazard assessment and mitigation strategies I by Kevin M. Scott ... [et al.]. p. em.- (U.S. Geological Survey professional paper; 1630) Includes bibliographical references and index. 1. Debris avalanches. 2. Lahars. 3. Catastrophes (Geology). I. Scott, Kevin M., 1935- 11. Series QE75.P9 no. 1630 [QE599.A2] 557.3 s-dc21 [551.3'07] 2001058484 ISBN 0-607-98578-X CONTENTS -

Holguín 15 La Obra Quechuista 18 El Quechua Cortesano Del Cuzco 27 Portada 32 Cosas Nuevas En Este Vocabvlario 33 Svma Del Privilegio 34 Epistola Dedicatoria Al Dr
PORTADA DE LA EDICIÓN DE 1608 Titulo original: Vocabulario de la Lengva General de todo el Perv llamada Lengva Qquichua o del Inca. Lima, imprenta de Francisco del Canto, 1608. 2a edición: Vocabulario de la Lengua General de todo el Perú llamada Lengua Qquichua o del Inca. Edición y Prólogo de Raúl Porras Barrenechea. Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos 1952. Esta edición: Vocabvlario de la Lengva General de todo el Perv llamada Lengua Qquichua, o del Inca. Digitalizado por Runasimipi Qespisqa Software (http://www.runasimipi.org) para publicación en el internet, 2007. Esta obra es dominio público y no tiene un copyright. Se puede copiarlo, compartirlo, modificarlo y republicarlo libremente. Í N D I C E Presentación 4 Prólogo por Raúl Porras Barrenechea 6 Siglo XVI: Doctrinas, Artes y Vocabularios 7 El siglo XVII: El Quechua, Lengua Literaria 10 Fray Diego González Holguín 15 La Obra Quechuista 18 El Quechua Cortesano del Cuzco 27 Portada 32 Cosas Nuevas en este Vocabvlario 33 Svma del Privilegio 34 Epistola dedicatoria al Dr. Arias de Vgarte 35 Al Christiano Lector Prohemio del Avtor 37 Avisos Necessarios para Entender las Letras Nuevas 38 Vocabvlario Qquichua - Castellano A 41 H 114 O 181 S 213 C 58 LL 149 P 182 T 219 CH 83 M 157 Q 200 V 228 K 104 N 176 R 206 Y 234 Libro Segundo 242 Vocabvlario Castellano - Qquichua A 243 G 330 N 367 T 412 B 271 H 333 O 371 V 419 C 277 I 341 P 375 Y 422 D 296 L 345 Q 395 Z 423 E 309 LL 352 R 397 F 325 M 355 S 405 Privilegios Concedidas para los Indios 425 4 DIEGO GONÇÁLEZ HOLGUÍN ↑ P R E S E N T A C I O N El grupo Runasimipi Qespisqa Software (www.runasimipi.org) es dedicado a la difusión electrónica de la lengua quechua en una forma libre. -

Crustal Contributions to Arc Magmatism in the Andes of Central Chile
Contributions to Contrib Mineral Petrol (1988) 98:455M89 Mineralogy and Petrology Springer-Verlag 1988 Crustal contributions to arc magmatism in the Andes of Central Chile Wes Hildreth 1 and Stephen Moorbath 2 1 USGS, Menlo Park, California 94025, USA 2 Department of Earth Sciences, University of Oxford, OX1 3PR, UK Abstract. Fifteen andesite-dacite stratovolcanoes on the vol- ascending magmas, but the base-level geochemical signature canic front of a single segment of the Andean arc show at each center reflects the depth of its MASH zone and along-arc changes in isotopic and elemental ratios that dem- the age, composition, and proportional contribution of the onstrate large crustal contributions to magma genesis. All lowermost crust. 15 centers lie 90 km above the Benioff zone and 280 _+ 20 km from the trench axis. Rate and geometry of subduction and composition and age of subducted sediments and sea- floor are nearly constant along the segment. Nonetheless, Introduction from S to N along the volcanic front (at 57.5% SiO2) K20 rises from 1.1 to 2.4 wt %, Ba from 300 to 600 ppm, and Despite growing acceptance that several mantle, crustal, Ce from 25 to 50 ppm, whereas FeO*/MgO declines from and subducted reservoirs contribute to arc magmas along >2.5 to 1.4. Ce/Yb and Hf/Lu triple northward, in part continental margins, there is still no real consensus concern- reflecting suppression of HREE enrichment by deep-crustal ing the proportions of the various contributions nor con- garnet. Rb, Cs, Th, and U contents all rise markedly from cerning the loci and mechanisms of mixing among source S to N, but Rb/Cs values double northward opposite components or among variably evolved magma batches. -

A Thesis Submitted to the Victoria University of Wellington in Fulfilment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Physical Geography
HAZARDOUS GEOMORPHIC PROCESSES IN THE EXTRATROPICAL ANDES WITH A FOCUS ON GLACIAL LAKE OUTBURST FLOODS By Pablo Iribarren Anacona A thesis submitted to the Victoria University of Wellington in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Physical Geography Victoria University of Wellington 2016 i Abstract This study examines hazardous processes and events originating from glacier and permafrost areas in the extratropical Andes (Andes of Chile and Argentina) in order to document their frequency, magnitude, dynamics and their geomorphic and societal impacts. Ice-avalanches and rock-falls from permafrost areas, lahars from ice-capped volcanoes and glacial lake outburst floods (GLOFs) have occurred in the extratropical Andes causing ~200 human deaths in the Twentieth Century. However, data about these events is scarce and has not been studied systematically. Thus, a better knowledge of glacier and permafrost hazards in the extratropical Andes is required to better prepare for threats emerging from a rapidly evolving cryosphere. I carried out a regional-scale review of hazardous processes and events originating in glacier and permafrost areas in the extratropical Andes. This review, developed by means of a bibliographic analysis and the interpretation of satellite images, shows that multi-phase mass movements involving glaciers and permafrost and lahars have caused damage to communities in the extratropical Andes. However, it is noted that GLOFs are one the most common and far reaching hazards and that GLOFs in this region include some of the most voluminous GLOFs in historical time on Earth. Furthermore, GLOF hazard is likely to increase in the future in response to glacier retreat and lake development. -

A Postglacial Tephrochronological Model for the Chilean Lake District
Quaternary Science Reviews 137 (2016) 234e254 Contents lists available at ScienceDirect Quaternary Science Reviews journal homepage: www.elsevier.com/locate/quascirev Synchronisation of sedimentary records using tephra: A postglacial tephrochronological model for the Chilean Lake District * Karen Fontijn a, b, , Harriet Rawson a, Maarten Van Daele b, Jasper Moernaut c, d, Ana M. Abarzúa c, Katrien Heirman e,Sebastien Bertrand b, David M. Pyle a, Tamsin A. Mather a, Marc De Batist b, Jose-Antonio Naranjo f, Hugo Moreno g a Department of Earth Sciences, University of Oxford, UK b Department of Geology, Ghent University, Belgium c Instituto de Ciencias de la Tierra, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile d Geological Institute, ETH Zürich, Switzerland e Geological Survey of Denmark and Greenland, Department of Geophysics, Øster Voldgade 10, DK-1350 Copenhagen K, Denmark f SERNAGEOMIN, Santiago, Chile g OVDAS e SERNAGEOMIN, Temuco, Chile article info abstract Article history: Well-characterised tephra horizons deposited in various sedimentary environments provide a means of Received 30 July 2015 synchronising sedimentary archives. The use of tephra as a chronological tool is however still widely Received in revised form underutilised in southern Chile and Argentina. In this study we develop a postglacial tephrochronological 1 February 2016 model for the Chilean Lake District (ca. 38 to 42S) by integrating terrestrial and lacustrine records. Accepted 15 February 2016 Tephra deposits preserved in lake sediments record discrete events even if they do not correspond to Available online 27 February 2016 primary fallout. By combining terrestrial with lacustrine records we obtain the most complete teph- rostratigraphic record for the area to date. -

A Postglacial Tephrochronological Model for the Chilean Lake District
Quaternary Science Reviews 137 (2016) 234e254 Contents lists available at ScienceDirect Quaternary Science Reviews journal homepage: www.elsevier.com/locate/quascirev Synchronisation of sedimentary records using tephra: A postglacial tephrochronological model for the Chilean Lake District * Karen Fontijn a, b, , Harriet Rawson a, Maarten Van Daele b, Jasper Moernaut c, d, Ana M. Abarzúa c, Katrien Heirman e,Sebastien Bertrand b, David M. Pyle a, Tamsin A. Mather a, Marc De Batist b, Jose-Antonio Naranjo f, Hugo Moreno g a Department of Earth Sciences, University of Oxford, UK b Department of Geology, Ghent University, Belgium c Instituto de Ciencias de la Tierra, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile d Geological Institute, ETH Zürich, Switzerland e Geological Survey of Denmark and Greenland, Department of Geophysics, Øster Voldgade 10, DK-1350 Copenhagen K, Denmark f SERNAGEOMIN, Santiago, Chile g OVDAS e SERNAGEOMIN, Temuco, Chile article info abstract Article history: Well-characterised tephra horizons deposited in various sedimentary environments provide a means of Received 30 July 2015 synchronising sedimentary archives. The use of tephra as a chronological tool is however still widely Received in revised form underutilised in southern Chile and Argentina. In this study we develop a postglacial tephrochronological 1 February 2016 model for the Chilean Lake District (ca. 38 to 42S) by integrating terrestrial and lacustrine records. Accepted 15 February 2016 Tephra deposits preserved in lake sediments record discrete events even if they do not correspond to Available online xxx primary fallout. By combining terrestrial with lacustrine records we obtain the most complete teph- rostratigraphic record for the area to date. -

Paleoenvironmental Reconstruction from Lake Sediments of Lago C´Astor, North Patagonian Andes
Paleoenvironmental Reconstruction from Lake Sediments of Lago C´astor, North Patagonian Andes Master’s thesis Faculty of Science University of Bern presented by Richard Wartenburger 2010 Supervisor: Prof. Dr. Martin Grosjean Advisor: Julie Elbert Department of Geography & Oeschger Center for Climate Change Research University of Bern Acknowledgements First of all, I would like to thank Prof. Dr. Martin Grosjean for the support and supervision of my Thesis. He was always available to give detailed answers to my questions, and provided meaningful suggestions in difficult situations. Special thanks also go to my advisor Julie Elbert, who was always around to assist me in the laboratory, and contributed to convenient working conditions throughout the entire last year. Foremost, this Thesis was facilitated by the technical environ- ment provided within the Lake sediment and Paleolimnology research group at Uni Bern. Many thanks go to Dr. Daniela Fischer, who provided great help with the lab facilities and was able to give qualified answers to any of my methodolog- ical questions. I am very thankful to all personnel who contributed indirectly to this work by their great efforts – Marian Fujak (Eawag D¨ubendorf) for lead-210 dating, Tomasz Goslar and his team (Poznan Radiocarbon Laboratory) for AMS radiocarbon dating, Prof. Vincent Serneels (Dept. of Geosciences, University of Fribourg) as well as Prof. Ivan Mercolli and his team (University of Bern) for their help with the sample preparation and realization of the XRF analysis, Prof. Dr. Gerald Haug and his team for the XRF scan and for help with the grain size measurements, and again Martin Grosjean and Julie Elbert for their work in the field. -

12 Late Quaternary Environments and Palaeoclimate
Late Quaternary 12 environments and palaeoclimate CLAUDIO LATORRE (coordinator), PATRICIO I. MORENO, GABRIEL VARGAS, ANTONIO MALDONADO, RODRIGO VILLA-MARTÍNEZ, JUAN J. ARMESTO, CAROLINA VILLAGRÁN, MARIO PINO, LAUTARO NÚÑEZ & MARTIN GROSJEAN Chile possesses one of the most pronounced climate gradients To date, Quaternary research in Chile has produced a vast in the world, extending from the world’s driest desert in the amount of data. Here, we provide an overview of the current northern part of the country, where precipitation is measured in knowledge based on work by active researchers (most reside in millimetres per decade, down to the channel and fiords region Chile) from a range of disciplines including Quaternary geology in southern Patagonia where rainfall can average up to 7 m and stratigraphy, palaeoceanography, palaeo-ecology, bioge- per year or more. In contrast, thermal buffering by the Pacific ography and archaeology. Starting with a consideration of off- Ocean contributes to ameliorating extreme temperatures, gen- shore influences (see also Chapter 11), we move onland through erating a latitudinal temperature gradient that is considerably Chile from north to south, including special sections on the rich less pronounced than across similar latitudinal ranges in other flora of central (‘mediterranean’) Chile and the Chiloé Archi- parts of the world (Miller 1976; Axelrod et al. 1991). Coupled pelago and the prominent terraces attributed to the last inter- with millions of years of geographic isolation induced by the glacial period around the coastal city of Valdivia (see Fig. 12.1 massive barrier imposed by the Andean Cordillera, Chile today for site locations). We finally attempt to integrate what we possesses a highly endemic fauna and flora whose distribution know about past climate change with the earliest colonization is tightly linked to these gradients (Arroyo et al. -
The Last Glacial Termination on the Eastern Flank of the Central
Clim. Past, 13, 879–895, 2017 https://doi.org/10.5194/cp-13-879-2017 © Author(s) 2017. This work is distributed under the Creative Commons Attribution 3.0 License. The last glacial termination on the eastern flank of the central Patagonian Andes (47◦ S) William I. Henríquez1,2, Rodrigo Villa-Martínez3, Isabel Vilanova4, Ricardo De Pol-Holz3, and Patricio I. Moreno2 1Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand 2Instituto de Ecología y Biodiversidad, Departamento de Ciencias Ecológicas, Universidad de Chile, Casilla 653, Santiago, Chile 3GAIA-Antártica, Universidad de Magallanes, Avda. Bulnes 01855, Punta Arenas, Chile 4Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, Avda. Angel Gallardo 470, Buenos Aires, Argentina Correspondence to: Patricio I. Moreno ([email protected]) Received: 2 September 2016 – Discussion started: 14 September 2016 Revised: 2 June 2017 – Accepted: 7 June 2017 – Published: 14 July 2017 Abstract. Few studies have examined in detail the sequence downwind margin through T1 that lasted until the separation of events during the last glacial termination (T1) in the of the northern and southern Patagonian ice fields along the core sector of the Patagonian Ice Sheet (PIS), the largest Andes during the Younger Dryas period. We posit that the ice mass in the Southern Hemisphere outside of Antarctica. withdrawal of glacial and associated glaciolacustrine envi- Here we report results from Lago Edita (47◦80 S, 72◦250 W, ronments through T1 provided a route for the dispersal of 570 m a.s.l.), a small closed-basin lake located in a valley hygrophilous trees and herbs from the eastern flank of the overridden by eastward-flowing Andean glaciers during the central Patagonian Andes, contributing to the afforestation Last Glacial Maximum (LGM).