NEW LEFT REVIEW 81 SEGUNDA ÉPOCA Julio-Agosto 2013
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Migration of Eretz Yisrael Arabs Between December 1, 1947 and June 1, 1948
[Intelligence Service (Arab Section)] June 30, 1948 Migration of Eretz Yisrael Arabs between December 1, 1947 and June 1, 1948 Contents 1. General introduction. 2. Basic figures on Arab migration 3. National phases of evacuation and migration 4. Causes of Arab migration 5. Arab migration trajectories and absorption issues Annexes 1. Regional reviews analyzing migration issues in each area [Missing from document] 2. Charts of villages evacuated by area, noting the causes for migration and migration trajectories for every village General introduction The purpose of this overview is to attempt to evaluate the intensity of the migration and its various development phases, elucidate the different factors that impacted population movement directly and assess the main migration trajectories. Of course, given the nature of statistical figures in Eretz Yisrael in general, which are, in themselves, deficient, it would be difficult to determine with certainty absolute numbers regarding the migration movement, but it appears that the figures provided herein, even if not certain, are close to the truth. Hence, a margin of error of ten to fifteen percent needs to be taken into account. The figures on the population in the area that lies outside the State of Israel are less accurate, and the margin of error is greater. This review summarizes the situation up until June 1st, 1948 (only in one case – the evacuation of Jenin, does it include a later occurrence). Basic figures on Arab population movement in Eretz Yisrael a. At the time of the UN declaration [resolution] regarding the division of Eretz Yisrael, the following figures applied within the borders of the Hebrew state: 1. -

Science in Archaeology: a Review Author(S): Patrick E
Science in Archaeology: A Review Author(s): Patrick E. McGovern, Thomas L. Sever, J. Wilson Myers, Eleanor Emlen Myers, Bruce Bevan, Naomi F. Miller, S. Bottema, Hitomi Hongo, Richard H. Meadow, Peter Ian Kuniholm, S. G. E. Bowman, M. N. Leese, R. E. M. Hedges, Frederick R. Matson, Ian C. Freestone, Sarah J. Vaughan, Julian Henderson, Pamela B. Vandiver, Charles S. Tumosa, Curt W. Beck, Patricia Smith, A. M. Child, A. M. Pollard, Ingolf Thuesen, Catherine Sease Source: American Journal of Archaeology, Vol. 99, No. 1 (Jan., 1995), pp. 79-142 Published by: Archaeological Institute of America Stable URL: http://www.jstor.org/stable/506880 Accessed: 16/07/2009 14:57 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of JSTOR's Terms and Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp. JSTOR's Terms and Conditions of Use provides, in part, that unless you have obtained prior permission, you may not download an entire issue of a journal or multiple copies of articles, and you may use content in the JSTOR archive only for your personal, non-commercial use. Please contact the publisher regarding any further use of this work. Publisher contact information may be obtained at http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=aia. Each copy of any part of a JSTOR transmission must contain the same copyright notice that appears on the screen or printed page of such transmission. JSTOR is a not-for-profit organization founded in 1995 to build trusted digital archives for scholarship. We work with the scholarly community to preserve their work and the materials they rely upon, and to build a common research platform that promotes the discovery and use of these resources. -

4.Employment Education Hebrew Arnona Culture and Leisure
Did you know? Jerusalem has... STARTUPS OVER OPERATING IN THE CITY OVER SITES AND 500 SYNAGOGUES 1200 39 MUSEUMS ALTITUDE OF 630M CULTURAL INSTITUTIONS COMMUNITY 51 AND ARTS CENTERS 27 MANAGERS ( ) Aliyah2Jerusalem ( ) Aliyah2Jerusalem JERUSALEM IS ISRAEL’S STUDENTS LARGEST CITY 126,000 DUNAM Graphic design by OVER 40,000 STUDYING IN THE CITY 50,000 VOLUNTEERS Illustration by www.rinatgilboa.com • Learning centers are available throughout the city at the local Provide assistance for olim to help facilitate a smooth absorption facilities. The centers offer enrichment and study and successful integration into Jerusalem. programs for school age children. • Jerusalem offers a large selection of public and private schools Pre - Aliyah Services 2 within a broad religious spectrum. Also available are a broad range of learning methods offered by specialized schools. Assistance in registration for municipal educational frameworks. Special in Jerusalem! Assistance in finding residence, and organizing community needs. • Tuition subsidies for Olim who come to study in higher education and 16 Community Absorption Coordinators fit certain criteria. Work as a part of the community administrations throughout the • Jerusalem is home to more than 30 institutions of higher education city; these coordinators offer services in educational, cultural, sports, that are recognized by the Student Authority of the Ministry of administrative and social needs for Olim at the various community Immigration & Absorption. Among these schools is Hebrew University – centers. -

The Nakba: 70 Years ON
May 2018 Photo: Abed Rahim Khatib Photo: A I THE NAKBA: 70 YEARS ON 70 Years of Dispossession, Displacement and Denial of Rights, but also ASS 70 Years of Steadfastness, Self-Respect and Struggle for Freedom and Justice P INTRODUCTION 2018 is the year where Palestinians all over the world remember the 70th anniversary of the Nakba - 70 Years in which they had their civil and national rights trampled on, sacrificed lives and livelihoods, had their land stolen, their property destroyed, promises broken, were injured, insulted and humiliated, endured oppression, dispersion, imprisonment and torture, and witnessed numerous attempts to partition their homeland and divide their people. However, despite all past and ongoing land confiscation, settlement construction, forcible displacements and rights denials, the Zionist movement has failed to empty the country of its indigenous Palestinian inhabitants, whose number has meanwhile increased to an extent that it is about to exceed that of the Jews. Despite all repressions at the hands of the occupier, despite all attempts at erasing or distorting their history and memory, and despite all political setbacks and failed negotiations, Palestinians are still steadfast on their land and resisting occupation. The 1948 Nakba remains the root cause of the Israeli-Palestinian conflict and will continue to fuel the Palestinian struggle for freedom and self-determination. As clearly reflected in the ‘Great March of Return’ which began on 30 March 2018 along the Gaza border fence, the Palestinians will not relinquish their historical and legal right of return to their homeland nor their demand that Israel acknowledges Contents: its moral and political responsibility for this ongoing tragedy and the gross injustice inflicted on the Palestinian people. -
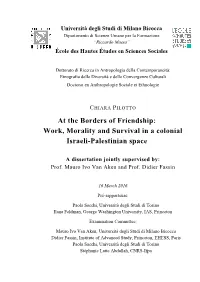
Work, Morality and Survival in a Colonial Israeli-Palestinian Space
Università degli Studi di Milano Bicocca Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” École des Hautes Études en Sciences Sociales Dottorato di Ricerca in Antropologia della Contemporaneità: Etnografia delle Diversità e delle Convergenze Culturali Doctorat en Anthropologie Sociale et Ethnologie CHIARA PILOTTO At the Borders of Friendship: Work, Morality and Survival in a colonial Israeli-Palestinian space A dissertation jointly supervised by: Prof. Mauro Ivo Van Aken and Prof. Didier Fassin 16 March 2016 Pré-rapporteurs: Paola Sacchi, Università degli Studi di Torino Ilana Feldman, George Washington University, IAS, Princeton Examination Committee: Mauro Ivo Van Aken, Università degli Studi di Milano Bicocca Didier Fassin, Institute of Advanced Study, Princeton, EHESS, Paris Paola Sacchi, Università degli Studi di Torino Stéphanie Latte Abdallah, CNRS-Ifpo Table of contents Acknowledgments .............................................................................................................. 3 Notes on transliteration ..................................................................................................... 7 INTRODUCTION.............................................................................................................. 9 Personal trajectories, methodological choices and ethical concerns ........................... 21 Thesis plan ........................................................................................................................ 31 1. FROM REFUGEES TO FELLAḤÎN ...................................................................... -
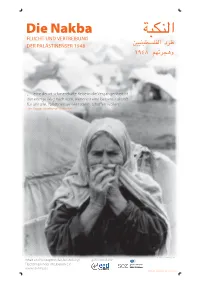
Die Nakba – Flucht Und Vertreibung Der Palästinenser 1948
Die Nakba FLUCHT UND VERTREIBUNG DER PALÄSTINENSER 1948 „… eine derart schmerzhafte Reise in die Vergangenheit ist der einzige Weg nach vorn, wenn wir eine bessere Zukunft für uns alle, Palästinenser wie Israelis, schaffen wollen.“ Ilan Pappe, israelischer Historiker Gestaltung: Philipp Rumpf & Sarah Veith Inhalt und Konzeption der Ausstellung: gefördert durch Flüchtlingskinder im Libanon e.V. www.lib-hilfe.de © Flüchtlingskinder im Libanon e.V. 1 VON DEN ERSTEN JÜDISCHEN EINWANDERERN BIS ZUR BALFOUR-ERKLÄRUNG 1917 Karte 1: DER ZIONISMUS ENTSTEHT Topographische Karte von Palästina LIBANON 01020304050 km Die Wurzeln des Palästina-Problems liegen im ausgehenden 19. Jahrhundert, als Palästina unter 0m Akko Safed SYRIEN Teil des Osmanischen Reiches war. Damals entwickelte sich in Europa der jüdische Natio- 0m - 200m 200m - 400m Haifa 400m - 800m nalismus, der so genannte Zionismus. Der Vater des politischen Zionismus war der öster- Nazareth reichisch-ungarische Jude Theodor Herzl. Auf dem ersten Zionistenkongress 1897 in Basel über 800m Stadt wurde die Idee des Zionismus nicht nur auf eine breite Grundlage gestellt, sondern es Jenin Beisan wurden bereits Institutionen ins Leben gerufen, die für die Einwanderung von Juden nach Palästina werben und sie organisieren sollten. Tulkarm Qalqilyah Nablus MITTELMEER Der Zionismus war u.a. eine Antwort auf den europäischen Antisemitismus (Dreyfuß-Affäre) und auf die Pogrome vor allem im zaristischen Russ- Jaffa land. Die Einwanderung von Juden nach Palästina erhielt schon frühzeitig einen systematischen, organisatorischen Rahmen. Wichtigste Institution Lydda JORDANIEN Ramleh Ramallah wurde der 1901 gegründete Jüdische Nationalfond, der für die Anwerbung von Juden in aller Welt, für den Ankauf von Land in Palästina, meist von Jericho arabischen Großgrundbesitzern, und für die Zuteilung des Bodens an die Einwanderer zuständig war. -

Palestine About the Author
PALESTINE ABOUT THE AUTHOR Professor Nur Masalha is a Palestinian historian and a member of the Centre for Palestine Studies, SOAS, University of London. He is also editor of the Journal of Holy Land and Palestine Studies. His books include Expulsion of the Palestinians (1992); A Land Without a People (1997); The Politics of Denial (2003); The Bible and Zionism (Zed 2007) and The Pales- tine Nakba (Zed 2012). PALESTINE A FOUR THOUSAND YEAR HISTORY NUR MASALHA Palestine: A Four Thousand Year History was first published in 2018 by Zed Books Ltd, The Foundry, 17 Oval Way, London SE11 5RR, UK. www.zedbooks.net Copyright © Nur Masalha 2018. The right of Nur Masalha to be identified as the author of this work has been asserted by him in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act, 1988. Typeset in Adobe Garamond Pro by seagulls.net Index by Nur Masalha Cover design © De Agostini Picture Library/Getty All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without the prior permission of Zed Books Ltd. A catalogue record for this book is available from the British Library. ISBN 978‑1‑78699‑272‑7 hb ISBN 978‑1‑78699‑274‑1 pdf ISBN 978‑1‑78699‑275‑8 epub ISBN 978‑1‑78699‑276‑5 mobi CONTENTS Acknowledgments vii Introduction 1 1. The Philistines and Philistia as a distinct geo‑political entity: 55 Late Bronze Age to 500 BC 2. The conception of Palestine in Classical Antiquity and 71 during the Hellenistic Empires (500‒135 BC) 3. -

Israel: Timeless Wonders
Exclusive U-M Alumni Travel departure – October 9-20, 2021 Israel: Timeless Wonders 12 days for $6,784 total price from Detroit ($5,995 air & land inclusive plus $789 airline taxes and fees) Encounter a land of extraordinary beauty and belief, of spirit and story, history and hospitality. From modern Tel Aviv to scenic Upper Galilee, ancient Tiberias and storied Nazareth to Jeru- salem, “City of Gold,” we engage all our senses in a small group encounter with this extraordinary and holy land, with a five-night stay in Jerusalem at the legendary King David hotel. Upper Destination Galilee Motorcoach Extension (motorcoach) Tiberias Entry/Departure Amman Tel Aviv JORDAN Mediterranean Jerusalem Sea Dead Sea ISRAEL Petra We enjoy guided touring and ample time to explore on our own in Jerusalem, one of the world's oldest and most treasured cities. Avg. High (°F) Oct Nov Day 1: Depart U.S. for Tel Aviv, Israel Day 5: Mount Bental/Tiberias Today begins with Tiberias 86 75 Jerusalem 81 70 a special tour of the kibbutz, followed by a visit to a Day 2: Arrive Tel Aviv We arrive today and transfer local winery. We continue on to Mount Bental in to our hotel. As guests’ arrival times may vary greatly, the Golan Heights for a panoramic view of Israel, we have no group activities or meals planned and are Lebanon, Syria, and Jordan. Next: the ruins of Your Small Group Tour Highlights at leisure to explore or relax as we wish. Capernaum, where Jesus taught in the synagogue on the Sabbath; Tabgha, site of the Miracle of the Loaves Tel Aviv touring, including “White City” of Bauhaus archi- Day 3: Tel Aviv Today we encounter the vibrant and Fishes; and Kibbutz Ginosar, where we see the tecture • Jaffa’s ancient port • Artists’ village of Ein Hod modern city of Tel Aviv, Israel’s arts and culture “Jesus Boat” carbon dated to 100 BCE. -

Zerohack Zer0pwn Youranonnews Yevgeniy Anikin Yes Men
Zerohack Zer0Pwn YourAnonNews Yevgeniy Anikin Yes Men YamaTough Xtreme x-Leader xenu xen0nymous www.oem.com.mx www.nytimes.com/pages/world/asia/index.html www.informador.com.mx www.futuregov.asia www.cronica.com.mx www.asiapacificsecuritymagazine.com Worm Wolfy Withdrawal* WillyFoReal Wikileaks IRC 88.80.16.13/9999 IRC Channel WikiLeaks WiiSpellWhy whitekidney Wells Fargo weed WallRoad w0rmware Vulnerability Vladislav Khorokhorin Visa Inc. Virus Virgin Islands "Viewpointe Archive Services, LLC" Versability Verizon Venezuela Vegas Vatican City USB US Trust US Bankcorp Uruguay Uran0n unusedcrayon United Kingdom UnicormCr3w unfittoprint unelected.org UndisclosedAnon Ukraine UGNazi ua_musti_1905 U.S. Bankcorp TYLER Turkey trosec113 Trojan Horse Trojan Trivette TriCk Tribalzer0 Transnistria transaction Traitor traffic court Tradecraft Trade Secrets "Total System Services, Inc." Topiary Top Secret Tom Stracener TibitXimer Thumb Drive Thomson Reuters TheWikiBoat thepeoplescause the_infecti0n The Unknowns The UnderTaker The Syrian electronic army The Jokerhack Thailand ThaCosmo th3j35t3r testeux1 TEST Telecomix TehWongZ Teddy Bigglesworth TeaMp0isoN TeamHav0k Team Ghost Shell Team Digi7al tdl4 taxes TARP tango down Tampa Tammy Shapiro Taiwan Tabu T0x1c t0wN T.A.R.P. Syrian Electronic Army syndiv Symantec Corporation Switzerland Swingers Club SWIFT Sweden Swan SwaggSec Swagg Security "SunGard Data Systems, Inc." Stuxnet Stringer Streamroller Stole* Sterlok SteelAnne st0rm SQLi Spyware Spying Spydevilz Spy Camera Sposed Spook Spoofing Splendide -
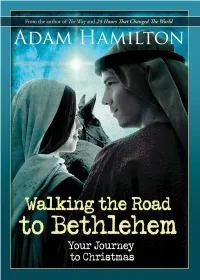
9781426778827.Pdf
Contents Introduction: Preparing for Christmas................9 Week One: Nazareth ...........................13 1. The Genealogy of Jesus.......................17 2. A Town in Galilee Called Nazareth..............20 3. An Angel Named Gabriel .....................23 4. “You Will Conceive and Bear a Son” . 27 5. “Here Am I, the Servant of the Lord” ............31 6. “They Will Call Him Emmanuel” ...............34 7. He Will Save His People from Their Sins.........38 Travel Notes ..................................41 Week Two: Bethlehem..........................43 8. Little Town of Bethlehem .....................47 9. Joseph the Carpenter .........................51 10. The Doubter?...............................54 11. Being a Righteous Man.......................57 12. Joseph’s Dreams ............................60 13. Joseph Did What the Lord Commanded ..........63 14. Elizabeth Said to Her, “Blessed Are You…”.......66 Travel Notes ..................................70 9781426778827.indd 7 8/9/13 2:24 PM Week Three: Ein Karem ........................73 15. How Mary Found Her Joy.....................77 16. A Most Unnerving Song ......................80 17. Who Is Your Mary? Who Is Your Elizabeth?.......84 18. The Unplanned Wedding That Scripture Doesn’t Mention ............................88 19. The Journeys We Don’t Want to Take ............91 20. No Room in the Guest Room ..................95 21. Night-Shift Shepherds........................99 Travel Notes .................................103 Week Four: The Journey ......................105 -
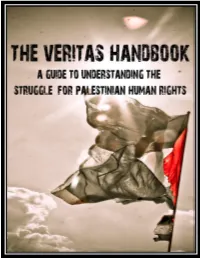
A Guide to Understanding the Struggle for Palestinian Human Rights
A Guide to Understanding the Struggle for Palestinian Human Rights © Copyright 2010, The Veritas Handbook. 1st Edition: July 2010. Online PDF, Cost: $0.00 Cover Photo: Ahmad Mesleh This document may be reproduced and redistributed, in part, or in full, for educational and non- profit purposes only and cannot be used for fundraising or any monetary purposes. We encourage you to distribute the material and print it, while keeping the environment in mind. Photos by Ahmad Mesleh, Jon Elmer, and Zoriah are copyrighted by the authors and used with permission. Please see www.jonelmer.ca, www.ahmadmesleh.wordpress.com and www.zoriah.com for detailed copyright information and more information on these photographers. Excerpts from Rashid Khalidi’s Palestinian Identity, Ben White’s Israeli Apartheid: A Beginner’s Guide and Norman Finkelstein’s This Time We Went Too Far are also taken with permission of the author and/or publishers and can only be used for the purposes of this handbook. Articles from The Electronic Intifada and PULSE Media have been used with written permission. We claim no rights to the images included or content that has been cited from other online resources. Contact: [email protected] Web: www.veritashandbook.blogspot.com T h e V E R I T A S H a n d b o o k 2 A Guide to Understanding the Struggle for Palestinian Human Rights To make this handbook possible, we would like to thank 1. The Hasbara Handbook and the Hasbara Fellowships 2. The Israel Project’s Global Language Dictionary Both of which served as great inspirations, convincing us of the necessity of this handbook in our plight to establish truth and justice. -

Comrades and Enemies Lockman.Pdf
Comrades and Enemies Preferred Citation: Lockman, Zachary. Comrades and Enemies: Arab and Jewish Workers in Palestine, 1906-1948. Berkeley: University of California Press, c1996 1996. http://ark.cdlib.org/ ark:/13030/ft6b69p0hf/ Comrades and Enemies Arab and Jewish Workers in Palestine, 1906–1948 Zachary Lockman UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS Berkeley · Los Angeles · London © 1996 The Regents of the University of California For my father, Michael Lockman (1912–1994), and my daughter, Talya Mara Lockman-Fine Preferred Citation: Lockman, Zachary. Comrades and Enemies: Arab and Jewish Workers in Palestine, 1906-1948. Berkeley: University of California Press, c1996 1996. http://ark.cdlib.org/ ark:/13030/ft6b69p0hf/ For my father, Michael Lockman (1912–1994), and my daughter, Talya Mara Lockman-Fine Acknowledgments Many people and institutions contributed in different ways to the research, thinking, and writing that went into this book. Though I cannot hope to thank all of them properly, I would like at least to mention those who contributed most significantly and directly, though none of them bears any responsibility for my analyses or judgments in this book, or for any errors it may contain. I carried out the bulk of the archival and library research for this book in Israel. A preliminary trip was funded by a faculty research support grant from the Harvard Graduate Society, while an extended stay in 1987 was made possible by a fellowship from the Fulbright Scholar Program. A fellowship from the Social Science Research Council supported research in the United Kingdom. In Israel I spent a great deal of time at the Histadrut archives, known formally as Arkhiyon Ha‘avoda Vehehalutz, at the Makhon Lavon Leheker Tnu‘at Ha‘avoda in Tel Aviv.