Luz Sobre La Quinta De Goya Y Sus Pinturas Negras
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Hesiod Theogony.Pdf
Hesiod (8th or 7th c. BC, composed in Greek) The Homeric epics, the Iliad and the Odyssey, are probably slightly earlier than Hesiod’s two surviving poems, the Works and Days and the Theogony. Yet in many ways Hesiod is the more important author for the study of Greek mythology. While Homer treats cer- tain aspects of the saga of the Trojan War, he makes no attempt at treating myth more generally. He often includes short digressions and tantalizes us with hints of a broader tra- dition, but much of this remains obscure. Hesiod, by contrast, sought in his Theogony to give a connected account of the creation of the universe. For the study of myth he is im- portant precisely because his is the oldest surviving attempt to treat systematically the mythical tradition from the first gods down to the great heroes. Also unlike the legendary Homer, Hesiod is for us an historical figure and a real per- sonality. His Works and Days contains a great deal of autobiographical information, in- cluding his birthplace (Ascra in Boiotia), where his father had come from (Cyme in Asia Minor), and the name of his brother (Perses), with whom he had a dispute that was the inspiration for composing the Works and Days. His exact date cannot be determined with precision, but there is general agreement that he lived in the 8th century or perhaps the early 7th century BC. His life, therefore, was approximately contemporaneous with the beginning of alphabetic writing in the Greek world. Although we do not know whether Hesiod himself employed this new invention in composing his poems, we can be certain that it was soon used to record and pass them on. -

This Is a Reproduction of a Library Book That Was Digitized
This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible. https://books.google.com A propos de ce livre Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne. Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression “appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public. Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains. Consignes d’utilisation Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. -
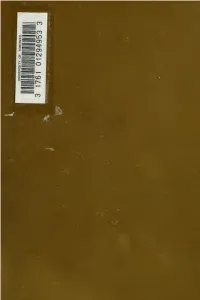
Five Hundred Pointes of Good Husbandrie. the Ed. of 1580 Collated with Those of 1573 and 1577. Together with a Reprint From
XNK<!««!\<M;»XSjjSX^^^ ^Si^$S!«i:i» FIUE HUNDRED POINTES OF GOOD HUSBANDRIE. THOMAS TUSSER. The Edition of 1580 collated with those of 1573 and 1577. Together WITH A Reprint, from the Unique Copy in the British Museum, of " A Hundreth Good Poixtes of Husbandrie," 1557. r EDITED (with INTRODUCTION, NOTES, AND GLOSSARY) BY W. PAYNE, ESQ., and SIDNEY J. HERRTAGE, ESQ., B.A. LONDON: PUBLISHED FOR THE ENGLISH DIALECT SOCIETY BY TRUBNER & CO., 57 and 59, LUDGATE HILL. 1878. vi Preface. the Glossary. The notes also from Tusser Redivivus (marked T.R.) were for the most part extracted by Mr. Payne. A reprint of the First Edition of 1557 was not included in the original programme, but after the work came into my hands an opportunity was presented through the kindness of Mr. F. ]. Furnivall, who lent for the purpose his copy of the reprint of 1 8 10, of exhibiting the work in its original form of "One hundreth Points " side by side with the extended edition of 1580, the last which had the benefit of the author's supervision. The proof-sheets have been collated with the unique copy in the British Museum by Miss Toulmin-Smith, to whom I return my thanks for her kindness, and the correctness of the reprint may consequently be relied on. From Mr. F. J. Furnivall I have received numerous hints, and much valuable help, while to Mr. J. Britten, F.L S., I am indebted for his kindness in revising and supplementing the notes on the Plants named in Tusser. -

Goya, Ortega, and Martãłn-Santos: Intertexts
Inti: Revista de literatura hispánica Number 40 The Configuration of Feminist Criticism and Theoretical Practices in Hispanic Literary Article 12 Studies 1994 Goya, Ortega, and Martín-Santos: Intertexts Marcia Welles Follow this and additional works at: https://digitalcommons.providence.edu/inti Part of the Fiction Commons, Latin American Literature Commons, Modern Literature Commons, and the Poetry Commons Citas recomendadas Welles, Marcia (Otoño-Primavera 1994) "Goya, Ortega, and Martín-Santos: Intertexts," Inti: Revista de literatura hispánica: No. 40, Article 12. Available at: https://digitalcommons.providence.edu/inti/vol1/iss40/12 This Estudio is brought to you for free and open access by DigitalCommons@Providence. It has been accepted for inclusion in Inti: Revista de literatura hispánica by an authorized editor of DigitalCommons@Providence. For more information, please contact [email protected]. GOYA, ORTEGA, AND MARTIN-SANTOS: INTERTEXTS Marcia Welles Barnard College Fig. 1. El aquelarre (The Witches' Sabbath) 1797-98, Madrid: Lázaro Galdiano Museum.1 154 INTI N° 40-41 In a scene of central importance in Martin-Santos's Tiempo de silencio, Goya's painting, El aquelarre (the Witches' Sabbath), provokes a negative assessment of Ortega y Gasset. It is my contention that the pictorial narrative is not merely a prop for the main scene of conflict: it is a full-fledged, though silent, dramatis personae, affecting both the dialogue and dialectic of the polemic. The painting functions at two levels. At the primary level of narration, it is literally and quite explicitly an interext, the intermediary through which Martín-Santos lays bare the weakness of the philosopher; at the secondary level of narration, the painting in turn ironically exposes a concealed subtext in Martin-Santos's own fiction. -

War After Death: on Violence and Its Limits (2014)
War after Death on violence and its limits Steven Miller fordham university press New York 2014 this book is made possible by a collaborative grant from the andrew w. mellon foundation. Copyright © 2014 Fordham University Press All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopy, recording, or any other— except for brief quotations in printed reviews, without the prior permission of the publisher. Fordham University Press has no responsibility for the persistence or accuracy of URLs for external or third- party Internet websites referred to in this publication and does not guarantee that any content on such websites is, or will remain, accurate or appropriate. Fordham University Press also publishes its books in a variety of electronic formats. Some content that appears in print may not be available in electronic books. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data is available from the publisher. Printed in the United States of America 16 15 14 5 4 3 2 1 First edition For Barbara and Cleo This page intentionally left blank Only that historian will have the gift of fanning the spark of hope in the past who is firmly convinced that even the dead will not be safe from the enemy if he wins. And this enemy has not ceased to be victorious. —Walter Benjamin, Theses on the Philosophy of History One characteristic of hell is its unreality, which might be thought to mitigate hell’s terrors but perhaps makes them all the worse. -

Des Pinturas Negras De Francisco De Goya1
Corinne CRISTINI Université Paris IV-Sorbonne CRIMIC EA 2165 D’UN SUPPORT À UN AUTRE : L’APPORT DES PHOTOGRAPHIES DE JEAN LAURENT DANS LA MISE EN LUMIÈRE DES PINTURAS NEGRAS DE FRANCISCO DE GOYA1 Après un historique retraçant les étapes des Peintures Noires de Francisco de Goya, de leur support d’origine à leur transfert sur toile et leur exposition au Musée du Prado, l’accent est mis sur l’apport de la photographie dans la révélation de ces peintures et sur le rôle principal joué par le photographe Jean Laurent (1816-1886). Mettre en relation les photographies de Laurent représentant les peintures originales de Goya avec les peintures sur toile restaurées du Musée du Prado permet de souligner les modifications apportées à l’œuvre initiale. Cette étude suscite également une interrogation sur les limites de la technique photographique dans la divulgation de l’œuvre, et sur les problèmes entraînés par les changements de supports et de lieux. Peintures Noires – Photographie – Goya – Laurent – Musée du Prado – restauration Tras una reseña histórica que recuerda las etapas de las Pinturas Negras de Francisco de Goya, de su soporte original a su traslado a lienzo y su exposición en el Museo del Prado, se destaca el aporte de la fotografia en la revelación de semejantes pinturas y el protagonismo del fotógrafo Jean Laurent (1816-1886). Relacionar las fotografías de las pinturas originales de Goya con los lienzos restaurados del Museo del Prado permite recalcar los cambios sufridos por la obra inicial. Este estudio cuestiona también los límites de la técnica fotográfica en la divulgación de la obra y plantea el problema de los cambios de soportes y lugares. -
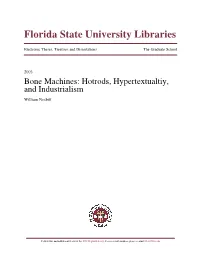
Bone Machines: Hotrods, Hypertextuality, and Industrialism
Florida State University Libraries Electronic Theses, Treatises and Dissertations The Graduate School 2003 Bone Machines: Hotrods, Hypertextualtiy, and Industrialism William Nesbitt Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] THE FLORIDA STATE UNIVERSITY DEPARTMENT OF ENGLISH BONE MACHINES: HOTRODS, HYPERTEXTUALTIY, AND INDUSTRIALISM By WILLIAM NESBITT A Dissertation submitted to the Department of English in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Degree Awarded Spring Semester, 2003 . The members of the Committee approve the dissertation of William Nesbitt defended on April 8, 2003 . David Kirby Professor Directing Dissertation . Neil Jumonville Outside Committee Member . Eric Walker Committee Member . Virgil Suarez Committee Member ii . ACKNOWLEDGEMENTS I would like to thank Prof. Kirby, Prof. Jumonville, Prof. Walker, and Prof. Suarez for all of their help, comments, and encouragement. I would also like to thank Marilyn for all of her patience while I typed all night. Additionally, I would like to thank my friends Manson, Harris, Clarris, the Georges, Giganto, Neeman, Gomez, Morticia, Kitty, Cat, Doglefox, Tigs, Scorchio, the Stitches, Grinch, Angelpuss, Cayman, Noil, Bach, and Napoleon. iii . TABLE OF CONTENTS Abstract . v 1. "THE DAMNED DESIRE OF HAVING:" ORIGINS AND EXPLANATION OF INDUSTRIAL TENSION AND TELEPISTEMOLOGY IN NINETEENTH-CENTURY BRITISH AND AMERICAN LITERATURE . 1 2. "A RAILWAY CANNOT BE A ROAD:" AMERICAN LITERATURE 1900-1950 . .32 3. "RAPID CONSUMPTION:" AMERICAN LITERATURE 1950-70 . 62 4. THE DEATH OF THE TEXT: THE CONTEMPORARY ERA . 94 WORKS CITED . .136 BIOGRAPHICAL SKETCH . 145 iv . ABSTRACT This study concerns itself with studying the ways in which various texts both examine and display the effects of technology as manifested by automobiles, trains, and computers as well as the change such inventions have brought about socially and economically. -

Andreea Iulia Sprinceana Prof
EL TEATRO DE VALLE-INCLÁN ENTRE LO ESPERPÉNTICO Y LA (IR)REPRESENTABILIDAD Andreea Iulia Sprînceană Middlebury College Spanish May 2007 TABLA DE MATERIAS: INTRODUCCIÓN………………………………………………………………….5 CAPÍTULO I: Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte…………………..22 CAPÍTULO II: Martes de carnaval…………………………………………...... 50 CAPÍTULO III: Luces de bohemia………………………………………………84 CAPÍTULO IV: Divinas palabras………………………………………………141 NOTAS…………………………………………………………………………....163 BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………....165 APÉNDICE FOTOS……………………………………………………………..171 2 Este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo de las siguientes personas, a las que quiero dar mis agradecimientos: A Juana Gamero de Coca, por su infinita paciencia y afán de trabajar conmigo en la elaboración de esta tesis durante los meses de enero-mayo de 2007, como también por toda su actividad de consejera durante mi carrera en Middlebury College, por todos sus consejos y su gran amistad. A Roberto Véguez, por todo el tiempo que esta tesis le haya robado y por los agradables momentos y charlas sobre la personalidad y el teatro de Valle-Inclán. A Julio Enrique Checa Puerta, por despertar el interés e inculcar la pasión por la obra dramática de Valle-Inclán a través de sus conferencias sobre el Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte en el otoño de 2005 en el curso de Movimientos literarios contemporáneos en la Universidad Carlos III de Madrid, por todas sus recomendaciones y sugerencias acerca del inicio de la investigación y de la organización de este trabajo, que de este modo ha venido adquiriendo forma y por su amistad. Al Centro de Documentación Teatral de Madrid y a Gerardo del Barco, por la amabilidad de facilitarme el acceso a y proporcionarme todos los materiales utilizados en este trabajo. -

Interpretación Iconológica De Las Pinturas Negras De Goya
Interpretación iconológica de las pinturas negras de Goya SANTIAGO SEBASTIÁN «Porque es indudable que en Goya existe todavía ese rescoldo de humanismo después per- dido, que le permitía entender y emplear el lenguaje de la fábula». (Diego Angulo) Las investigaciones más recientes acerca de Goya cuándo empezó a vivir Goya ni en qué fecha reali- están preocupadas fundamentalmente por los pro- zó las famosas pinturas. Se cree que le acompañó blemas iconográficos ya que ellos permitirán una su «ama de llaves», Doña Leocadia Zorrilla de interpretación más ajustada de la obra del gran pin- Weiss. Si es cierto que en abril de 1820 Goya vivía tor aragonés. Por otra parte, ello es de gran inte- en ella y que en 17 de septiembre de 1823 el pin- rés, como apuntó Bialostocki, por el papel clave que tor otorgó escritura de donación a favor de su nie- representa Goya en la evolución de temas icono- to Mariano de Goya, que entonces contaba dieci- gráficos que hasta él permanecieron casi inaltera- siete años. A finales de 1819 Goya salió de una bles. Es verdad que gracias a Goya se abrieron las grave enfermedad y buscó este retiro para huir de puertas del arte moderno, conviene puntualizar la ciudad, cuyo ambiente era irrespirable por la ahora cuál fue su personal aportación en la inter- opresión, la delación y la hipocresía; por otra par- pretación de viejos temas. Sin duda, su papel se ha te, la Inquisición le había abierto de nuevo expe- de agigantear: esa impresión, al menos, tengo, y diente, e incluso podía meterse en su vida privada. -

Estadistica E Historia Del Arte
ESTADISTICA E HISTORIA DEL ARTE I. INTRODUCC ION por J. J. MARTÍN GONZÁLEZ La frase de Leonardo, «la pintura es cosa mental», y otras similares, han dado aliento a un tipo de crítica de la historia del arte basada en interpreta- ciones subjetivas. Nada hay que reprochar. Pero el impulso que desde el siglo xix viene recibiendo la historia considerada como hecho positivo, es decir, material, elaborado por el hombre, ha determinado que el producto del arte se contemple a la vez como elemento de producción, esto es, como cosa. De ahí el progreso de la historia del arte como historia de los objetos artís- ticos. Nada hay tampoco que objetar, siempre y cuando se mantenga el primer enfoque. Mientras las dos historias del arte subsistan, será posible cohonestar dos hechos indiscutibles: a saber, que la obra de arte responde a unas exigen- cias internas, a una elaboración mental y por lo tanto inconmensurable, y por otro lado, y también a unos supuestos «objetuales». Entran en estos supuestos, aspectos tan diversos como materiales, formato, tamaño, tema, costumbres, índices de producción, salarios, etc. Es evidente que estos aspectos más con- ducen a un estudio sociológico del arte y sobre todo a un análisis de la situa- ción social del artista que a la misma valoración del arte, pero pueden derivarse también aprovechamientos útiles para la pura crítica del arte, como veremos. Pues bien, en este segunda historia del arte el empleo de las matemáticas, de la estadística, se hace imprescindible. Al principio solía parecer escandaloso la publicación de trabajos estadísticos, en que los artistas y sus obras aparecen referenciados mediante números, curvas de producción y demás medios grá- ficos, pero hoy se ha hecho normal. -

The Strange Translation of Goya's 'Black Paintings' Author(S): Nigel Glendinning Source: the Burlington Magazine, Vol
The Strange Translation of Goya's 'Black Paintings' Author(s): Nigel Glendinning Source: The Burlington Magazine, Vol. 117, No. 868 (Jul., 1975), pp. 465-479 Published by: The Burlington Magazine Publications, Ltd. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/878077 Accessed: 26/04/2010 13:37 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of JSTOR's Terms and Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp. JSTOR's Terms and Conditions of Use provides, in part, that unless you have obtained prior permission, you may not download an entire issue of a journal or multiple copies of articles, and you may use content in the JSTOR archive only for your personal, non-commercial use. Please contact the publisher regarding any further use of this work. Publisher contact information may be obtained at http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=bmpl. Each copy of any part of a JSTOR transmission must contain the same copyright notice that appears on the screen or printed page of such transmission. JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. The Burlington Magazine Publications, Ltd. is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to The Burlington Magazine. http://www.jstor.org FURNITURE AND OBJECTS DESIGNED BY PERCIER an armchair of a very different shape from that at Saint- What, finally, are we to say about the candelabrum with Cloud but like it, ornamented with swans as arm-rests.22 winged figures? Here again we have the case of a modern One can speak of a regular dovetailing of ideas in the minds transposition of an antique model, this time a quite faithful of these contemporaries.23 one. -

El Artista» Y La Difusión De La Vanguardia Artística En España
«El artista» y la difusión de la vanguardia artística en españa FRANCISCO CALVO SERRALLER Y ÁNGEL GONZÁLEZ GARCÍA En 1946, y como volumen primero de la Colec- por todos aquellos que han estudiado sus orígenes ción de Índices de Publicaciones Periódicas promo- históricos y su programa ideológico (Allison Peers, vida por el Instituto «Nicolás Antonio» del C.S.I.C., Díaz Plaja, Navas-Ruiz…), pero no suelen ser sino publicó José Simón Díaz los de El Artista, revista objeto de una alusión pasajera por parte de los his- ilustrada que apareció en Madrid de 1835 a 1836 toriadores del arte del siglo XIX, pese a que con- con periodicidad semanal. En la Introducción des- tienen un volumen considerable de noticias y artí- tacaba ya Simón Díaz, como antes lo hiciera Le culos consagrados a las Bellas Artes, tanto de un Gentil 1, la contribución de este periódico a la di- valor puramente documental, como también, y con fusión del Romanticismo en España, contribución frecuencia, doctrinario o polémico, y pese a que que constituye propiamente una auténtica militan- nuestro arte romántico, tan pobre siempre en cia a favor de la nueva escuela, en su acepción fran- formulaciones teóricas (contrariamente a lo que cesa sobre todo. ocurre en Francia, Inglaterra o los Estados Alema- Para los historiadores de la literatura española nes, donde la literatura artística conoce entonces un que se han ocupado de El Artista, su relevancia período de prosperidad a la que no son ajenos el como órgano difusor de un cierto romanticismo incremento abrumador del género histórico y bio- dogmático y, en consecuencia, polémico frente a gráfico, por una parte, y su encardinación en la Es- lo que los propios redactores de la revista llama- tética, ya sea empirista o idealista, por otra), tiene ban clasiquinismo 2, queda de manifiesto en el he- en El Artista un órgano excepcional de expresión cho de que Espronceda, Zorrilla, Salas y Quiroga, ideológica.