Área De Derecho Programa De Maestría En Derecho
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
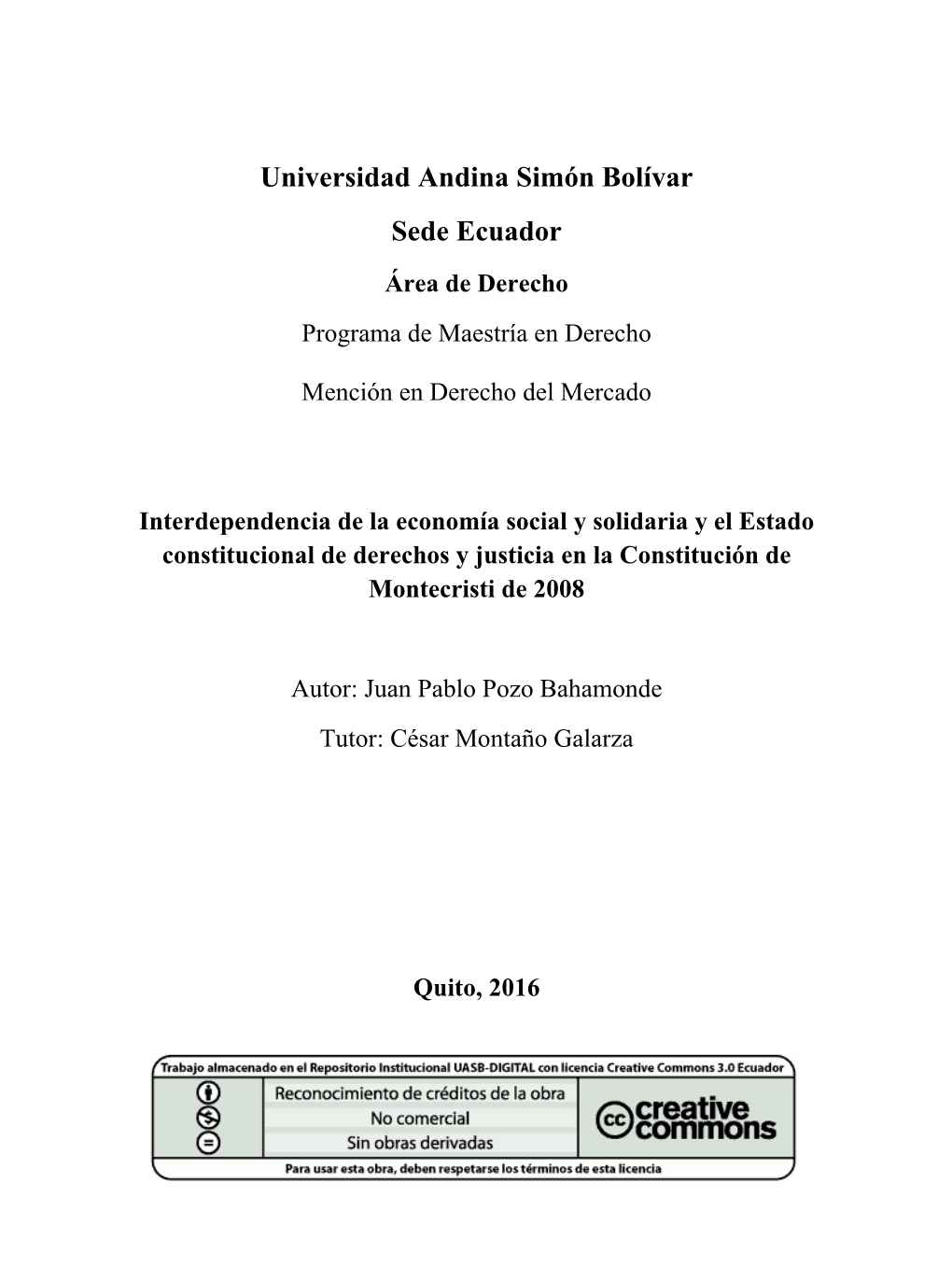
Load more
Recommended publications
-

La Cosmovisión Económica De Algunos Presidentes Argentinos
UNIVERSIDAD DEL CEMA Buenos Aires Argentina Serie DOCUMENTOS DE TRABAJO Área: Economía LA COSMOVISIÓN ECONÓMICA DE ALGUNOS PRESIDENTES ARGENTINOS Juan Carlos de Pablo Febrero 2021 Nro. 779 www.cema.edu.ar/publicaciones/doc_trabajo.html UCEMA: Av. Córdoba 374, C1054AAP Buenos Aires, Argentina ISSN 1668-4575 (impreso), ISSN 1668-4583 (en línea) Editor: Jorge M. Streb; asistente editorial: Valeria Dowding [email protected] LA COSMOVISIÓN ECONÓMICA DE ALGUNOS PRESIDENTES ARGENTINOS Juan Carlos de Pablo1 Febrero 2021 RESUMEN: La economía de Perón se titula un reciente libro editado por Roberto Cortés Conde, Javier Ortiz Batalla, Laura D’ Amato y Gerardo Della Paolera. La obra citada, ¿se referirá a la economía de Perón o a la política económica implementada durante su primera y segunda presidencias?, me pregunté cuando llegó a mis manos. El interrogante merece ser generalizado en los siguientes términos: ¿qué cosmovisión económica tenían algunos presidentes argentinos, y de qué forma esto afectó la relación que tuvieron con sus ministros de economía? PALABRAS CLAVES: Perón, política económica, cosmovisión económica. La economía de Perón se titula un reciente libro editado por Roberto Cortés Conde, Javier Ortiz Batalla, Laura D’ Amato y Gerardo Della Paolera. La obra citada, ¿se referirá a la economía de Perón o a la política económica implementada durante su primera y segunda presidencias?, me pregunté cuando llegó a mis 1 Titular de DEPABLOCONSULT, profesor en la UCEMA y en la UDESA. Miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. [email protected]. Agradezco a Enrique Blasco Garma, Ernesto Badaracco, Domingo Felipe Cavallo, Osvaldo Feinstein, Ramón Frediani, Sebastián Franco Galiani, Jorge Galmes, Diego Nicolás Marcos, Alfredo Martín Navarro, Carlos Rodríguez Braun, Rodolfo Arturo Santángelo, Roberto Starke y Guillermo Sandler, sus valiosos comentarios a la versión preliminar de esta monografía. -

Zbwleibniz-Informationszentrum
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics De Pablo, Juan Carlos Working Paper La cosmovisión económica de algunos presidentes Argentinos Serie Documentos de Trabajo, No. 779 Provided in Cooperation with: University of CEMA, Buenos Aires Suggested Citation: De Pablo, Juan Carlos (2021) : La cosmovisión económica de algunos presidentes Argentinos, Serie Documentos de Trabajo, No. 779, Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA), Buenos Aires This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/238404 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. www.econstor.eu UNIVERSIDAD DEL CEMA Buenos Aires Argentina Serie DOCUMENTOS DE TRABAJO Área: Economía LA COSMOVISIÓN ECONÓMICA DE ALGUNOS PRESIDENTES ARGENTINOS Juan Carlos de Pablo Febrero 2021 Nro. -

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Centro De Letras E Comunicação Programa De Pós-Graduação Em Letras
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Centro de Letras e Comunicação Programa de Pós-Graduação em Letras TESE MEMÓRIA E RESISTÊNCIA: UM ESTUDO SOBRE O PRÉ-CONSTRUÍDO E O DISCURSO TRANSVERSO ATRAVÉS DA IRONIA EM MAFALDA Luciane Botelho Martins Pelotas, 2020 Luciane Botelho Martins MEMÓRIA E RESISTÊNCIA: UM ESTUDO SOBRE O PRÉ-CONSTRUÍDO E O DISCURSO TRANSVERSO ATRAVÉS DA IRONIA EM MAFALDA Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pelotas, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutora em Letras. Orientadora: Aracy Ernst (UFPEL) Coorientadora: María Alejandra Vitale (UBA) Pelotas, 2020 Dedico Aos que resistem aos governos autoritários, golpistas e repressores. Agradecimentos À minha orientadora Profª. Drª. Aracy Ernst, pelas disciplinas ministradas ao longo do curso, as quais foram essenciais para que eu compreendesse o funcionamento da AD e me apaixonasse cada vez mais pela teoria. Agradeço muito pela orientação que me permitiu ousar e superar meus próprios limites, e agradeço, sobretudo pela sabedoria, pela atenção, pelo carinho e pelo afeto com que me conduziu desde o mestrado em 2014. À Universidade de Buenos Aires, ao Instituto de Letras da UBA e à Profª. Drª. María Alejandra Vitale pela calorosa acolhida durante os quatro meses que estive em Doutorado Sanduíche, pelo aceite na coorientação do trabalho, pela atenção e motivação nos encontros que me proporcionaram novas aprendizagens e por apontar caminhos na busca de novos materiais para a pesquisa. Ao Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPEL pelo acolhimento durante o difícil processo de migração do PPGL, em especial à Profª. -

Persona O Circunstancia, Presidente O Ministro, En La Política Económica Argentina, 1957-2007
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics de Pablo, Juan Carlos Working Paper Persona o circunstancia, presidente o ministro, en la política económica argentina, 1957-2007 Serie Documentos de Trabajo, No. 353 Provided in Cooperation with: University of CEMA, Buenos Aires Suggested Citation: de Pablo, Juan Carlos (2007) : Persona o circunstancia, presidente o ministro, en la política económica argentina, 1957-2007, Serie Documentos de Trabajo, No. 353, Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA), Buenos Aires This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/84457 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. www.econstor.eu UNIVERSIDAD DEL CEMA Buenos Aires Argentina Serie DOCUMENTOS DE TRABAJO Área: Economía PERSONA O CIRCUNSTANCIA, PRESIDENTE O MINISTRO, EN LA POLITICA ECONOMICA ARGENTINA, 1957 – 2007 Juan Carlos de Pablo Agosto 2007 Nro. -

Memoria Y Migraciones Rural-Urbanas En Clave De Género. La Trayectoria De Ramona Pereyra
Iniciación en la Investigación Memoria y migraciones rural-urbanas en clave de género. La trayectoria de Ramona Pereyra Tona, María Belén María Belén Tona Resumen: Este trabajo tiene como objetivo explorarlas razones [email protected] que llevaron a muchas mujeres a dejar sus hogares en el campo Universidad Nacional de Quilmes, Argentina y dirigirse hacia el Gran Buenos Aires. El estudio se ubica en los años sesenta, cuando se intensificaron los movimientos poblacionales como consecuencia de la coyuntura económica y Estudios Rurales. Publicación del Centro de Estudios social del interior de la provincia de Buenos Aires. Estas (y otras) de la Argentina Rural circunstancias llevaron a mujeres rurales a tomar la decisión Universidad Nacional de Quilmes, Argentina de migrar. El relato de vida de Ramona Pereyra, quien llegó ISSN: 2250-4001 Periodicidad: Semestral desde Tapalqué a la ciudad de Berazategui en 1960, será el vol. 11, núm. 22, 2021 medio para comenzar a caracterizar estas experiencias femeninas. [email protected] Se pretende comprender el proceso migratorio femenino en Recepción: 20 Mayo 2021 perspectiva histórica, con atención en las representaciones de Aprobación: 20 Mayo 2021 los/as actores como a sus prácticas. URL: http://portal.amelica.org/ameli/ jatsRepo/181/1811955016/index.html Introducción Los procesos migratorios internos hoy adquieren relevancia mientras que sus análisis dejan entrever trayectorias de vida involucradas (Ariza, 2007, Arrieta y Torrado, 1985). La Argentina rural de los sesenta se caracteriza por un aumento de las migraciones rural-urbanas, producto de las crisis de las economías regionales que expulsan población de las tareas agropecuarias cuando avanza la mecanización y transformaciones en las estructuras productivas. -

Zbwleibniz-Informationszentrum
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics De Pablo, Juan Carlos Working Paper Restricción externa: Mismo problema, 2 escenarios diferentes Serie Documentos de Trabajo, No. 760 Provided in Cooperation with: University of CEMA, Buenos Aires Suggested Citation: De Pablo, Juan Carlos (2020) : Restricción externa: Mismo problema, 2 escenarios diferentes, Serie Documentos de Trabajo, No. 760, Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA), Buenos Aires This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/238385 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. www.econstor.eu UNIVERSIDAD DEL CEMA Buenos Aires Argentina Serie DOCUMENTOS DE TRABAJO Área: Economía RESTRICCIÓN EXTERNA: MISMO PROBLEMA, DOS ESCENARIOS DIFERENTES Juan Carlos de Pablo Octubre 2020 Nro. -

Anlitesp 2021 35.Pdf
ANALES DE LITERATURA ESPAÑOLA ANALES DE LITERATURA ESPAÑOLA Equipo editorial Dirección Juan Antonio Ríos Carratalá, Universidad de Alicante, España Secretaría Davide Mombelli, Universidad de Alicante, España Laura Cristina Palomo Alepuz, Universidad de Alicante, España Consejo editorial Rafael Alarcón Sierra, Universidad de Jaén Christine Arkinstall, The University of Auckland, Nueva Zelanda Miguel Ángel Auladell Pérez, Universidad de Alicante, España Marina Bianchi, Università degli Studi di Bergamo, Italia María de los Ángeles Ayala Aracil, Universidad de Alicante, España Helena Establier Pérez, Universidad de Alicante, Alicante, España José María Ferri Coll, Universidad de Alicante, España Antonella Gallo, Università degli studi di Verona, Italia Eva García Ferrón, Universidad de Alicante, España Andrés García Muñoz, Universidad de Alicante, España Catherine M. Jaffe, Texas State University, Estados Unidos Dante Liano, Università Cattolica del Sacro Cuore, Italia Renata Londero, Università degli Studi di Udine, Italia Miguel Ángel Lozano Marco, Universidad de Alicante, España José Manuel Martín Morán, Università del Piemonte Orientale, Italia Carlos Miguel Pueyo, Valparaiso University, Estados Unidos Gabriele Morelli, Università degli studi di Bergamo, Italia Ermitas Penas Varela, Universidad de Santiago de Compostela, España Monserrat Ribao Pereira, Universidade de Vigo, España Cristina Ros Berenguer, Universidad de Alicante, España Enrique Rubio Cremades, Universidad de Alicante, España Diego Saglia, Università degli Studi di Parma, Italia Laura Scarano, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina Dolores Thion Soriano-Mollá, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Francia Consejo asesor y científico Joaquín Álvarez Barrientos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, España Francisco Javier Díez de Revenga, Universidad de Murcia, España Ana María Freire López, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, España Salvador García Castañeda, Ohio State University, Estados Unidos David T. -

Memoria 2014 Mesa Directiva
MEMORIA 2014 MESA DIRECTIVA Presidente . ADELMO J. J. GABBI Representante de Socios Vicepresidente 1º . HÉCTOR A. ORLANDO Representante de Agentes de Bolsa o Ptes. o Viceptes. de Sociedades de Bolsa Vicepresidente 2º . ERNESTO ALLARIA Representante de Comerciantes Secretario . GUILLERMO A. CARRACEDO Representante de Socios Tesorero . CARLOS A. MOLINA Representante de Industriales Prosecretario . CÉSAR A. TORTORELLA Representante de Ganaderos Protesorero . FRANCISCO M. CHIAPARA Representante de Socios Inversores Vocales . RUBÉN C. MUSTICA Representante de Comerciantes JORGE R. PÉREZ Representante de Operadores de Mercado JORGE A. LEVY Representante de Exportadores MARCERLO A. MENÉNDEZ Representante de Financista EDUARDO A. SANTAMARINA Representante de Agentes de Bolsa o Ptes. o Viceptes. de Sociedades de Bolsa Revisor de Cuentas . CARLOS D. DOKSER 3 CONSEJEROS TITULARES Electos por Asamblea Inciso Rubro Nombre Finaliza en: 1º Tres Socios de la Guillermo A. Carracedo ...................................... 2015 Asociación Alberto L. Molinari ............................................. 2016 Adelmo J. J. Gabbi ............................................. 2017 2º Seis Agentes de Bolsa Federico Tomasevich .......................................... 2015 o Ptes. o Vptes. de Jorge H. Cohen ................................................. 2015 Sociedades de Bolsa Héctor A. Orlando .............................................. 2016 Pablo M. Cairoli ................................................. 2016 Eduardo A. Santamarina .................................... -

Texto Original
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS CONMEMORA el 106º aniversario del natalicio de Rogelio Julio Frigerio, referente del desarrollismo argentino, a cumplirse el 2 de noviembre del corriente año. FUNDAMENTOS Señor Presidente: El próximo 2 de noviembre se cumple el 106° aniversario del natalicio de Rogelio Julio Frigerio, líder del pensamiento desarrollista y político destacado de la historia del siglo XX argentino. Su personalidad intelectual fue riquísima y abarcó todos los aspectos del espíritu: la filosofía, la historia, el arte, y hasta las ciencias exactas que estudió en su juventud y que siempre unía a un saber tan riguroso como general. Autor de numerosos libros y ensayos, contribuyó en la consolidación de la doctrina desarrollista, la cual consideraba esencial la industrialización en la Argentina, fundamentalmente en industrias básicas: siderurgia, petroquímica, fabricación de automóviles e hidrocarburos. Tuvo una estrecha relación con Arturo Frondizi, Presidente de la Argentina entre 1958 y 1962, quien lo designó Secretario de Relaciones Socio-Económicas. Muchos ejes de la política del gobierno de Frondizi fueron debatidos y elaborados en la usina que dirigió Frigerio desde 1956, con un equipo amplio, flexible y abierto a todas las corrientes que tenían coincidencias básicas. Su estilo de trabajo incorporaba los datos que provenían de las fuentes más diversas y eran sometidos a análisis rigurosos, de cuyo debate salían las medidas a aplicar. Años después sintetizó las claves de su método proponiendo preguntarse, ante cada cuestión bajo análisis, ¿qué nos hace más Nación?, para definir las propuestas. Dirigió la revista “Qué”, que contó con la participación de intelectuales como Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortíz, Dardo Cúneo, Arturo Sábato y Marcos Merchensky. -
Fichas De Relevamiento - Índice De Contenido
Fichas de Relevamiento - Índice de contenido Observaciones generales: ............................................................................................... 2 Septiembre de 1951 ........................................................................................................ 3 Actuaciones referidas al movimiento subversivo del 28 de septiembre de 1951................................ 3 Junio de 1955.................................................................................................................. 5 Informe de los sucesos revolucionarios del 16 de junio de 1955 ............................................................... 5 Síntesis de los acontecimientos desarrollados durante la jornada del 16 de junio de 1955 en la Casa Rosada (casa de gobierno). ........................................................................................................................... 10 Actuación de justicia sobre el fallecimiento de Benjamin Gargiulo ....................................................... 11 Defensa del Contraalmirante Anibal Olivieri ................................................................................................... 12 Septiembre de 1955 ...................................................................................................... 14 Acta Nro 1 – De la Marina de Guerra en Operaciones ................................................................................. 14 "Tráfico Cursado" entre los días 16 y 20 de septiembre de 1955 ........................................................... -

“Una Mirada Al Desarrollo” Industria Y Consumo Entre 1955 Y 1962 En La República Argentina
“Una mirada al desarrollo” Industria y consumo entre 1955 y 1962 en la República Argentina Tesis de Licenciatura en Historia Facultad de Ciencias Humanas Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires Autor: Prof. Dicósimo Emiliano Director: Dra. Spinelli María Estela Año: 2020 Agradecimientos A mis padres Lucia y Daniel por sus consejos y apoyo, a Estela por su guía en este proceso y a los camaradas por las tardes de estudio en la biblioteca 2 Índice Introducción ............................................................................................................................ 5 Las sociedades de consumo............................................................................................................. 6 Algunos aspectos metodológicos .................................................................................................... 8 Análisis cualitativo de imágenes publicitarias ................................................................................ 9 La Historia Económica y el análisis estadístico ............................................................................ 10 El incipiente campo historiográfico del consumo ......................................................................... 11 Los estudios de género y el consumo ............................................................................................ 14 Bibliografía: .................................................................................................................................. 17 Capítulo 1 ............................................................................................................................ -

Lazzarini, Andres and Brondino, Gabriel. 2019. the Rise and Fall of Economic Development Pre- Occupations in Argentina and the Turn Toward Neoliberalism in the 1970S
Lazzarini, Andres and Brondino, Gabriel. 2019. The rise and fall of economic development pre- occupations in Argentina and the turn toward neoliberalism in the 1970s. In: Estrella Trincado; Andres Lazzarini and Denis Melnik, eds. Ideas in the History of Economic Development: The Case of Peripheral Countries. Abingdon: Routledge, pp. 253-272. ISBN 9780367220549 [Book Section] https://research.gold.ac.uk/id/eprint/28122/ The version presented here may differ from the published, performed or presented work. Please go to the persistent GRO record above for more information. If you believe that any material held in the repository infringes copyright law, please contact the Repository Team at Goldsmiths, University of London via the following email address: [email protected]. The item will be removed from the repository while any claim is being investigated. For more information, please contact the GRO team: [email protected] The rise and fall of economic development preoccupations in Argentina and the turn toward neoliberalism in the 1970s Andrés Lazzarini Gabriel Brondino 1. Introduction It is broadly acknowledged in the literature that Argentina’s first experiences in industrialisation started between the outbreak of the First World War and the Great Depression (Ferrer, 1956; Korol & Sabato, 1990; Rougier, 2017; Villanueva, 1972).1 Until then, the economy was mainly based on the so-called agro-export model, which was established around the 1860s after Argentina’s full integration into the global market. That model greatly benefited the export of staples and allowed the country to go through a relatively prosperous period, combining the natural conditions for crop production with the inflow of foreign investment devoted to building infrastructures.