Susana Soca: La Dame À La Licorne
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Agenda Semanal FILBA
Ya no (Dir. María Angélica Gil). 20 h proyecto En el camino de los perros AGENDA Cortometraje de ficción inspirado en PRESENTACIÓN: Libro El corazón y a la movida de los slam de poesía el clásico poema de Idea Vilariño. disuelto de la selva, de Teresa Amy. oral, proponen la generación de ABRIL, 26 AL 29 Idea (Dir. Mario Jacob). Documental Editorial Lisboa. climas sonoros hipnóticos y una testimonial sobre Idea Vilariño, Uno de los secretos mejor propuesta escénica andrógina. realizado en base a entrevistas guardados de la poesía uruguaya. realizadas con la poeta por los Reconocida por Marosa Di Giorgio, POÉTICAS investigadores Rosario Peyrou y Roberto Appratto y Alfredo Fressia ACTIVIDADES ESPECIALES Pablo Rocca. como una voz polifónica y personal, MONTEVIDEANAS fue también traductora de poetas EN SALA DOMINGO FAUSTINO 18 h checos y eslavos. Editorial Lisboa SARMIENTO ZURCIDORA: Recital de la presenta en el stand Montevideo de JUEVES 26 cantautora Papina de Palma. la FIL 2018 el poemario póstumo de 17 a 18:30 h APERTURA Integrante del grupo Coralinas, Teresa Amy (1950-2017), El corazón CONFERENCIA: Marosa di Giorgio publicó en 2016 su primer álbum disuelto de la selva. Participan Isabel e Idea Vilariño: Dos poéticas en solista Instantes decisivos (Bizarro de la Fuente y Melba Guariglia. pugna. 18 h Records). El disco fue grabado entre Revisión sobre ambas poetas iNAUGURACIÓN DE LA 44ª FERIA Montevideo y Buenos Aires con 21 h montevideanas, a través de material INTERNACIONAL DEL producción artística de Juanito LECTURA: Cinco poetas. Cinco fotográfico de archivo. LIBRO DE BUENOS AIRES El Cantor. escrituras diferentes. -

Le Non-Lieu Comme Raison D'être De Susana Soca
LA PARATOPIE AU CENTRE : LE NON-LIEU COMME RAISON D’ÊTRE DE SUSANA SOCA Valentina LITVAN Université Paris 8, LI.RI.CO (EA 3055) « L’écrivain n’a pas lieu d’être […] et doit construire le territoire de son œuvre à travers cette faille même » (MAINGUENEAU, 2004 : 85). Cette définition de Dominique Maingueneau contient le paradoxe selon lequel l’identité de l’écrivain émerge de son non-lieu. Un non-lieu qui n’est pas textuel (la mort de l’auteur proclamée par Barthes), ni contextuel (dans une allusion purement sociologique à la condition marginale de l’écrivain). Car Maingueneau propose la notion de paratopie pour dépasser précisément le dualisme entre texte et contexte, œuvre et écrivain : « […] faire œuvre, c’est produire une œuvre et construire par là même les conditions qui permettent de la produire » (MAINGUENEAU, 2004 : 86). L’écrivain se construit en construisant son œuvre, dans laquelle, paradoxalement, il disparaît. L’auteur se construit ainsi par son œuvre, à partir du non-lieu. À partir de cette problématique du non-lieu comme trait fondamental de la paratopie, nous allons exposer le cas particulier de Susana Soca. Figure méconnue de la littérature uruguayenne, son existence dans le champ littéraire semble se légitimer précisément par un non- lieu constant et ce, à différents niveaux de la production littéraire. Nous présenterons d’abord l’auteur, pour décrire ensuite quatre traits paratopiques qui la/le définissent et, finalement, essayer de démontrer que la paratopie, caractérisée par l’instabilité et le non-lieu, confère une place centrale à cette figure dans la tradition littéraire dont elle fait partie. -
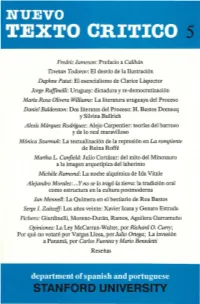
Texto Critico
NUEVO TEXTO CRITICO Fredric Jameson: Prefacio a Calibán Tzvetan Todorov: El desvío de la Ilustración Daphne Patai: El esencialismo de Clarice Lispector Jorge Ruffinelli: Uruguay: dictadura y re-democratización María Rosa Olivera Williams: La literatura uruguaya del Proceso Daniel Balderston: Dos literatos del Proceso: H. Bustos Domecq y Silvina Bullrich Alexis Márquez Rodríguez: Alejo Carpentier: teorías del barroco y de lo real maravilloso Mónica Szurmuk: La textualización de la represión en La rompiente de Reina Roffé Martha L. Canfield: Julio Cortázar: del mito del Minotauro a la imagen arquetípica del laberinto Michele Ramond: La noche alquímica de Ida Vitale Alejandro Morales: ... Y no se lo tragó la tierra: la tradición oral como estructura en la cultura postmoderna Jan Mennell: La Quimera en el bestiario de Roa Bastos Serge l. Zaitzeff: Los años veinte: Xavier Icaza y Genaro Estrada Fichero: Giardinelli, Moreno-Durán, Ramos, Aguilera Garramuño Opiniones: La Ley McCarran-Walter, por Richard O. Curry; Por qué no votaré por Vargas Llosa, por Julio Ortega; La invasión a Panamá, por Carlos Fuentes y Mario Benedetti Reseñas NUEVO TEXTO CRITICO AñoiU Primer semestre de 1990 No. S Fredric Jameson Prefacio a Calibán. ............................................................................................. 3 Tzvetan T odorov El desvío de la Ilustración .................................................................................. 9 Daphne Patai El esencialismo de Clarice Lispector ............................................................. -

Twentieth Century Latin American Architecture: a Network and a Digital Exhibition Hugo SEGAWA University of Sao Paulo
<Presentations Day1>Twentieth Century Latin American Title Architecture: a Network and a Digital Exhibition Author(s) SEGAWA, Hugo CIRAS discussion paper No.81 : Architectural and Planning Citation Cultures Across Regions --Digital Humanities Collaboration Towards Knowledge Integration (2018), 81: 8-17 Issue Date 2018-03 URL https://doi.org/10.14989/CIRASDP_81_8 © Center for Information Resources of Area Studies, Kyoto Right University Type Research Paper Textversion publisher Kyoto University Presentations / Day1 Twentieth Century Latin American Architecture: a Network and a Digital Exhibition Hugo SEGAWA University of Sao Paulo designed by the architect Horiguchi Sutemi and built inside the Ibirapuera Park in Sao Paulo city in 1954, on the occasion of the 4th centennial of the foundation of the city of São Paulo. This, and other examples of forgotten or unknown facts of how ar- chitectural exchanges and the architectural culture in Brazil was shaped, demonstrate that this kind of database is an important tool for research, and would be especially useful for data mining analysis. The Observatório de Arquitectura Latinoamer- icana Contemporánea – ODALC (Observatory of As representative of a joint research group, a Contemporary Latin American Architecture) is a network dedicated to the study of the Modern Latin network of researchers of the University of São American Architecture, the invitation to be in this Paulo (Brazil), Universidad Nacional (Colombia) symposium came in an important moment of discus- and Universidad Autónoma Metropolitana (Mexi- sion and decision regarding the use of digital tools co) dedicated to the study of contemporary Latin and data bases within the activities of the group, al- American architecture and cities since 2011. -

Madrid, 21 De Diciembre De 2018 Circular 182/18 a Los Señores
Madrid, 21 de diciembre de 2018 Circular 182/18 A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española Francisco Javier Pérez Secretario general Luto en la Academia Salvadoreña de la Lengua por el fallecimiento, el miércoles 28 de noviembre de la académica Ana María Nafría (1947-2018). Ana María Nafría Ramos tomó posesión como académica de número en marzo de 2011 con el discurso titulado El estudio formal de la gramática y la adquisición del lenguaje. La profesora Nafría fue catedrática de tiempo completo en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), donde impartió diversas materias de lingüística: Lingüística General, Lingüística de la Lengua Española, Gramática Superior de la Lengua Española, Historia de la Lengua Española, Técnicas de Redacción, Estilística, etc. Fue coordinadora del profesorado y de la licenciatura en Letras de la UCA. También fue vicerrectora adjunta de Administración Académica de dicha universidad. Entre sus publicaciones se destacan Titekitit. Esbozos de la gramática del nahuat-pipil de El Salvador (UCA, 1980), Lengua española. Elementos esenciales (UCA, 1999), para estudiantes de primer año de universidad; y, como coautora, Análisis de la enseñanza del lenguaje y la literatura en Tercer Ciclo y Bachillerato en los centros de enseñanza estatales de El Salvador (1994); Idioma nacional (UCA Editores, 1989), y los textos Lenguaje y literatura para 7.º, 8.º y 9.º grados, según los programas del Ministerio de Educación. Descanse en paz nuestra colega salvadoreña. Madrid, 21 de diciembre de 2018 Circular 183/18 A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española Francisco Javier Pérez Secretario general La Academia Peruana de la Lengua organizó el curso gratuito «Fonética y sus aplicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas», a cargo del profesor de la Universidad Mayor de San Marcos Rolando Rocha Martínez. -

Lettre D'info
M R SH Lettre d’info NORMANDIE - CAEN Maison de la Recherche en Sciences Humaines Numéro 135 - Mai 2013 CNRS - UNIVERSITÉ DE CAEN en ligne ce mois-ci Mécénat de la Fondation Nationale Crédit http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge Agricole et du Crédit Agricole de Normandie, soutien du Ministère de la Culture et du Minis- La forge numérique tère de l’Agriculture à la restauration et à la nu- héberge et diffuse tousdocuments mul- timédia (photos, vidéos, fichiers son) relatifs à l’acti- mérisation intelligente de la bibliothèque his- vité scientifique de la Maison de la Recherche en torique du Ministère de l’Agriculture Sciences Humaines (MRSH) et des équipes qui y sont associées. Enregistrements audio ou vidéo de col- Forte de 25 000 volumes du loques, conférences, photos de terrains, entretiens de début du XVIIe siècle à la fin du chercheurs, présentation d’ouvrages par leurs auteurs XXe siècle, la Bibliothèque du alimentent régulièrement ce réservoir numérique. Ministère de l’agriculture est un patrimoine d’exception. C’est aussi un magnifique outil de � écouter recherche. En septembre 2004, le Ministère a décidé de la confier à la Maison de la Recherche en l’économie informelle dans les grands ports Sciences Humaines (MRSH) CNRS Université de Caen Basse-Nor- Laurence MonteL mandie en raison de l’excellence de sa recherche et de sa capacité géographies. Épistémologie et histoire des à l’ouvrir au public des chercheurs et au grand public. savoirs sur l’espace Conçu comme un outil de travail et alimenté par des achats, des PascaL Clerc dons et des dépôts depuis le règne de Louis XV jusqu’à la Ve Répu- blique, ce fonds est constitué d’ouvrages et de revues en lien avec la guerre de madeleine les thématiques agricoles et rurales (traités, atlas, statistiques,- re MadeLeine ClervaL cueils de pratiques, concours agricoles, rapports, thèses, manuels, monographies, etc.). -

Mise En Page 1
VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 HÔTEL DROUOT - SALLE 11 Expert : CLAUDE OTERELO ART ET LITTÉRATURE VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 DU XXE SIÈCLE À 14H ÉDITIONS ORIGINALES DROUOT RICHELIEU, SALLE 11 AUTOGRAPHES 9, RUE DROUOT - 75009 PARIS LIVRES ILLUSTRÉS REVUES PHOTOGRAPHIES DESSINS ET TABLEAUX EXPERT Claude Oterelo Membre de la Chambre Nationale des Experts Spécialisés 5, rue La Boétie - 75008 Paris Tél. : 06 84 36 35 39 - [email protected] CONTACT ÉTUDE EXPOSITION PUBLIQUE À DROUOT Jeudi 28 novembre de 11h à 21h Vendredi 29 novembre de 11h à 12h Simon Meynen CATALOGUE ET VENTE SUR INTERNET Tél. : 01 40 06 06 08 [email protected] www.AuctionArtParis.com 9, rue de Duras - 75008 Paris | tél. : +33 (0)1 40 06 06 08 | fax : +33 (0)1 42 66 14 92 SVV agrément N 2008-650 - www.AuctionArtParis.com - [email protected] Rémy Le Fur, Theo Lavignon & Grégoire Veyrès, commissaires-priseurs habilités 5 2 1 1 ACCI Giovanni. TECHNIQUE MIXTE SIGNEE. 50 x 70 cm, sous encadrement. 600/800 € Technique mixte signée au recto par Giovanni Acci représentant un étrange personnage sans tête en mouvement. Œuvre reproduite dans I Manichini sognano… Milano, Edizione Globarte, 1976, p. 53. L’OUVRAGE EST JOINT. 2 AGULLO Thierry. PLEINS ET DELIES. DEUX ASSEMBLAGES SUR PANNEAUX SIGNES. Paris, 1974/75. 89 x 95 cm, sous encadrement. 1 000/1 500 € Deux assemblages signés, constitués de collages d’objets (gant, billet de banque, portefeuille, de carte géographique et de textes autographes). Les deux panneaux sont signés par Agullo. 3 AGULLO Thierry. FERS A CHAUSSURES. ASSEMBLAGE sous boîte plasitifiée. -
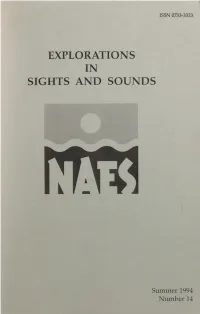
Explorations in Sights and Sounds
EXPLORATIONS IN SIGHTS AND SOUNDS A Journal of Reviews of the National Association for Ethnic Studies Number 14 Summer 1994 Table of Contents Leonore Loeb Adler, ed. Women ill Cross-Cliitural Perspective, reviewed by Sudha Ratan ........... ...............•... ............ ............. .. ... .. ..... ..... ... ..... .. .......... ............. 1 Leonore Loeb Adler and Uwe P. Gielen. Cross-Cllltliral Topics 011 Psychology, reviewed by Yueh-Ting Lee.... .............. .................. ................................... ..... .............. 2 Chalmers Archer, jr. Growing Up Black in Rllral Mississippi, reviewed by Aloma Mendoza ................ .... .... ................ ... ........... ... .... ........................ ....... ............. 3 Anny Bakalian. Armenian-Americans: From Being to Feeling Armenian, reviewed by Arlene Avakian ......... .............................................................................. 4 Robert Elliot Barkan. Asian and Pacific Islmlder Migration to the United States: A Model of New Global Patterns, reviewed by William L. Winfrey .... ........... ....... ........ 6 Gretchen M. Bataille, ed. Native American Womell: A Biographical Dictionary, reviewed by Kristin Herzog ............. .............................. ......... ....... .......... 8 Monroe Lee Billington. New Mexico's Buffalo Soldiers, reviewed by George H. junne,jr. .................................................................................................................... 9 Howard Brotz, ed. African-American Social and Political -

Téléchargez Le
Alkemie Revue semestrielle de littérature et philosophie Numéro 1 Métaphore et concept Directeurs de publication Mihaela-Genţiana STĂNIŞOR (Roumanie) Răzvan ENACHE (Roumanie) Comité honorifique Sorin ALEXANDRESCU (Roumanie) Jacques LE RIDER (France) Irina MAVRODIN (Roumanie) Sorin VIERU (Roumanie) Conseil scientifique Magda CÂRNECI (Roumanie) Ion DUR (Roumanie) Ger GROOT (Belgique) Arnold HEUMAKERS (Pays-Bas) Carlos EDUARDO MALDONADO (Colombie) Simona MODREANU (Roumanie) Eugène VAN ITTERBEEK (Roumanie, Belgique) Constantin ZAHARIA (Roumanie) Comité de rédaction Cristina BURNEO (Equateur) Nicolas CAVAILLÈS (France) Aurélien DEMARS (France) Andrijana GOLUBOIC (Serbie) Aymen HACEN (Tunisie) Dagmara KRAUS (France) Daniele PANTALEONI (Italie) Ciprian VĂLCAN (Roumanie) Johann WERFER (Autriche) ISSN: 1843-9102 Administration et rédaction: 5, Rue Haţegului, ap. 9, 550069 Sibiu, Roumanie Courrier électronique: [email protected], [email protected] Tel : 00(40)269224522 Périodicité : revue semestrielle Revue publiée avec le concours de la Société des Jeunes Universitaires de Roumanie Les auteurs sont priés de conserver un double des manuscrits, qui ne sont pas retournés © Tous droits réservés Director: Mircea Trifu Fondator: dr. T.A. Codreanu Tiparul executat la Casa Cărţii de Ştiinţă 400129 Cluj-Napoca; B-dul Eroilor nr. 6-8 Tel./fax: 0264-431920 www.casacartii.ro; e-mail: [email protected] 2 SOMMAIRE ARGUMENT ..................................................................................................5 AGORA Jacques Le Rider, -

Francisco Matto B
Francisco Matto b. 1911, Montevideo, Uruguay - d. 1995, Montevideo, Uruguay Francisco Matto, c. 1944 1911 Francisco Alberto Matto Vilaró was born in Montevideo on October 18th. His father Francisco Alejo Matto Vilaró, was musically inclined and his mother María Eulalia Vilaró wrote poetry. His brother Jorge, died at age 8 and his younger sister Graciela, died in 1945. The Matto Family, 1918 The Matto family on the side of river Santa Lucia, c. 1924 1922 Matto wrote his first poems and took painting lessons with the Uruguayan painter Carlos Rúfalo. He was privately tutored at home. 1926 Father died. 1932 Traveled to Tierra del Fuego in Southern Argentina and Chile where he purchased the first pieces of what would become an important collection of Pre-Colombian Amerindian art. Boat which Matto travelled to Southern Argentina, 1932 Francisco Matto and travel companions on board, Hortensia Vilaró and Mrs. Herman, 1932 1935 Composed and painted surrealist poems and murals on the walls of his studio. Through his friend the French-Uruguayan poet Jules Supervielle, and Susana Soca, met Henri Michaux who spent the year 1936 in Uruguay. 1938 Painted large-size irregularly shaped wood panels such as “Woman and Rooster.” 1939 Met Torres-García and began to attend his lectures. 1940 Submitted two paintings: Portrait of J.M.V. and War to the I Municipal Salon. In the IV National Salon, he exhibited: Woman in a Striped Dress and A Corner in the Park. 1941 Exhibited Cain and Abel at the II Municipal Salon and The Red Chair at the V National Salon. -

Semanario JAQUE
Semanario JAQUE A partir del triunfo del NO al proyecto militar de la dictadura, plebiscitado en 1980, se abrió un espacio público que resulta central para entender la historia de aquellos años: los semanarios. Un hito en la historia del periodismo nacional. El proceso militar tenía una gran capacidad de presionar de muchas maneras a los grandes medios de la prensa escrita, radial o televisiva, entre ellas económicamente ya que el equilibrio de dichas empresas contaba imprescindiblemente con la publicidad estatal. Recuérdese que Uruguay es un pequeño país con un Estado grande. Surgió así a través de pequeñas empresas -cuyas publicaciones no tenían publicidad estatal- una válvula de escape en el oprimido ambiente de la dictadura: los semanarios. Entre los semanarios JAQUE tuvo un enorme impacto por su fuerte impronta de periodismo cultural y de investigación que desarrollaba al servicio del arco democrático, lo que supuso un gran tiraje semanal. Había semanarios para traducir la sensibilidad de las tres corrientes de opinión del país, pero todos mostraban un pluralismo que fue imprescindible para derrotar al autoritarismo. JAQUE se destacó en este campo, pero no debe olvidarse, por ejemplo, que Opinar tenía de columnistas permanentes a ciudadanos que, dada su conocida filiación política, luego tuvieron los más altos destinos públicos desde las otras vertientes de opinión. JAQUE articuló en ese tiempo por lo menos tres operaciones intelectuales y políticas trascendentes. 1.- Arrinconar al régimen autoritario. Por un lado, fue centralmente funcional a la estrategia del arco opositor particularmente entre el casi año que transcurre entre el fracaso de las negociaciones llamadas del Parque Hotel (1983) y las negociaciones del Club Naval (1984). -

The Enigmas of Borges, and the Enigma of Borges
THE ENIGMAS OF BORGES, AND THE ENIGMA OF BORGES Peter Gyngell, B.A. Thesis submitted to Cardiff University in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy March 2012 ii ACKNOWLEDGEMENTS My thanks go to my grandson, Brad, currently a student of engineering, who made me write this thesis; to my wife, Jean, whose patience during the last four years has been inexhaustible; and to my supervisor, Dr Richard Gwyn, whose gentle guidance and encouragement have been of incalculable value. Peter Gyngell March 26, 2012 iii CONTENTS PREFACE 1 INTRODUCTION 2 PART 1: THE ENIGMAS OF BORGES CHAPTER 1: BORGES AND HUMOUR 23 CHAPTER 2: BORGES AND HIS OBSESSION WITH DEATH 85 CHAPTER 3: BORGES AND HIS PRECIOUS GIFT OF DOUBT 130 CHAPTER 4: BORGES AND HUMILITY 179 PART 2: THE ENIGMA OF BORGES CHAPTER 5: SOME LECTURES AND FICTIONS 209 CHAPTER 6: SOME ESSAYS AND REVIEWS 246 SUMMARY 282 POSTSCRIPT 291 BIBLIOGRAPHY 292 1 PREFACE A number of the quoted texts were published originally in English; I have no Spanish, and the remaining texts are quoted in translation. Where possible, translations of Borges’ fictions will be taken from The Aleph and Other Stories 1933-1969 [Borges, 1971]; they are limited in number but, because of the involvement of Borges and Norman Thomas di Giovanni, they are taken to have the greater authority; in the opinion of Emir Rodriguez Monegal, a close friend of Borges, these translations are ‘the best one can ask for’ [461]; furthermore, this book contains Borges’ ‘Autobiographical Essay’, together with his Commentaries on each story.