Viaje Al Corazón De Cuba
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Casa Dividida
Prefacio: Una breve historia de Cuba Nombre: ________________ CASA DIVIDIDA Vocabulario útil: Mis palabras Nuevas: la gente – the people taíno – caribbean indigenous group indígena – indigenous casabe – flat bread made from yucca cambió – changed pertenecían al – belonged to esclavos – slaves sin embargo – however guerreros – warriors luchar – to fight hachas de piedra – Stone hatchets lanzas de madera – wooden spears armadura – armor se retiraban – the retreated lo condenaron – they condemned him hoguera – fire siglo – century los años cincuenta – the 1950s I. Antes de leer: Contesta las preguntas en frases completas. 1. ¿Qué sabes de la historia y cultura de Cuba? 2. ¿Has visitado otro país u otro estado? ¿Cómo fue? 3. ¿Por qué es importante estudiar la historia? 1 II. Contesta cada pregunta, usando frases completas. 1. ¿Cómo era la cultura de los taíno antes de que llegó Cristóbal Colón? 2. ¿Cómo cambiaron las vidas de los taínos después de que llegó Cristóbal Colón? 3. ¿Quién organizó una resistencia fuerte contra los españoles? 4. Cuándo muchos indígenas murieron a causa de los españoles, ¿qué hicieron los españoles para traer más esclavos? 5. ¿Qué es una razón que Estados Unidos entró en la guerra de independencia de Cuba? 6. ¿Qué pasó después de la independencia de Cuba? ¿Cuba tenía su independencia total? ¿Por qué sí o no? 7. ¿Quién era el dictador de Cuba en los años cuarenta y cincuenta? III. Haz una búsqueda de Internet y describe a cada persona y sus vidas. Hatuey Fulgencio Batista 2 IV. Indica si la frase es c = cierto o f = falso según el texto. Si es falsa, corrígela. -

Cuban Antifascism and the Spanish Civil War: Transnational Activism, Networks, and Solidarity in the 1930S
Cuban Antifascism and the Spanish Civil War: Transnational Activism, Networks, and Solidarity in the 1930s Ariel Mae Lambe Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2014 © 2014 Ariel Mae Lambe All rights reserved ABSTRACT Cuban Antifascism and the Spanish Civil War: Transnational Activism, Networks, and Solidarity in the 1930s Ariel Mae Lambe This dissertation shows that during the Spanish Civil War (1936–1939) diverse Cubans organized to support the Spanish Second Republic, overcoming differences to coalesce around a movement they defined as antifascism. Hundreds of Cuban volunteers—more than from any other Latin American country—traveled to Spain to fight for the Republic in both the International Brigades and the regular Republican forces, to provide medical care, and to serve in other support roles; children, women, and men back home worked together to raise substantial monetary and material aid for Spanish children during the war; and longstanding groups on the island including black associations, Freemasons, anarchists, and the Communist Party leveraged organizational and publishing resources to raise awareness, garner support, fund, and otherwise assist the cause. The dissertation studies Cuban antifascist individuals, campaigns, organizations, and networks operating transnationally to help the Spanish Republic, contextualizing these efforts in Cuba’s internal struggles of the 1930s. It argues that both transnational solidarity and domestic concerns defined Cuban antifascism. First, Cubans confronting crises of democracy at home and in Spain believed fascism threatened them directly. Citing examples in Ethiopia, China, Europe, and Latin America, Cuban antifascists—like many others—feared a worldwide menace posed by fascism’s spread. -

Libro ING CAC1-36:Maquetación 1.Qxd
© Enrique Montesinos, 2013 © Sobre la presente edición: Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe) Edición y diseño general: Enrique Montesinos Diseño de cubierta: Jorge Reyes Reyes Composición y diseño computadorizado: Gerardo Daumont y Yoel A. Tejeda Pérez Textos en inglés: Servicios Especializados de Traducción e Interpretación del Deporte (Setidep), INDER, Cuba Fotos: Reproducidas de las fuentes bibliográficas, Periódico Granma, Fernando Neris. Los elementos que componen este volumen pueden ser reproducidos de forma parcial siem- pre que se haga mención de su fuente de origen. Se agradece cualquier contribución encaminada a completar los datos aquí recogidos, o a la rectificación de alguno de ellos. Diríjala al correo [email protected] ÍNDICE / INDEX PRESENTACIÓN/ 1978: Medellín, Colombia / 77 FEATURING/ VII 1982: La Habana, Cuba / 83 1986: Santiago de los Caballeros, A MANERA DE PRÓLOGO / República Dominicana / 89 AS A PROLOGUE / IX 1990: Ciudad México, México / 95 1993: Ponce, Puerto Rico / 101 INTRODUCCIÓN / 1998: Maracaibo, Venezuela / 107 INTRODUCTION / XI 2002: San Salvador, El Salvador / 113 2006: Cartagena de Indias, I PARTE: ANTECEDENTES Colombia / 119 Y DESARROLLO / 2010: Mayagüez, Puerto Rico / 125 I PART: BACKGROUNG AND DEVELOPMENT / 1 II PARTE: LOS GANADORES DE MEDALLAS / Pasos iniciales / Initial steps / 1 II PART: THE MEDALS WINNERS 1926: La primera cita / / 131 1926: The first rendezvous / 5 1930: La Habana, Cuba / 11 Por deportes y pruebas / 132 1935: San Salvador, Atletismo / Athletics -

Che Guevara, Nostalgia, Photography, Felt History and Narrative Discourse in Ana Menéndez’S Loving Che Robert L
Hipertexto 11 Invierno 2010 pp. 103-116 Che Guevara, Nostalgia, Photography, Felt History and Narrative Discourse in Ana Menéndez’s Loving Che Robert L. Sims Virginia Commonwealth University Hipertexto At the risk of seeming ridiculous, let me say that the true revolutionary is guided by a great feeling of love. It is impossible to think of a genuine revolutionary lacking this quality. Che Guevara More and more I've come to understand that when we mourn what a place used to be, we are also mourning what we used to be. Ana Menéndez any of the discussions and debates of the Cuban Revolution in Miami, M Havana and elsewhere converge, merge and diverge in the person and persona of Che Guevara. This process produces a mesmerizing mixture of myth, reality, and nonsense which we are far from unscrambling: “There's just this fascination people have with the man - which is not of the man, but of the photograph," says Ana Menéndez, author of ‘Loving Che’” (http://www.csmonitor.com/2004/0305/p13s02-algn.html). The photograph in question is Alberto Korda’s famous picture of Che Guevara taken on March 5, 1960 at a Cuban funeral service for victims of the La Coubre explosion. The photographic reality of Che soon transformed itself into an iconic image which traveled around the world. Che’s image has since undergone myriad changes and has become a pop culture, fashionista icon and capitalist commodity marketed and sold all over the world, including Cuba. Nostalgia and memory occupy the interstitial space between Che Guevara’s personal and revolutionary life and his now simulacralized iconicity: “Part of Guevara's appeal is that his revolutionary ideals no longer pose much of a threat in the post-cold-war world. -
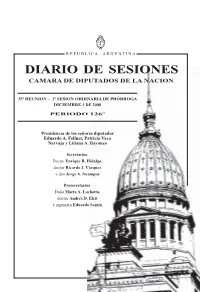
D I a R I O D E S E S I O N
R E P U B L I C A A R G E N T I N A D I A R I O D E S E S I O N E S CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION 35ª REUNION – 2ª SESION ORDINARIA DE PRÓRROGA DICIEMBRE 3 DE 2008 PERIODO 126º Presidencia de los señores diputados Eduardo A. Fellner, Patricia Vaca Narvaja y Liliana A. Bayonzo Secretarios: Doctor Enrique R. Hidalgo, doctor Ricardo J. Vázquez y don Jorge A. Ocampos Prosecretarios: Doña Marta A. Luchetta, doctor Andrés D. Eleit e ingeniero Eduardo Santín 2 CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION Reunión 35ª DIPUTADOS PRESENTES: DELICH, Francisco José LUSQUIÑOS, Luis Bernardo ACOSTA, María Julia DEPETRI, Edgardo Fernando MACALUSE, Eduardo Gabriel ACUÑA, Hugo Rodolfo DI TULLIO, Juliana MARCONATO, Gustavo Ángel AGUAD, Oscar Raúl DÍAZ BANCALARI, José María MARINO, Adriana del Carmen AGUIRRE de SORIA, Hilda Clelia DÍAZ ROIG, Juan Carlos MARTIARENA, Mario Humberto ALBARRACÍN, Jorge Luis DIEZ, María Inés MARTÍN, María Elena ALBRISI, César Alfredo DONDA PÉREZ, Victoria Analía MARTÍNEZ GARBINO, Emilio Raúl ALCUAZ, Horacio Alberto DOVENA, Miguel Dante MARTÍNEZ ODDONE, Heriberto Agustín ALFARO, Germán Enrique ERRO, Norberto Pedro M ASSEI, Oscar Ermelindo ÁLVAREZ, Juan José FABRIS, Luciano Rafael MERCHÁN, Paula Cecilia ALVARO, Héctor Jorge FADEL, Patricia Susana MERLO, Mario Raúl AMENTA, Marcelo Eduardo FEIN, Mónica Haydé MONTERO, Laura Gisela ARBO, José Ameghino FELLNER, Eduardo Alfredo MORÁN, Juan Carlos ARDID, Mario Rolando FERNÁNDEZ BASUALDO, Luis María MORANDINI, Norma Elena ARETA, María Josefa FERNÁNDEZ, Marcelo Omar MORANTE, Antonio Orlando María -

Cuban National Income Held by Econornically Active Population, Estimated Shares, by Percentile Group: 1953-1973 126
A Chronicle of Dependence: Cuba fkom the Rise of Sugar until the Failure of the Ten Million Ton Zafra of 1970 D. Brian Hunter in The Department of History Presented in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Master of Arts at Concordia University Montreal, Quebec, Canada August 1998 O D. Brian Hunter, 1998 National Library Bibliothèque nationale I*I of Canada du Canada Acquisitions and Acquisitions et Bibliographie Services services bibliog wp hiques 395 Wellington Street 395. me Wellington Ottawa ON KIA ON4 Ottawa ON KIA ON4 Canada Canada Yom Votre relërence Our Ne Noire relërence The author has granted a non- L'auteur a accordé une licence non exclusive licence allowing the exclusive permettant à la National Library of Canada to Bibliothèque nationale du Canada de reproduce, loan, distribute or sell reproduire, prêter, distribuer ou copies of this thesis in microfonn, vendre des copies de cette thèse sous paper or electronic formats. la forme de microfiche/nlm, de reproduction sur papier ou sur format électronique. The author retains ownership of the L'auteur conserve la propriété du copyright in this thesis. Neither the droit d'auteur qui protège cette thèse. thesis nor substantial extracts &om it Ni la thèse ni des extraits substantiels rnay be printed or otherwise de celle-ci ne doivent être imprimés reproduced without the author's ou autrement reproduits sans son permission. autorisation. CONCORDIA UNIVERSITY School of Graduate Studies This is to ce- that the thesis prepared By: D. Brian Hunter Entitled: A Chronicle of Dependence: Cuba fiom the Rise of Sugar until the Failure of the Ten Million Ton Zofa And submitted in partial fulfient of the requirements for the depe of Master of Arts (History) Complies with the regulations of the University and meets the accepted standards with respect to originality and quality. -

CUBA EN LA ENCRUCIJADA Igualitarismo Versus Liberalismo
CUBA EN LA ENCRUCIJADA Igualitarismo versus liberalismo Ignasi Pérez Martínez documentos Serie: América Latina Número 9. Cuba en la encrucijada. Igualitarismo versus liberalismo © Ignasi Pérez Martínez © Fundació CIDOB, de esta edición Edita: CIDOB edicions Elisabets, 12 08001 Barcelona Tel. 93 302 64 95 Fax. 93 302 21 18 E-mail: [email protected] URL:http://www.cidob.org Depósito legal: B-20.689-2004 ISSN: 1697-7688 Imprime: Cargraphics S.A. Barcelona, noviembre de 2005 CUBA EN LA ENCRUCIJADA Igualitarismo versus liberalismo Ignasi Pérez Martínez* Noviembre de 2005 *Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política. Universitat de Barcelona Este documento pretende analizar la actual situación de radicalización en el panorama político cubano como consecuencia de la consolidación de las dos posturas aparentemente más importantes en el escenario político de este país, las cuales están clara y antagónicamente enfrentadas entre sí: la liberal (conservadora y plutocrática) y la igualitarista (autoritaria y autocrática). Las eminentes contradicciones metodológicas e ideológicas de ambas, así como la nula intención de acercamiento y/o pacto entre ellas, nos inducen a pensar que un futuro político en manos de alguna de las dos, sin otra pre- sencia alguna, puede acarrear consecuencias nefastas para el futuro político y social de la isla. Este trabajo no se podría haber realizado sin el valiosísimo apoyo de Carles Ramió, quien a pesar de mi juventud confió en mis capacidades; a la dedi- cación (tan ilusionante) y laborioso seguimiento de Cesáreo Rodríguez Aguilera de Prat, al apadrinamiento en sociedad del ilustre y harto recono- cido Salvador Giner, a los siempre oportunos comentarios y alientos frater- nales de Lucas Krotsch y, en especial, a la continua y perseverante instrucción del vehemente, cabal y paciente intelectual, maestro y amigo Rafael Martínez (ni decir se tiene). -

Docid-32328651.Pdf
This document is made available through the declassification efforts and research of John Greenewald, Jr., creator of: The Black Vault The Black Vault is the largest online Freedom of Information Act (FOIA) document clearinghouse in the world. The research efforts here are responsible for the declassification of hundreds of thousands of pages released by the U.S. Government & Military. Discover the Truth at: http://www.theblackvault.com JFK Assassination System Date: 517/2015 . Identification Fonn Agency Infonnation AGENCY : FBI ~eleased under the John RECORD NUMBER : 124-90076-10166 F. Kennedy ~ssassination Records RECORD SERIES: HQ ollection Act of 1992 (44 USC 2107 Note) . AGENCY FILE NUMBER : CR 109-584-340 rase#:N~ 54460 Date: tLO 04 2017 Document Infonnation ORIGINATOR : FBI FROM : MM TO: HQ TITLE: DATE : 09/14/1959 'PAGES : 18 SUBJECTS: ANTI FIDEL CASTRO ACTIVITIES MARCOS DIAZ LANZ DOCUMENT TYPE : PAPER, TEXTUAL DOCUMENT CLASSIFICATION : Unclassified RESTRICTIONS : 4 CURRENT STATUS : Redact DATE OF LAST REVIEW : 07/06/1998 OPENING CRITERIA : INDEFINITE COMMENTS : RPT v9.1 12 NW 54460 Docld:32328651 Page 1 :PORTING OFFICE MIAMI I OFFICEMiAMtN . Sfpl 41959 IINVuTIG7/'15PERIO~ . 8/31/59 ------------------~----------------- :.· · ,. l.E ..OF CASE REPORT MADE BV TVPEDBV 'ROBERT TAMES DWYER IR.JD:DU CHARACTER OF CASE . INTERNAL SECURITY - CUBA ~~~ - ~~ >} [. , • • ' /! . ,. / Report of SA ROBERT JAMES DWYER, Miami, 7/13/59. Bulet to Miami, 3/30/59. ;f.! 0 .~ ;J l..?i .(:./ ~l>"<~ ..J· _ ,/ All offices receiving copies of enclosed report ~1~ ~ontinue to s end Miami copies of all communications . SPECIAL AGENT •ROVED IN CHARGE DO NOT WRITE IN SPACES BELOW pf.X. -. - _12.f-.. -

Revista 29 Índice
REVISTA HISPANO CUBANA Nº 29 Otoño 2007 Madrid Octubre-Diciembre 2007 REVISTA HISPANO CUBANA HC DIRECTOR Javier Martínez-Corbalán REDACCIÓN Orlando Fondevila Begoña Martínez CONSEJO EDITORIAL Cristina Álvarez Barthe, Elías Amor, Luis Arranz, Mª Elena Cruz Varela, Jorge Dávila, Manuel Díaz Martínez, Ángel Esteban del Campo, Roberto Fandiño, Alina Fernández, Mª Victoria Fernández- Ávila, Celia Ferrero, Carlos Franqui, José Luis González Quirós, Mario Guillot, Guillermo Gortázar, Jesús Huerta de Soto, Felipe Lázaro, Jacobo Machover, José Mª Marco, Julio San Francisco, Juan Morán, Eusebio Mujal-León, Fabio Murrieta, José Luis Prieto Bena- vent, Tania Quintero, Alberto Recarte, Raúl Rivero, Ángel Rodríguez Abad, José Antonio San Gil, José Sanmartín, Pío Serrano, Daniel Silva, Álvaro Vargas Llosa, Alejo Vidal-Quadras. Esta revista es miembro de ARCE Asociación de Revistas Culturales de España Esta revista es miembro de la Federación Iberoamericana de Revistas Culturales (FIRC) Esta revista ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas para su difusión en bibliotecas, centros culturales y universidades de España. EDITA, F. H. C. C/ORFILA, 8, 1ºA - 28010 MADRID Tel: 91 319 63 13/319 70 48 Fax: 91 319 70 08 e-mail: [email protected] http://www.revistahc.org Suscripciones: España: 24 Euros al año. Otros países: 60 Euros al año, incluído correo aéreo. Precio ejemplar: España 8 Euros. Los artículos publicados en esta revista, expresan las opiniones y criterios de sus autores, sin que necesariamente sean atribuibles a la Revista Hispano Cubana HC. EDICIÓN Y MAQUETACIÓN, Visión Gráfica DISEÑO, C&M FOTOMECÁNICA E IMPRESIÓN, Campillo Nevado, S.A. ISSN: 1139-0883 DEPÓSITO LEGAL: M-21731-1998 SUMARIO EDITORIAL CRÓNICAS DESDE CUBA -2007: Verano de fuego Félix Bonne Carcassés 7 -La ventana indiscreta Rafael Ferro Salas 10 -Eleanora Rafael Ferro Salas 11 -El Gatopardo cubano Félix Bonne Carcassés 14 DOSSIER: EL PRESIDIO POLÍTICO CUBANO -La infamia continua y silenciada. -

Reporte Anual 2007
Annual Report 2007 5 years 2 Annual Report 2007 · Presentation he present report includes a summary of the main activities by the Center for the Opening and Development of Latin America (CADAL) organized during 2007: the events organized in Buenos Aires, Montevideo and TSantiago de Chile; Documents and Research Reports published during this period; the articles reproduced in diferent media outlets; and a selection of the most important Institutional News; and finally, some of the comments of the participants in the Seminar “Economic Information”. Regarding publications, CADAL edited 17 Documents, 9 Research Reports, 1 book and 21 interviews were done, 13 of which were published in a double page of the Sunday suplement El Observador of Perfil newspaper and one of them and the Sunday Suplement Séptimo Día of El Nuevo Herald newspaper. The complete version of the publications is available of the website of CADAL and many of them are also in English. Besides, during 2007 CADAL organized 32 events; 24 in Buenos Aires, 7 in Montevideo and 1 in Santiago de Chile, and 9 training meetings. A total of 77 different speakers took part, in the events and training meeting, . During last year CADAL registered over a hundred media mentions, the most important of which are: CNN en español in two opportunities (United States), Newsweek Magazine (United States), La Nación newspaper (Argentina), El Mercurio newspaper (Chile), SBTV (Brazil), Perfil newspaper (Argentina), El País newspaper (Uruguay), El Nuevo Herald newspaper (United States), Galería magazine -

Libro Cuarto Frente Simón Bolívar.Indb 3 10/14/2015 1:19:17 PM Archivo General De La Nación Volumen CCLVI
Cuarto Frente Simón Bolívar Grupos rebeldes y columnas invasoras Testimonio Libro Cuarto Frente Simón Bolívar.indb 3 10/14/2015 1:19:17 PM Archivo General de la Nación Volumen CCLVI Delio Gómez Ochoa Cuarto Frente Simón Bolívar Grupos rebeldes y columnas invasoras Testimonio Santo Domingo, R. D. 2015 Libro Cuarto Frente Simón Bolívar.indb 5 10/14/2015 1:19:17 PM Edición y corrección: Daniel García Santos Diagramación: Rafael Rolando Delmonte Soriano Diseño de la cubierta: Engely Fuma Santana Motivo de la cubierta: Los comandantes Fidel Castro Ruz y Delio Gómez Ochoa avanzando hacia la Escuela Tecnológica de Holguín, en la antigua provincia de Oriente, Cuba. Primera edición, 2015 © Delio Gómez Ochoa De esta edición: © Archivo General de la Nación (vol. CCLVI) Departamento de Investigación y Divulgación Área de Publicaciones Calle Modesto Díaz, núm. 2, Zona Universitaria, Santo Domingo, Distrito Nacional Tel. 809-362-1111, Fax. 809-362-1110 www.agn.gov.do ISBN: 978-9945-586-49-7 Impresión: Editora Búho, S.R.L. Impreso en República Dominicana / Printed in the Dominican Republic Libro Cuarto Frente Simón Bolívar.indb 6 10/14/2015 1:19:17 PM Índice Presentación ....................................... 9 Introducción ..................................... 13 PRIMERA PARTE Antecedentes del Cuarto Frente Orígenes ......................................... 17 Orlando Lara Batista. Una leyenda llanera ............. 19 La escopeta como arma de guerra .................... 27 Carlos Borjas Garcés. De la ciudad a la montaña y de la montaña al llano ........................... 32 Camilo Cienfuegos. El primer Comandante en el llano ...................................... 36 La ofensiva de verano contra la Sierra Maestra .......... 39 Otra vez Camilo en el llano .......................... 42 Cristino Naranjo. -

Los Camins Dels Masos» JULIO 2018 ‘Porta a Porta’, Proyecto Piloto NÚMERO 49 La Creu De Sorolla (Crònica D’Una Reposició)
Quedaran les paraules... XII Marxa senderista «Los camins dels masos» JULIO 2018 ‘Porta a porta’, proyecto piloto NÚMERO 49 La creu de Sorolla (crònica d’una reposició) años 2 LANA P RASA De un vistazo / D’una ullada Correo del lector / Correu del lector De un vistazo / D’una ullada Amigos Carlos y Pere: Correo del lector / Correu del lector.........................2 Desde primeros de abril, tenemos la revista, y sorprende Editorial: Acontecimientos destacados en 1993 .......3 ver que no decae, que se supera en cada número. Habéis lo- En portada: 25 años ................................................4 grado que lo jóvenes escriban con pasión de sus raíces, de sus bisabuelos: el tío Jaume y la tía María, conocidos por Monroyo en la prensa / Mont-roig a la premsa ........5 aquellos que somos octogenarios, con su oficio de alpargateros En bandeja / En plata: y que, además, trabajaban sus tierras. El abuelo Emiliano, Galería fotográfica ..................................................20 que con su simpatía hacia reír a las mujeres mientras cocía Santa Águeda.........................................................27 el pan. San Cristóbal..........................................................28 Muy bonito el pregón de Carlos Saura: ¡con qué sentimiento Quedaran les paraules. San Jorge 2018 .................28 recuerda las vivencias de niño y adolescente en el pueblo de XII Marxa sederista «Los camins dels masos»..........31 sus padres!, Juan Antonio y Carmen. Escuela de adultos .................................................34 Además, podemos sentirnos orgullosos de los tres inves- Educación, deporte y cultura en Monroyo................35 tigadores que tenemos: el propio Carlos Saura; su esposa, III Beca de residencia artística................................39 Silvia Ginés, y Ana Meseguer. Su labor es muy importante Plana Rasa literaria / Plana Rasa literària: para mejorar la salud de las personas.