Monasterio De Rodilla, Burgos)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Programa De Carrera…………………………………………
IVIV FéminasFéminas 20182018 DEL 28 AL 30 DE abril DO 28 DE ABR ÁBA IL « >S M A ED AP IN ET A ª D 1 E • P O M A R » » • L 2 A ª S E T A A L P E A D > D A Z O O M P I « N L I G R O B 2 A 9 E D D E 0 A 3 B S R E I L N « U V L I L > L A A P R A C T A E Y ª 3 O » • AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO VILLARCAYO DE MERINDAD MEDINA DE POMAR POZA DE LA SAL DE CASTILLA LA VIEJA IV CHALLENGE "VUELTA A BURGOS FÉMINAS" 1.- PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA…………………….………….…... Pág.2 1 2.- CONFIRMACIÓN Y RETIRADA DORSAL...…………………………. Pág.3 3.- REUNION DE DIRECTORES DEPORTIVOS……………..………... Pág.3 4.- ACREDITACIONES……………………………..…...………………… Pág.4 5.- RADIO VUELTA……………..…………………………....................... Pág.4 6.- HORARIO PREVIO DE CARRERA……………………..…………… Pág.5 7.- CLASIFICACIONES Y PROTOCOLO…………...…………………….. Pág.6 8.- AYUDAS AL DESPLAZAMIENTO……………………………………... Pág.7 9.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN OFICIALES……………………….... Pág.7 10.- PREMIOS……………………………………………………………….. Pág. 8 11.- PROGRAMA DE CARRERA………………………………………….. Pág. 9 I. Primera etapa: Medina de Pomar……...…………………………... Pág. 9 II. Segunda etapa: Villarcayo………..………………………………… Pág. 19 III. Tercera etapa: Poza de la Sal……………………………………… Pág. 40 1.- PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA 1ª ETAPA - III GRAN PREMIO CIUDAD DE MEDINA DE POMAR Fecha Sábado 28 de abril de 2018 Hora 13:44 h. Cadetes (27.3 km) 15:13 h. Junior (52.6 km) Élite y Sub-23 (82) 2 Lugar Calle Camino Tamarredo Medina de Pomar (Burgos) Latitud: 42° 56’06“ N Longitud: 3°29’.19“ O Organizador Diputación de Burgos Contacto [email protected] | 947 25 86 52 2ª ETAPA – IV G. -

Bopbur-2021-047.Pdf
burgos boletín oficial de la provincia núm. 47 e miércoles, 10 de marzo de 2021 C.V.E.: BOPBUR-2021-047 sumario I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BURGOS DepenDencia De inDustria y energía Información pública para la instalación de cuatro plantas solares fotovoltaicas y sus infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de Llano de Bureba, Los Barrios de Bureba, Oña, La Vid de Bureba, Berzosa de Bureba, Quintanilla San García, Valluércanes, Briviesca, Vallarta de Bureba, Grisaleña, Busto de Bureba, Quintanaélez, Partido de la Sierra en Tobalina y Valle de Tobalina (Burgos) 5 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO confeDeración HiDrográfica Del Duero comisaría de aguas Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas en el término municipal de Pineda de la Sierra (Burgos) 9 II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Delegación territorial De Burgos oficina territorial de trabajo Tablas salariales para el año 2021 del convenio colectivo de obradores y despachos de confitería, pastelería, repostería, bollería y repostería industrial de la provincia de Burgos 10 servicio territorial de industria, comercio y economía Resolución por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización de construcción a la reforma para la adecuación al R.D. 1432/2008 en el término municipal de Villadiego. Expediente: ATLI/29.119 16 diputación de burgos bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958 – 1 – boletín oficial de la provincia burgos núm. 47 e miércoles, 10 de marzo de 2021 sumario JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Delegación territorial De Burgos servicio territorial de industria, comercio y economía Resolución por la que se otorga autorización administrativa y se aprueba el proyecto de línea subterránea de media tensión y centro de seccionamiento en el Polígono Industrial de Villalonquéjar (Burgos). -

Nuevas Inscripciones Romanas Procedentes De Briongos Y Monasterio De Rodilla
Nuevas inscripciones romanas procedentes de Briongos y Monasterio de Rodilla 1. — Briongos (Lám. I) Esta localidad, perteneciente al partido judicial de Lerma, se halla si- tuada al pie del castro de Valdosa, en las Peñas de Cervera. De su término municipal proceden «...tres campanillas, un fragmento de tijera lanar, un florón de bronce, un hacha sin ojo, una llave y un caldero» restos que fue- ron calificados por S. González como visigodos (1) y que cabe suponerlos romanos más propiamente, s. IV-V. Con ellos se relacionan, además, las cerámicas pintadas que el mismo autor refiere en la publicación de las excavaciones del castro de Yecla, asimismo de Briongos (2). El yacimiento debe coincidir con el existente en las tierras aledañas al cementerio en donde se recogen fragmentos de terra sigillata tardía, así como evidencias de muros y otros restos de construcción. Precisamente en el cementerio del pueblo tuvimos ocasión de ver la estela que comentamos a continua- ción. Se encuentra empotrada en el interior, pared O., de la antigua ermita a la que se adosó el camposanto. Es de piedra caliza y mide 1,15 metros de anchura por 0,66 metros de altura. Presenta cabecera semicircular y carece de la parte inferior destinada a ser hincada. Al exterior y a lo largo de la misma aparece un borde de moldura redondeada y listel. En el centro de la cabecera y exenta se sitúa una rosácea en relieve de ocho pétalos con botón central de 0,24 metros de diámetro. La inscripción se contiene en el sector central e inferior estando en la actualidad incompleta. -

Estrategia De Dinamización
Trabajo encargado por: Estrategia de Dinamización ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CENTRAL NUCLEAR DESANTA MARÍA DE GAROÑA 30 de mayo de 2018 Tabla de contenido Contenido Preámbulo __________________________________________________________________ 1 Metodología ________________________________________________________________ 3 Diagnóstico de Situación _______________________________________________________ 2 Matriz DAFO _______________________________________________________________ 29 Reflexión Estratégica: Visión, Misión y Valores _____________________ 31 Plan de Acción _____________________________________________________________ 32 Presupuesto _______________________________________________________________ 63 Calendario de Implantanción __________________________________________________ 64 Evaluación y Seguimiento _____________________________________________________ 65 Plan de Comunicación _______________________________________________________ 68 Equipo Redactor y Colaboraciones _____________________________________________ 69 Pág. 01 Estrategia de Dinamización - Zona Garoña Preámbulo El pasado 1 de agosto de 2017, el Gobierno anunciaba el cese definitivo de la explotación de la Central Nuclear de Santa María de Garoña, en el Valle de Tobalina (Burgos). Tras ese anuncio, los municipios del entorno de la central Nuclear de Santa María de Garoña integrados en AMAC: Bozoó, Cascajares de Bureba, Encío, Frías, Jurisdicción de San Zadornil, Lantarón, Merindad de Cuesta-Urria, Miraveche, Oña, Pancorbo, Partido de la Sierra en Tobalina, Santa Gadea -

Demarcación Asistencial De Enfermería Área Burgos
ANEXO I I - DEMARCACIONES ASISTENCIALES DE ENFERMERÍA ÁREA DE BURGOS DEM C.S - Consultorio Núcleo de población Nº 1 Burgos Nº 2 Burgos Nº 3 Burgos Nº 4 Burgos Nº 5 Burgos ZBS BURGOS CENTRO A Nº 6 Burgos (Cristóbal Acosta) Nº 7 Burgos Nº 8 Burgos Nº 9 Burgos Nº 10 Burgos Nº 11 Burgos Nº 1 Burgos Nº 2 Burgos Nº 3 Burgos Nº 4 Burgos Nº 5 Burgos ZBS BURGOS CENTRO B Nº 6 Burgos (López Sáiz) Nº 7 Burgos Nº 8 Burgos Nº 9 Burgos Nº 10 Burgos Nº 11 Burgos Nº 1 Burgos Nº 2 Burgos Nº 3 Burgos Nº 4 Burgos Nº 5 Burgos Nº 6 Burgos Nº 7 Burgos ZBS CASA LA VEGA Nº 8 Burgos Nº 9 Burgos Nº 10 Burgos Nº 11 Burgos Nº 12 Burgos Nº 13 Burgos Nº 14 Burgos Nº 15 Burgos Nº 1 Burgos Nº 3 Burgos Nº 4 Burgos Nº 5 Burgos Nº 6 Burgos Nº 8 Burgos ZBS LOS COMUNEROS Nº 9 Burgos Nº 10 Burgos Nº 11 Burgos Nº 12 Burgos Nº 13 Burgos Nº 14 Burgos Nº 1 Burgos Nº 2 Burgos Nº 3 Burgos Nº 5 Burgos Nº 6 Burgos ZBS LOS CUBOS Nº 8 Burgos Nº 9 Burgos Nº 10 Burgos Nº 11 Burgos Nº 12 Burgos Nº 1 Burgos Nº 2 Burgos Nº 3 Burgos ZBS LAS HUELGAS Nº 4 Burgos Nº 5 Burgos Nº 6 Burgos Nº 2 Burgos Nº 3 Burgos Nº 4 Burgos Nº 6 Burgos Nº 7 Burgos ZBS GAMONAL ANTIGUA Nº 9 Burgos Nº 10 Burgos Nº 11 Burgos Nº 12 Burgos Nº 13 Burgos Nº 14 Burgos Nº 1 Burgos Nº 2 Burgos Nº 3 Burgos Nº 4 Burgos Nº 5 Burgos ZBS GARCIA LORCA Nº 6 Burgos Nº 7 Burgos Nº 8 Burgos Nº 9 Burgos Nº 10 Burgos Nº 11 Burgos Nº 1 Burgos Nº 3 Burgos Nº 4 Burgos Nº 5 Burgos Nº 6 Burgos ZBS LAS TORRES Nº 7 Burgos Nº 8 Burgos Nº 9 Burgos Nº 10 Burgos Nº 11 Burgos Nº 1 Burgos Nº 2 Burgos Nº 3 Burgos Nº 4 Burgos Nº 5 Burgos Nº 6 Burgos -

Provincia De BURGOS
— 47 — Provincia de BURGOS Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: Partido de Aranda de Duero . Aguilera (La) . Fresnillo de las Dueñas . Pardilla. Tubilla del Lago . Aranda de Duero . Fuentelcésped . Peñalba de Castro . Vadocondes. Arandilla . Fuentenebro . Peñaranda de Duero. Valdeande. Baños de Valdearados . Fuentespina . Quemada. Vid (La) . Brazacorta. Gumiel de Hizán . Quintana del Pidio. Villalba de Duero. Caleruega. Gumiel del Mercado . San Juan del Monte . Villalbilla de Gumiel . Campillo de Aranda. Hontoria de Valdearados . Santa Cruz de la Salceda. Castrillo de la Vega . Milagros. Sotillo de la Ribera . Villanueva de Gumiel . Coruña del Conde . Oquillas. Corregalindo . Zazuar. Partido de Belorado. Alcocero. Espinosa del Camino. Pradoluengo . Valmala. Arraya de Oca. Eterna . Puras de Villafranca . Viloria de Rioja . Baseuñana Fresneda de la Sierra Tirón . Quintanaloranco. Villaescusa la Sombría. Belorado. Fresneda . Rábanos . Villafranca-Montes de Oca . Carrias. Castil de Carrias. Fresno de Riotirón . Redecilla del Camino. Villagalijo . Castildelgado . Garganchón . Redecilla del Campo . Villalbos. Cerezo de Riotirón. Ibrillos . San Clemente del Valle . Villalómez . Cerratón de Juarros . Ocón de Villafranca . Santa Cruz del Valle Urbión . Villambistia . Cueva-Cardiel . Pineda de la Sierra . Tosantos. Villanasur-Río de Oca. Partido de Briviesca. Abajas . Castil de Lences. Oña Rublacedo de abajo. Aguas Cándidas. Castil de Peones. Padrones de Bureba. Rucandio. Aguilar de Bureba . Cillaperlata. Parte de Bureba (La), Salas de Bureba . Bañuelos de Bureba. Cornudilla. Pino de Bureba. Salinillas de Bureba. Barcina de los Montes . Santa María del Invierno. Cubo de Bureba. Poza de la Sal. Barrios de Bureba (Los). Santa Olalla de Bureba . Frías. Prádanos de Bureba. Bentretea . Solas de Bureba . Quintanaélez . Berzosa de Bureba . -
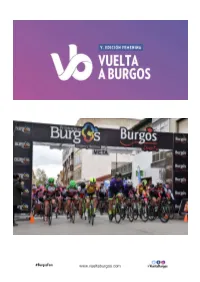
Programa De Carrera
DATOS DE LA ETAPA: CONTROL DE FIRMAS//SIGNATURES: 10:53-11:38 LLAMADA//APPEL: 11:38 SALIDA NEUTRALIZADA (1 KM)//DÊPART FICTIF (1 KM): 11:43 SALIDA REAL//DÊPART RÉÈL: 11:53 MEDIA HORARIA PROBABLE//MOYENNE HORAIRE PROBABLE: 36 Km/h LLEGADA ESTIMADA//ARRIVÉE PRÉVUE: 14:45 CIERRE CONTROL//FERMETURE CONTRÔLE: 10% KILÓMETROS ITINERARIO/ ITINÉRAIRE HORARIO RECORRIDOS POR RECORRER 34 km/h 36 km/h 38 km/h 0 108,7 VILLADIEGO, salida por BU-640 11:53 11:53 11:53 4,4 104,30 Villegas 12:00 12:00 11:59 10,5 98,20 SASAMON , precaucion paso estecho 12:10 12:09 12:09 12,5 96,20 Precaución rotondas (3) 12:14 12:13 12:12 13 95,70 OLMILLOS DE SASAMON 12:15 12:13 12:12 Giro dcha por N-120 19,4 89,30 GIRO izda, por BU 404 12:25 12:24 12:22 VILLASANDINO. 20,5 88,20 Giro izda por BU 4047 12:27 12:25 12:24 24,4 84,30 CASTRILLO DE MURCIA 12:34 12:31 12:29 28,1 80,60 VILLANDIEGO 12:40 12:37 12:35 33,4 75,30 GIRO DERECHA por BU-P-4013 12:49 12:46 12:43 35,4 73,30 CASTELLANOS DE CASTRO 12:52 12:49 12:46 37,7 71,00 HONTANAS 12:56 12:52 12:49 42,7 66,00 CONVENTO DE SAN ANTON 13:04 13:00 12:57 44,9 63,80 CASTROJERIZ 13:08 13:04 13:00 seguir por BU-400. -

C O Le G Io De ^ K É D Ic Os
boletín Oficial de) Colegio de ^Kédicos de la proDiRCia dé burgos A ñ o X X Hlnero 1038 IV.“ . - ; REDACCION: La Junta de Gobierno ; - : COLABORADORES: Todos los Sres. Médicos Colegiados DIRECCION: Toda la correspondencia relacionada con el B oletín diríjase al señor Bibliotecario Director del mismo SAN CARLOS, - Telefono 1605 Imprenta y Papelería SUCESOR DE FOURNIER BURGOS Ayuntamiento de Madrid D O C T O R !.. ¿Quiere usted que el alcanfor que ha de nyectar a sus eaferraos obre de manera rápida y segura? Pues use siempre el CANFORETIL B. MARTIN (Nombre registrado) {SOLUCIÓN ETEREO-OLEOSA DE ALCANFOR PURO DEL JAPON) En ampollas de 0,10, 0,20, 0,40, 0,50 y un gramo de alcanfor puro. DOS NOVEDADES EGABRO PÁ R A LEN TER Alimento antidiarréico sin astringentes. Fórmula origina lísima. Alto índice nutritivo y asimilación total. Energética en estado na ciente. Indicado en disj’epsias, gastro-snteritis^ enterocolitis y en todos los trastornos gastro-entéricos de tipo emético o tipo diarréico con o sin fiebre. Siempre que se quiera conseguir el restitutió ad integrun d e la fun ción digestiva del niño, del infante o del adulto. Cada caso de ensayo será un éxito clínico indudable. FEBRIFÜ G OI, AL PIRAM IDÓN El máximo de las probabilidades cu rativas en las fiebres tíficas, colibacilares, etc., por los maravillosos efectos d e la P lata coloide y la Uroirojiina, acentuados acusadamente con el Pira midón, antitérmico defioido por Krehl en sus matices de tolerancia e inocuidad. ’ Indicaciones y dosis: Las mismas exactamente que las de FEBRIFUGOL sim ple. -

Unidad Móvil 09-A2
ATISAE CAL ITV 09-A2 MIRANDA DE EBRO (Burgos) UNIDAD MÓVIL 09-A2 TIPO DE LOCALIDAD MES DÍA HORARIO LUGAR DE LA INSPECCIÓN INSPECCIÓN OÑA ABRIL 5 DE 09 H. A 11 H. OÑA 1ª PENCHES ABRIL 5 DE 09 H. A 11 H. OÑA 1ª TERMINÓN ABRIL 5 DE 09 H. A 11 H. OÑA 1ª HERRERA DE CADERECHAS ABRIL 5 DE 12 H. A 14 H. HERRERA DE CADERECHAS 1ª HUÉSPEDA DE CADERECHAS ABRIL 5 DE 12 H. A 14 H. HERRERA DE CADERECHAS 1ª MADRID DE CADERECHAS ABRIL 5 DE 12 H. A 14 H. HERRERA DE CADERECHAS 1ª RUCANDIO ABRIL 5 DE 12 H. A 14 H. HERRERA DE CADERECHAS 1ª BENTRETEA ABRIL 8 DE 09 H. A 10 H. CANTABRANA 1ª CANTABRANA ABRIL 8 DE 09 H. A 10 H. CANTABRANA 1ª QUINTANAOPIO ABRIL 8 DE 09 H. A 10 H. CANTABRANA 1ª AGUAS CÁNDIDAS ABRIL 8 DE 11,30 H. A 13 H. AGUAS CÁNDIDAS 1ª HOZABEJAS ABRIL 8 DE 11,30 H. A 13 H. AGUAS CÁNDIDAS 1ª PADRONES DE BUREBA ABRIL 8 DE 11,30 H. A 13 H. AGUAS CÁNDIDAS 1ª RÍO QUINTANILLA ABRIL 8 DE 11,30 H. A 13 H. AGUAS CÁNDIDAS 1ª POZA DE LA SAL ABRIL 9 DE 09 H. A 14 H. POZA DE LA SAL 1ª. CASTELLANOS ABRIL 10 DE 09 H. A 14 H. POZA DE LA SAL 1ª. OJEDA ABRIL 10 DE 09 H. A 14 H. POZA DE LA SAL 1ª. SALAS DE BUREBA ABRIL 10 DE 09 H. A 14 H. -

Relación De Bienes Inscritos
Municipio Bien Ref Catastral Fecha Registro Titular Registro Propiedad POZA DE LA SAL ALBERGUE 104077900000000001FQ 18-oct-07 ARZOBISPADO DE BURGOS BRIVIESCA ALARCIA ALBERGUE 5539502VM7853N0001UA 01-jul-09 ARZOBISPADO DE BURGOS BELORADO ALARCIA ALBERGUE 5539503VM7853N0001HA 21-may-09 ARZOBISPADO DE BURGOS BELORADO ALARCIA ALBERGUE 5540702VM7854S0001TD 21-may-09 ARZOBISPADO DE BURGOS BELORADO GALLEJONES DE ZAMANZAS CASA RECTORAL 000500600000000001AQ 08-oct-08 SAN MAMES VILLARCAYO LAS NIEVES CASA RECTORAL 000501600VN57C0001TU 17-oct-06 NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES VILLARCAYO VALLUERCANES CASA RECTORAL 0136216VN9103N0001MK 14-mar-05 SAN PEDRO APOSTOL MIRANDA DE EBRO COBOS DE LA MOLINA CASA RECTORAL 0196701VN5009N0001UZ 02-feb-04 SAN TORCUATO MARTIR BURGOS 2 QUINCOCES DE YUSO CASA RECTORAL 0198801VN8509N0001ZD 08-ene-03 SANTA MARIA VILLARCAYO MANSILLA CASA RECTORAL 032300700VM39G0001PK 21-nov-05 SAN MARTIN OBISPO BURGOS 2 CELADILLA SOTOBRIN CASA RECTORAL 0410701VN4001S0001KL 11-ago-04 SAN MIGUEL ARCANGEL BURGOS 2 CABIA CASA RECTORAL 0517213VM3801N0001FQ 20-dic-06 SAN PEDRO APOSTOL BURGOS 2 SANTA CRUZ DE LA SALCEDA CASA RECTORAL 0552027VM5005S0001DG 18-may-98 LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA ARANDA DE DUERO CASTRILLO DE LA REINA CASA RECTORAL 0585105VM8408S0001HU 01-sep-04 SAN ESTEBAN PROTOMARTIR SALAS INFANTES PINILLOS DE ESGUEVA CASA RECTORAL 0606513VM3300N0001QT 23-feb-00 LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA ARANDA DE DUERO ALCOCERO DE MOLA CASA RECTORAL 0626501VN7002N0001DK 08-may-06 LA SANTA CRUZ BELORADO BURGOS CASA RECTORAL 0786804VM4808N0095XG -

Anexo I Relación De Municipios Ávila
ANEXO I RELACIÓN DE MUNICIPIOS ÁVILA Adanero Herreros de Suso Pedro Rodríguez Albornos Hoyocasero Piedrahita Aldeaseca Hoyorredondo Poveda Amavida Hoyos de Miguel Muñoz Pradosegar Arevalillo Hoyos del Collado Riocabado Arévalo Hoyos del Espino Rivilla de Barajas Aveinte Hurtumpascual Salvadiós Becedillas La Hija de Dios San Bartolomé de Corneja Bernuy-Zapardiel La Torre San García de Ingelmos Blascomillán Langa San Juan de Gredos Bonilla de la Sierra Malpartida de Corneja San Juan de la Encinilla Brabos Mancera de Arriba San Juan del Molinillo Bularros Manjabálago San Juan del Olmo Burgohondo Martínez San Martín de la Vega del Cabezas de Alambre Mengamuñoz Alberche Cabezas del Pozo Mesegar de Corneja San Martín del Pimpollar Cabezas del Villar Mirueña de los Infanzones San Miguel de Corneja Cabizuela Muñana San Miguel de Serrezuela Canales Muñico San Pedro del Arroyo Cantiveros Muñogalindo San Vicente de Arévalo Casas del Puerto Muñogrande Sanchidrián Cepeda la Mora Muñomer del Peco Santa María del Arroyo Chamartín Muñosancho Santa María del Berrocal Cillán Muñotello Santiago del Collado Cisla Narrillos del Alamo Santo Tomé de Zabarcos Collado de Contreras Narrillos del Rebollar Serranillos Collado del Mirón Narros de Saldueña Sigeres Constanzana Narros del Castillo Sinlabajos Crespos Narros del Puerto Solana de Rioalmar Diego del Carpio Nava de Arévalo Tiñosillos Donjimeno Navacepedilla de Corneja Tórtoles Donvidas Navadijos Vadillo de la Sierra El Bohodón Navaescurial Valdecasa El Mirón Navalacruz Villaflor El Parral Navalmoral Villafranca -

RETAZOS HISTÓRICOS DE LA BUREBA Piedra a Piedra
PRUEBA G R A TIS 70%*BASES EN TIENDA EN EL SEGUNDO www.audifonoscentro.com 947 41 42 91 · 628 907 872 BURGOS · LERM A · BELORADO BRIVIESCA Centro Santa Casilda SUMARIO 03 SUMARIO 04 LAS OBRAS DE SANTA MARIA LA MAYOR DE AGUILAR DE BUREBA PRESUPUESTADAS EN 358.000 EUROS 05 III MARCHA RAÍCES DE CASTILLA Nuestra Portada: Semana Santa Portada: Nuestra 06 III EDICIÓN DE MIMO-MARCHA INTEGRAL MONTES OBARENES 07 ADECO BUREBA ALCANZA LOS 190 ASOCIADOS 08 RETAZOS DE LA BUREBA 09 SEMANA SANTA EN BUSTO DE BUREBA TELÉFONOS DE INTERÉS EN NUESTROS PUEBLOS 10 BRIVIESCA POR LA DIVERSIDAD SEXUAL BRIVIESCA 11 PATRIMONIO NATURAL Ayuntamiento 947 590405 12 EL CRISTO DE MIRAVECHE EN LA CRUZ DE OLMO Centro salud 947 592244 Centro guardia 947 592259 Bomberos 112 14 LA M.O.D.A. TRIUNFA EN FRÍAS Guardia civil 112 Cruz Roja 947 593042 16 SANTA CASILDA Farmacias 947 5917 41 947 590019 17 V VUELTA A BURGOS DE FÉMINAS 947 591544 LOS BARRIOS DE BUREBA 18 SANTA MARÍA LA REAL DE VILEÑA ENTRA EN LA LISTA Ayuntamiento 947 598163 Centro salud 947 594052 ROJA Farmacias 947 594003 19 SEMANA SANTA EN VILEÑA BUSTO DE BUREBA Ayuntamiento 947 594052 20 LA RÍA DE OÑA Centro salud 947 596248 Farmacias 947 595008 22 LA U.M.E. SE DESPLIEGA EN ARRAYA DE OCA CUBO DE BUREBA 24 LAS MEJORES CHARANGAS ESPAÑOLAS LLENAN POZA Ayuntamiento 947 598163 Centro salud 947 598036 26 LOS PEÑISTAS BRIVIESCANOS HOMENAJEARON A LA PATRONA FRÍAS SANTA CASILDA Ayuntamiento 947 358761 Centro salud 947 358770 28 SANTA CASILDA PATRONA DE BRIVIESCA DESDE HACE MÁS DE CUA Centro guardia 947 358788 Farmacias 947 358643 TRO SIGLOS MONASTERIO DE RODILLA 30 UNA SILENCIOSA SOBRIEDAD MARCA DISTINTIVA DE LA SE- Ayuntamiento 947 594300 Farmacias 947 594309 MANA SANTA DE BRIVIESCA OÑA Ayuntamiento 947 300001 Dirección: Elia Ruiz López EDITA Y DISTRIBUYE: Centro salud 947 301450 Centro guardia 947 594052 Redacción: Salce.