Revista Completa En
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Orontids of Armenia by Cyril Toumanoff
The Orontids of Armenia by Cyril Toumanoff This study appears as part III of Toumanoff's Studies in Christian Caucasian History (Georgetown, 1963), pp. 277-354. An earlier version appeared in the journal Le Muséon 72(1959), pp. 1-36 and 73(1960), pp. 73-106. The Orontids of Armenia Bibliography, pp. 501-523 Maps appear as an attachment to the present document. This material is presented solely for non-commercial educational/research purposes. I 1. The genesis of the Armenian nation has been examined in an earlier Study.1 Its nucleus, succeeding to the role of the Yannic nucleus ot Urartu, was the 'proto-Armenian,T Hayasa-Phrygian, people-state,2 which at first oc- cupied only a small section of the former Urartian, or subsequent Armenian, territory. And it was, precisely, of the expansion of this people-state over that territory, and of its blending with the remaining Urartians and other proto- Caucasians that the Armenian nation was born. That expansion proceeded from the earliest proto-Armenian settlement in the basin of the Arsanias (East- ern Euphrates) up the Euphrates, to the valley of the upper Tigris, and espe- cially to that of the Araxes, which is the central Armenian plain.3 This expand- ing proto-Armenian nucleus formed a separate satrapy in the Iranian empire, while the rest of the inhabitants of the Armenian Plateau, both the remaining Urartians and other proto-Caucasians, were included in several other satrapies.* Between Herodotus's day and the year 401, when the Ten Thousand passed through it, the land of the proto-Armenians had become so enlarged as to form, in addition to the Satrapy of Armenia, also the trans-Euphratensian vice-Sa- trapy of West Armenia.5 This division subsisted in the Hellenistic phase, as that between Greater Armenia and Lesser Armenia. -

Plinius Senior Naturalis Historia Liber V
PLINIUS SENIOR NATURALIS HISTORIA LIBER V 1 Africam Graeci Libyam appellavere et mare ante eam Libycum; Aegyptio finitur, nec alia pars terrarum pauciores recipit sinus, longe ab occidente litorum obliquo spatio. populorum eius oppidorumque nomina vel maxime sunt ineffabilia praeterquam ipsorum linguis, et alias castella ferme inhabitant. 2 Principio terrarum Mauretaniae appellantur, usque ad C. Caesarem Germanici filium regna, saevitia eius in duas divisae provincias. promunturium oceani extumum Ampelusia nominatur a Graecis. oppida fuere Lissa et Cottae ultra columnas Herculis, nunc est Tingi, quondam ab Antaeo conditum, postea a Claudio Caesare, cum coloniam faceret, appellatum Traducta Iulia. abest a Baelone oppido Baeticae proximo traiectu XXX. ab eo XXV in ora oceani colonia Augusti Iulia Constantia Zulil, regum dicioni exempta et iura in Baeticam petere iussa. ab ea XXXV colonia a Claudio Caesare facta Lixos, vel fabulosissime antiquis narrata: 3 ibi regia Antaei certamenque cum Hercule et Hesperidum horti. adfunditur autem aestuarium e mari flexuoso meatu, in quo dracones custodiae instar fuisse nunc interpretantur. amplectitur intra se insulam, quam solam e vicino tractu aliquanto excelsiore non tamen aestus maris inundant. exstat in ea et ara Herculis nec praeter oleastros aliud ex narrato illo aurifero nemore. 4 minus profecto mirentur portentosa Graeciae mendacia de his et amne Lixo prodita qui cogitent nostros nuperque paulo minus monstrifica quaedam de iisdem tradidisse, praevalidam hanc urbem maioremque Magna Carthagine, praeterea ex adverso eius sitam et prope inmenso tractu ab Tingi, quaeque alia Cornelius Nepos avidissime credidit. 5 ab Lixo XL in mediterraneo altera Augusta colonia est Babba, Iulia Campestris appellata, et tertia Banasa LXXV p., Valentia cognominata. -

Chronicle of Michael the Syrian and the Armenian Version (1248): a Textual Comparison
The Chronicle of Michael the Great, Patriarch of the Syrians Translated from Classical Armenian by Robert Bedrosian For Reverend Father Krikor Vardapet Maksoudian, who taught me the language Sources of the Armenian Tradition (Long Branch, N.J., 2013) This work is in the public domain. It may be copied and distributed freely. Maps: From Atlas Antiquus (Berlin, 1869) by Heinrich Kiepert: Asia Minor and Neighbors Syria Mesopotamia Greater Cappadocia Armenia and Neighbors Additional maps are available on the Maps page. Chronological tables are available on the Chronological Tables page. Translator's Preface Composite 1871 Edition 1870 Edition 1871 Edition (below) The Chronicle of Michael the Great, Patriarch of the Syrians The following Table of Contents for the Composite 1871 edition was created for the convenience of readers and is not part of the Armenian text. Author's Preface Sources Problems of Chronology Adam Seth Jared; Mt. Hermon Chaldean Kings Methusaleh Noah Sons of Noah and Their Lands Tower of Babel The Amazons Rulers of Babylon Abraham Shamiram (Semiramis) Jacob Moses Exodus Judges Saul Solomon The Queen of Sheba and Her Riddles Rulers after Solomon Tiglathpilesar Shalmaneser Darius, Daniel, Cyrus Xerxes, B.C. 486-465 Persian Kings Alexander, B.C. 356-323 Ptolemy, B.C. 323-285 Translators of the Bible Haykazean Kings Maccabees, B.C. 167-160 138 B.C. 90 B.C. Genealogy of Herod Barzaphran Julius Caesar, B.C. 100-44 Herod's Rule over the Jews Cleopatra, reigned B.C. 51-30 Birth of Jesus Coming of the Magi Selection of the Apostles Selection of the Disciples Philo, Jewish Sects Abgar, King of Edessa Claudius, A.D. -

Di Cornelio Tacito
ANNALI di Cornelio Tacito www.writingshome.com Cornelio Tacito - Annali 2 www.writingshome.com Cornelio Tacito - Annali LIBRO PRIMO 1. [14 d.C.]. Roma in origine fu una città governata dai re. L'istituzione della libertà e del consolato spetta a Lucio Bruto. L'esercizio della dittatura era temporaneo e il potere dei decemviri non durò più di un biennio, né a lungo resse la potestà consolare dei tribuni militari. Non lunga fu la tirannia di Cinna né quella di Silla; e la potenza di Pompeo e Crasso finì ben presto nelle mani di Cesare, e gli eserciti di Lepido e di Antonio passarono ad Augusto, il quale, col titolo di principe, concentrò in suo potere tutto lo stato, stremato dalle lotte civili. Ora, scrittori di fama hanno ricordato la storia, nel bene e nel male, del popolo romano dei tempi lontani e non sono mancati chiari ingegni a narrare i tempi di Augusto, sino a che, crescendo l'adulazione, non ne furono distolti. Quanto a Tiberio, a Gaio, a Claudio e a Nerone, il racconto risulta falsato: dalla paura, quand'erano al potere, e, dopo la loro morte, dall'odio, ancora vivo. Di qui il mio proposito di riferire pochi dati su Augusto, quelli degli ultimi anni, per poi passare al principato di Tiberio e alle vicende successive, senza rancori e senza favore, non avendone motivo alcuno. 2. Dopo che, uccisi Bruto e Cassio, lo stato restò disarmato e, con la disfatta di Pompeo in Sicilia, l'emarginazione di Lepido e l'uccisione di Antonio, non rimase a capo delle forze cesariane se non Cesare Ottaviano, costui, deposto il nome di triumviro, si presentò come console, pago della tribunicia potestà a difesa della plebe. -

Dios Roman History
HISTORICAL NARRATIVE ORIGINALLY COMPOSED IN GREEK DUR T HE S O F SEPTIMIUS S RUS ING REIGN EVE , GETA C MACRINUS ELA A AND ARACALLA , , G BALUS AND ALEXANDER SEVERUS AN D NOW PRESENTED IN ENGLISH FORM HERBERT BALDW N FOST ER I , A B H ar ard Ph D ohn s H o in s . k ( v ) , ( J p ) , Acting Professor of G ree k in Lehigh University SI XTH VOL UJPI E - I . Books 77 80 ( A . D . 21 1 m n - II . F ra e ts of Books 1 21 Melb er s Arr em n g ( ang e t) . III . Glossar of L atin e y T rms . IV. TROY NEW Y ORK PAFRAET S BO OK C OMPANY 1 906 COPY R I G HT 1 90 5 PA FRAETS BOOK COMPANY TR OY NEW YORK DI O ’ S ROMAN HI STO RY 77 Antoninus begi ns his reign by having vari ous persons assas n th m hi r ther ta cha t r 1 l ins ted, amo g e s b o Ge ( p e s l An ni s r i ni anus ilo an d he Cru e ty of to nu towa d Pap , C , ot rs ( chapters 4 Antoni nus as emulator of Alexander of Macedon ( chapters 7, Hi s levi es an d extravagance ( chapters 9 Hi h r f s h n d s treac e y toward Abgarus o O r oe e, towar the Armeni an ki n the Parthi an kin an d the Germans cha ters g, g, ( p The Cen ni conquer Antoni nus in battle ( chapter He strives to dri ve out hi s di sease of min d by con sulting spirits and oracles ( chapter lau h l n h e emi f oth r S g ter of v esta s, i sults to t e senat , d se o e s ’ contrary to hi s mother s wi shes ( chapters 1 6 ’ Anton inus s Parthi an war ( chapters 1 9 Massacres of Alexandri an s caused by An toninus ( chapters DURATI O OF TI N ME. -

The Armenians the Peoples of Europe
The Armenians The Peoples of Europe General Editors James Campbell and Barry Cunliffe This series is about the European tribes and peoples from their origins in prehistory to the present day. Drawing upon a wide range of archaeolo gical and historical evidence, each volume presents a fresh and absorbing account of a group’s culture, society and usually turbulent history. Already published The Etruscans The Franks Graeme Barker and Thomas Edward James Rasmussen The Russians The Lombards Robin Milner-Gulland Neil Christie The Mongols The Basques David Morgan Roger Collins The Armenians The English A.E. Redgate Geoffrey Elton The Huns The Gypsies E. A. Thompson Angus Fraser The Early Germans The Bretons Malcolm Todd Patrick Galliou and Michael Jones The Illyrians The Goths John Wilkes Peter Heather In preparation The Sicilians The Spanish David Abulafia Roger Collins The Irish The Romans Francis John Byrne and Michael Timothy Cornell Herity The Celts The Byzantines David Dumville Averil Cameron The Scots The First English Colin Kidd Sonia Chadwick Hawkes The Ancient Greeks The Normans Brian Sparkes Marjorie Chibnall The Piets The Serbs Charles Thomas Sima Cirkovic The Armenians A. E. Redgate Copyright © Anne Elizabeth Redgate 1998,2000 The right of Anne Elizabeth Redgate to be identified as author of this work has been asserted in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. First published 1998 First published in paperback 2000 2468 10975 3 1 Blackwell Publishers Ltd 108 Cowley Road Oxford OX4 1JF Blackwell Publishers Inc. 350 Main Street Malden, Massachusetts 02148 USA All rights reserved. Except for the quotation of short passages for the purposes of criticism and review, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher. -

Geographic and Cartographic Encounters Between the Islamic World and Europe, C
Mapping Mediterranean Geographies: Geographic and Cartographic Encounters between the Islamic World and Europe, c. 1100-1600 by Jeremy Francis Ledger A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (History) in the University of Michigan 2016 Doctoral Committee: Associate Professor Diane Owen Hughes, Chair Professor Michael Bonner Associate Professor Hussein Fancy Professor Karla Mallette Professor Emilie Savage-Smith, University of Oxford © 2016 Jeremy Francis Ledger All Rights Reserved To my parents ii Acknowledgements It is with a deep sense of gratitude and appreciation that I recall the many people who generously shared their time, knowledge, and friendship during this dissertation’s composition. First, my greatest thanks go to my advisor, Diane Owen Hughes, who has guided, supported, and taught me throughout my graduate studies at Michigan. Her intellectual brilliance and breadth of knowledge has shaped this dissertation and my own thinking in so many ways. I could not have asked for a better mentor. I also want to give a special thanks to my dissertation committee. I learned much from long discussions with Michael Bonner, who shares my enthusiasm for the history of medieval and early modern geography and cartography. His advice on sources to consult and paths to follow has been instrumental in the completion of this project. I thank Hussein Fancy, for stimulating conversations and for always pushing me to think in new ways. I have further benefitted from my other committee members, Emilie Savage-Smith and Karla Mallette. Their careful reading and thoughtful critiques have been invaluable to me. At Michigan, the Department of History, the Medieval and Early Modern Studies Program, the Eisenberg Institute, and the Rackham Graduate School have provided an intellectual home as well as funding for my research and writing. -
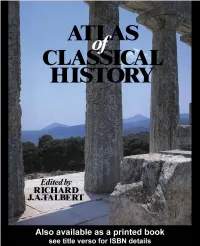
ATLAS of CLASSICAL HISTORY
ATLAS of CLASSICAL HISTORY EDITED BY RICHARD J.A.TALBERT London and New York First published 1985 by Croom Helm Ltd Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2003. © 1985 Richard J.A.Talbert and contributors All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publishers. British Library Cataloguing in Publication Data Atlas of classical history. 1. History, Ancient—Maps I. Talbert, Richard J.A. 911.3 G3201.S2 ISBN 0-203-40535-8 Master e-book ISBN ISBN 0-203-71359-1 (Adobe eReader Format) ISBN 0-415-03463-9 (pbk) Library of Congress Cataloguing in Publication Data Also available CONTENTS Preface v Northern Greece, Macedonia and Thrace 32 Contributors vi The Eastern Aegean and the Asia Minor Equivalent Measurements vi Hinterland 33 Attica 34–5, 181 Maps: map and text page reference placed first, Classical Athens 35–6, 181 further reading reference second Roman Athens 35–6, 181 Halicarnassus 36, 181 The Mediterranean World: Physical 1 Miletus 37, 181 The Aegean in the Bronze Age 2–5, 179 Priene 37, 181 Troy 3, 179 Greek Sicily 38–9, 181 Knossos 3, 179 Syracuse 39, 181 Minoan Crete 4–5, 179 Akragas 40, 181 Mycenae 5, 179 Cyrene 40, 182 Mycenaean Greece 4–6, 179 Olympia 41, 182 Mainland Greece in the Homeric Poems 7–8, Greek Dialects c. -

Byzantine Names for SCA Personae
1 A Short (and rough) Guide to Byzantine Names for SCA personae This is a listing of names that may be useful for constructing Byzantine persona. Having said that, please note that the term „Byzantine‟ is one that was not used in the time of the Empire. They referred to themselves as Romans. Please also note that this is compiled by a non-historian and non-linguist. When errors are detected, please let me know so that I can correct them. Additional material is always welcomed. It is a work in progress and will be added to as I have time to research more books. This is the second major revision and the number of errors picked up is legion. If you have an earlier copy throw it away now. Some names of barbarians who became citizens are included. Names from „client states‟ such as Serbia and Bosnia, as well as adversaries, can be found in my other article called Names for other Eastern Cultures. In itself it is not sufficient documentation for heraldic submission, but it will give you ideas and tell you where to start looking. The use of (?) means that either I have nothing that gives me an idea, or that I am not sure of what I have. If there are alternatives given of „c‟, „x‟ and „k‟ modern scholarship prefers the „k‟. „K‟ is closer to the original in both spelling and pronunciation. Baron, OP, Strategos tous notious okeanous, known to the Latins as Hrolf Current update 12/08/2011 Family Names ............................................................. 2 Male First Names ....................................................... -

Map 89 Armenia Compiled by S.E
Map 89 Armenia Compiled by S.E. Kroll (Iran), M. Roaf, St J. Simpson and T. Sinclair (Turkey), 1996 Introduction Turkey The Roman empire occupied parts of the area covered by the map, and from 591 nearly all of it. Moreover, irrespective of political hegemony, the Armenian and Syrian regions here were by virtue of culture and religion an extension of the Greek and Roman world. Armenia in the Roman and Late Antique periods was bounded to the west by the R. Euphrates and to the south by the Taurus mountains, apart from the upper Tigris basin (districts of Ingilene, Sophanene and Arzanene). The area to the south of the Taurus was not considered part of Armenia nor settled by Armenians, but was inhabited by Syrians. The northern edge of the map more or less coincides with the boundary of Armenia in the Roman and Late Antique periods, except towards the east, where significant districts of Armenia–the plain east of the R. Araxes and the mountainous area around Lychnitis Limne–lie within Map 88. The parts of Armenia on Map 89 consist mostly of plains separated by mountains and hills. Elevation rises from west to east, reaching about 5,000 ft in the Thospitis Limne basin. It drops, however, in the basin of Matiane Limne and the Araxes plain further north; these two areas were part of Atropatene during classical antiquity, but were counted within Armenia by the early seventh century A.D. (they are now in Iranian Azerbaijan). Despite its height and partly mountainous nature, the terrain of Armenia was capable of supporting a large and quite evenly dispersed population. -

Kings and Usurpers in the Seleukid Empire
OXFORD CLASSICAL MONOGRAPHS Published under the supervision of a Committee of the Faculty of Classics in the University of Oxford The aim of the Oxford Classical Monographs series (which replaces the Oxford Classical and Philosophical Monographs) is to publish books based on the best theses on Greek and Latin literature, ancient history, and ancient philosophy examined by the Faculty Board of Classics. Kings and Usurpers in the Seleukid Empire The Men who would be King BORIS CHRUBASIK 1 3 Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP, United Kingdom Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide. Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press in the UK and in certain other countries © Boris Chrubasik 2016 The moral rights of the author have been asserted First Edition published in 2016 Impression: 1 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, by licence or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization. Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the Rights Department, Oxford University Press, at the address above You must not circulate this work in any other form and you must impose this same condition on any acquirer Published in the United States of America by Oxford University Press 198 Madison Avenue, New York, NY 10016, United States of America British Library Cataloguing in Publication Data Data available Library of Congress Control Number: 2016942741 ISBN 978–0–19–878692–4 Printed in Great Britain by Clays Ltd, St Ives plc Links to third party websites are provided by Oxford in good faith and for information only. -

A POLITICAL HISTORY of PARTHIA Oi.Uchicago.Edu
oi.uchicago.edu A POLITICAL HISTORY OF PARTHIA oi.uchicago.edu THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS, CHICAGO THE BAKER & TAYLOR COMPANY, NEW YORK; THE CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, LONDON; THE MARUZEN-KABUSHIKI-KAISHA, TOKYO, OSAKA, KYOTO, FUKUOKA, SENDAI; THE COMMERCIAL PRESS, LIMITED, SHANGHAI oi.uchicago.edu oi.uchicago.edu KING MITHRADATES II oi.uchicago.edu A POLITICAL HISTORY OF PARTHIA BY NEILSON C. DEBEVOISE THE ORIENTAL INSTITUTE THE UNIVERSITY OF CHICAGO THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS CHICAGO • ILLINOIS oi.uchicago.edu COPYRIGHT I938 BY THE UNIVERSITY OF CHICAGO ALL RIGHTS RESERVED. PUBLISHED APRIL I 93 8 COMPOSED AND PRINTED BY THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS, CHICAGO, ILLINOI8, U.8.A. oi.uchicago.edu Man is a genus; it has itself species: Greeks, Romans, Parthians.—SENECA Epistolae lviii. 12. oi.uchicago.edu oi.uchicago.edu PREFACE N 1873 George Rawlinson published his Sixth Great Oriental Monarchy. Since that time no I other extensive study devoted to Parthia has been written, although Rawlinson's admirable work did not include all of the classical references and ob viously does not include the new source material which has since appeared. Because of these facts it was felt advisable to insert in this volume extensive references, both old and new, to the source material for the political history. The large amount of evi dence for the cultural history of Parthia from Dura- Europus and Seleucia on the Tigris now in press and in preparation makes discussion of the cultural as pects inadvisable at present. This must be reserved for some future work on Parthia where the necessity of less documentation will allow of fuller interpreta tion of the political side of Parthia and the presenta tion of the new cultural material.