UC Irvine UC Irvine Electronic Theses and Dissertations
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Marca Sub Marca Extras
CAMBIOS SIN PREVIO AVISO MARCA SUB MARCA EXTRAS Premium Premium ACURA ILX r r a a r ACURA MDX r r a a r ACURA NSX r r r r r ACURA RDX r r a a r ACURA RL r r a a r ACURA RLX r r a a r ACURA TL r r a a r ACURA TLX r r a a r ACURA TSX r r a a r ACURA ZDX r r a a r ALFA ROMEO 147 r r a a r ALFA ROMEO 156 r r a a r ALFA ROMEO 159 r r a a r ALFA ROMEO 166 r r a a r ALFA ROMEO 4C r r a a r ALFA ROMEO BRERA a a a a a ALFA ROMEO GIULIA r r a a r ALFA ROMEO GIULIETTA r r a a r ALFA ROMEO GT a a a a a ALFA ROMEO GTV r r a a r ALFA ROMEO MITO r r a a r ALFA ROMEO SPIDER a a a a a ALFA ROMEO STELVIO r r a a r APOLLO ALL r r r r r APOLLO TODAS r r r r r ARASH ALL r r r r r ARASH TODAS r r r r r ASTON MARTIN ALL r r r r r ASTON MARTIN TODAS r r r r r AUDI A1 a a a a a AUDI A3 a a a a a AUDI A4 a a a a a AUDI A5 a a a a a AUDI A6 r r a a r AUDI A7 r r a a r AUDI A8 r r a a r AUDI ALLROAD r r a a r AUDI CABRIOLET r r a a r AUDI Q2 a a a a a AUDI Q3 a a a a a AUDI Q5 r r a a r AUDI Q7 r r a a r AUDI Q8 r r a a r AUDI R8 r r r r r AUDI RS r r a a r AUDI RS4 r r a a r AUDI RS5 r r a a r AUDI RS6 r r a a r AUDI RS7 r r r r r AUDI S3 r r a a r AUDI S4 r r a a r AUDI TT r r a a r BAIC BJ20 a a a a a BAIC BJ40 a a a a a BAIC D20 a a a a a BAIC SENOVA X25 a a a a a BAIC X25 a a a a a BAIC X35 a a a a a BAIC X65 a a a a a BENTLEY ALL r r r r r BENTLEY ARNAGE r r r r r BENTLEY AZURE r r r r r BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR r r r r r BENTLEY CONTINENTAL GT r r r r r BENTLEY CONTINENTAL GTC r r r r r BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS r r r r r BENTLEY FLYING SPUR r -

Mexico in the Face of Protectionism
Mexico in the Face of Protectionism TABLE OF CONTENTS Excerpts from the magazine “Negocios” published by ProMéxico ccording to Professor María Cristina Rosas, researcher in the Na- tional Autonomous University of Mexico (UNAM), Mexico is at the forefront of “new generation” trade agreements: wide-ranging agree- Mexico in the Face of the Protectionism A ments that include headings such as trade in services, investments and intellectual property. The country’s bet for free trade among nations versus More investment coming to Mexico protectionism offers a wide array of options and opportunities for investment and business in a particularly adverse international context. Professor Rosas points out that when there is an economic crisis, some MEXICO countries opt for protectionism. The reason? Restricting the entry of goods and services from abroad presumably helps to stimulate domestic con- Trade Balance sumption and protect employment. Nevertheless, in an international setting such as the current one, it is not so simple to opt for protectionism when a Financial and Economic Indicators global recession takes place. Many inputs for production are obtained from different localities and they are manufactured in the place that offers the best conditions regarding productivity and competitiveness. BUSINESS In the 1980s, Mexico modified its economic policy and adopted new meas- ures in relation to foreign investment and trade, which led to a reduction in Mexico’s Official Gazette Notices dependence on hydrocarbon exports, giving greater space to the manufac- turing sector. Mexico opened up and integrated into the global economy. EU Official Journal Nowadays, Mexico maintains an open economy, due largely to the fact that it has economic and free trade agreements (FTAs) with 44 countries in three continents, by means of which Mexico provides its counterparts with privileged access to its domestic market and at the same time assures simi- lar conditions for itself in its partners’ markets. -

Automotive Panel - Cars Mexico
1 / 10 Automotive Panel - Cars Mexico Features Size (ISO): number of panelists according to ISO 26362 Panel size (ISO): 101.427 Real delivery: maximum sample size of a specific target that we can deliver on a real People profiled (ISO): 34.805 project. It is the sum of profiled panelists and the estimated number of panelists not yet Estimated response rate (ISO): 31% profiled. Updated: 15/12/2014 IR% Panel: panel Netquest's incidence rate for the particular target. It is not obtained from a representative population sample. It is the result of a progressive and random panel data collection. It shows the difficulty of the target: Sociodemographic profile Real delivery Panel IR% Total panelists: 23.810 68,5% Sex Man 12.284 Woman 9.575 Age 14-18 112 19-24 2.803 25-34 7.521 35-44 6.365 45-54 3.358 55-64 1.409 >=65 266 Social class AB 10.792 C+ 7.469 C 2.229 C- 975 D+ 394 D 65 E 0 Nielsen areas R1 Pacific 1.489 R2 North 3.554 R3 West-Center 3.484 R4 Center 2.692 R5 D.F. 8.338 R6 Southeast 2.279 2 / 10 State Aguascalientes 295 Baja California 447 Baja California Sur 96 Campeche 121 Coahuila 452 Colima 114 Chiapas 283 Chihuahua 519 Federal district 5.470 Durango 207 Guanajuato 652 Guerrero 163 Hidalgo 274 Jalisco 1.977 Mexico 3.173 Michoacán 401 Morelos 363 Nayarit 98 Nuevo León 1.484 Oaxaca 207 Puebla 849 Querétaro 492 Quintana Roo 230 San Luis Potosí 324 Sinaloa 344 Sonora 437 Tabasco 162 Tamaulipas 340 Tlaxcala 132 Veracruz 740 Yucatán 554 Zacatecas 139 3 / 10 Driving license and vehicle types driven Real delivery Panel IR% Total panelists: -

Rodolfo Usigli Apostle of Mexican Drama
Rodolfo Usigli Apostle of Mexican Drama The Walter Havighurst Special Collections Library Miami University http://spec.lib.muohio.edu http://usigli.lib.muohio.edu Rodolfo Usigli The Man and his Work Rodolfo Usigli was born in Mexico City in 1905, the son of immigrant parents. His fatherʼs death and diplomatic corps and served for over two decades in the difficulties of life in Mexico during the Revolution France, Lebanon and Norway. During this “diplomatic forced him to leave school and find work at an early exile” he continued to write essays and drama, completing age, but his determination to become an intellectual his great trilogy of Mexican history, the Corona plays and playwright focused his efforts to educate himself. (Corona de fuego, Corona de luz, and Corona de In 1935 he received a Rockefeller scholarship to study sombra). Throughout his career he was also able to drama direction and composition at Yale University. meet and correspond with European and American Returning to Mexico he taught drama at the university artists and intellectuals such as Henri René Lénormand, and worked for the Institute of Fine Arts, reviewed Jean Cocteau, T.S. Eliot, George Bernard Shaw, Bruno plays, translated poetry and drama from both English Traven, Clifford Odets and Elmer Rice. Not a bad record and French, and wrote his own plays, including his of intellectual and artistic accomplishment for someone signature piece El Gesticulador (The Impostor). He had who never attended college and had to complete the reasonable commercial success with some of his plays last two years of secondary school education taking but, generally, his controversial treatment of political and night courses normally reserved for workers and the social themes did not find favor with a rather provincial poor. -

Estrategias Para Posicionar Una Página De E-Commerce
Memorias del Congreso Internacional de Celaya, Guanajuato, México Investigación Academia Journals Celaya 2016 © Academia Journals 2016 Noviembre 9, 10, y 11, 2016 Estrategias para Posicionar una Página de E-commerce Eva Vera Muñoz M. en A.1, M. en A. Iliana Gabriela Laguna López de Nava2, Ing. Luis Cano Santacruz3 y Víctor Hugo Montoya Casillas4 Resumen— La empresa ya tiene su página de Comercio Electrónico (e-commerce) y ¿ahora qué?, no basta con eso ¿cómo lograr que dicha página sea visitada por una gran cantidad de clientes actuales y potenciales que compren sus productos y/o servicios?, incrementando sus utilidades y beneficios, tanto para la empresa, como para sus relacionados, tales como clientes, empleados, proveedores, socios, entre otros, a su vez favoreciendo el desarrollo del país. Como resultado se presenta un esquema con una serie de estrategias recomendadas para posicionar a una empresa en el e-commerce. En conclusiones se muestra que es evidente que la empresa debe asumir los cambios necesarios para lograr la competitividad en el mundo globalizado actual. Lo mejor es contar con buenas estrategias que la ayuden a desarrollarse en este nuevo tipo de comercialización, que está arrasando las formas tradicionales de comprar y vender. Palabras clave: E-commerce, estrategias y posicionamiento. Introducción El creciente uso de Internet ha provocado cambios en la vida de los seres humanos, jamás antes pensadas, nuevas formas de realizar muchas funciones, actividades y tareas, que lo ponen a la vanguardia y competitividad. En el ámbito de la comercialización de las empresas ha surgido un creciente desarrollo de transacciones comerciales en línea, dando paso a nuevos modelos de negocio, tal es el caso de Comercio Electrónico (e-commerce). -

UNIVERSITY of CALIFORNIA RIVERSIDE the Neoindigenista
UNIVERSITY OF CALIFORNIA RIVERSIDE The Neoindigenista Novel of Rosario Castellanos and the Historical Origins of Political and Cultural Conflicts La novela neoindigenista de Rosario Castellanos y las raíces históricas de conflictos políticos y culturales A Dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Spanish by Noé Ruvalcaba December 2011 Dissertation Committee: Dr. Raymond L. Williams, Chairperson Dr. James A. Parr Dr. David Herzberger Copyright by Noé Ruvalcaba 2011 The Dissertation of Noe Ruvalcaba is approved: ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Committee Chairperson University of California, Riverside ABSTRACT OF THE DISSERTATION The Neoindigenista Novel of Rosario Castellanos and the Historical Origins of Political and Cultural Conflicts La novela neoindigenista de Rosario Castellanos y las raíces históricas de conflictos políticos y culturales by Noé Ruvalcaba Doctor of Philosophy, Graduate Program in Spanish University of California, Riverside, December 2011 Dr. Raymond L. Williams, Chairperson This study analizes Balún Canán (1957) and Oficio de tinieblas (1962) by Rosario Castellanos as discourses that reflect the origins of political, social and cultural problems that have emerged through the imposition of western economic and religious systems on indigenous lands. Many of these systems originated from Medieval Spain. I propose that these novels -

FALL 2006 179 Rodolfo Usigli Centennial: an Interdisciplinary
FALL 2006 179 Rodolfo Usigli Centennial: An Interdisciplinary Commemoration Ramón Layera Miami University in Oxford, Ohio held a series of interdisciplinary activities as part of the Rodolfo Usigli centennial celebration in the fall of 2005. The events included a semester-long library exhibit, a staged reading of Usigli's signature play El gesticulador and an international symposium on contemporary Mexican theatre. Miami University was the logical site for this commemoration as it is the privileged home of the Rodolfo Usigli Archive in the Walter Havighurst Special Collections Library; furthermore, Miami's centennial celebration was developed in concert with the Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli (CITRU), the Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), the Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) and Universidad Iberoamericana, which also sponsored separate events and exhibits in Mexico. The activities held on the Miami campus were the following: Library exhibit Starting in September the Walter Havighurst Special Collections Library held "Rodolfo Usigli in Mexican Literature and the Arts," a semester- long exhibit of materials from the Usigli Archive, the definitive research collection relating to Usigli's life and career. Accompanying the exhibit a website provided details about the archive and the materials that were on display. The exhibit included biographical information and details about Usigli's life and career as playwright, theatre historian and educator and diplomat. It also provided links to visual and documentary materials from the Archive, including manuscripts, photographs, correspondence, posters and stage designs of productions of his plays. Special Collections also prepared a descriptive catalog with information about and images of the library exhibit. -
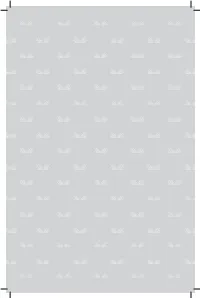
The New Essential Guide to Spanish Reading
The New Essential Guide to Spanish Reading Librarians’ Selections AMERICA READS SPANISH www.americareadsspanish.org 4 the new essential guide to spanish reading THE NEW ESSENTIAL GUIDE TO SPANISH READING: Librarian’s Selections Some of the contributors to this New Essential Guide to Spanish Reading appeared on the original guide. We have maintained some of their reviews, keeping the original comment and library at the time. ISBN 13: 978-0-9828388-7-7 Edited by Lluís Agustí and Fundación Germán Sánchez Ruipérez Translated by Eduardo de Lamadrid Revised by Alina San Juan © 2012, AMERICA READS SPANISH © Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) © Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) Sponsored by: All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form, or incorporated into any information retrieval system, electronic or mechanical, without the written permission of the copyright owner. This is a non commercial edition and is not for sale. For free copies of this book, contact the Trade Commission of Spain in Miami at: TRADE COMMISSION OF SPAIN 2655 LeJeune Rd, Suite 1114 CORAL GABLES, FL 33134 Tel. (305) 446-4387 e-mail: [email protected] www.americareadsspanish.org America Reads Spanish is the name of the campaign sponsored by the Spanish Institute for Foreign Trade and the Spanish Association of Publishers Guilds, whose purpose is to increase the reading and use of Spanish through the auspices of thousands of libraries, schools and booksellers in the United States. Printed in the United States of America www.americareadsspanish.org the new essential guide to spanish reading 5 General Index INTRODUCTIONS Pg. -
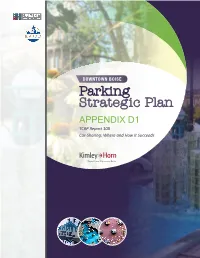
TCRP Report 108 – Car-Sharing: Where and How It Succeeds
DOWNTOWN BOISE Parking Strategic Plan APPENDIX D1 TCRP Report 108 Car-Sharing: Where and How it Succeeds TRANSIT COOPERATIVE RESEARCH TCRP PROGRAM REPORT 108 Sponsored by the Federal Transit Administration Car-Sharing: Where and How It Succeeds TCRP OVERSIGHT AND PROJECT TRANSPORTATION RESEARCH BOARD EXECUTIVE COMMITTEE 2005 (Membership as of October 2005) SELECTION COMMITTEE (as of September 2005) OFFICERS CHAIR Chair: John R. Njord, Executive Director, Utah DOT DAVID A. LEE Vice Chair: Michael D. Meyer, Professor, School of Civil and Environmental Engineering, Connecticut Transit Georgia Institute of Technology Executive Director: Robert E. Skinner, Jr., Transportation Research Board MEMBERS ANN AUGUST Santee Wateree Regional Transportation MEMBERS Authority MICHAEL W. BEHRENS, Executive Director, Texas DOT LINDA J. BOHLINGER ALLEN D. BIEHLER, Secretary, Pennsylvania DOT HNTB Corp. ROBERT I. BROWNSTEIN LARRY L. BROWN, SR., Executive Director, Mississippi DOT PB Consult, Inc. DEBORAH H. BUTLER, Vice Pres., Customer Service, Norfolk Southern Corporation and Subsidiaries, PETER CANNITO Atlanta, GA Metropolitan Transit Authority—Metro North ANNE P. CANBY, President, Surface Transportation Policy Project, Washington, DC Railroad JOHN L. CRAIG, Director, Nebraska Department of Roads GREGORY COOK DOUGLAS G. DUNCAN, President and CEO, FedEx Freight, Memphis, TN Ann Arbor Transportation Authority NICHOLAS J. GARBER, Professor of Civil Engineering, University of Virginia, Charlottesville JENNIFER L. DORN ANGELA GITTENS, Vice President, Airport Business Services, HNTB Corporation, Miami, FL FTA NATHANIEL P. FORD GENEVIEVE GIULIANO, Director, Metrans Transportation Center, and Professor, School of Policy, Metropolitan Atlanta RTA Planning, and Development, USC, Los Angeles RONALD L. FREELAND BERNARD S. GROSECLOSE, JR., President and CEO, South Carolina State Ports Authority Parsons Transportation Group SUSAN HANSON, Landry University Professor of Geography, Graduate School of Geography, Clark University FRED M. -

Download Edición
EDICIÓN XIX MÉXICO EN EL MUNDO – EL MUNDO EN MÉXICO: DINÁMICAS DE ENCUENTROS Y ENFOQUES ESTÉTICOS Yasmin Temelli (ed.) México en el mundo – el mundo en México: dinámicas de encuentros y enfoques estéticos Yasmin Temelli (ed.) iMex. Mexico Interdisciplinario / Interdisciplinary Mexico, 2021/1, año 10, n° 19, 229 pp. DOI: 10.23692/iMex.19 Website: https://www.imex-revista.com/ediciones/xix-MEEM iMex. Mexico Interdisciplinario / Interdisciplinary Mexico www.imex-revista.com ISSN: 2193-9756 Yasmin Temelli: Editora en jefe / chief editor Vittoria Borsò: Editora Frank Leinen: Editor Guido Rings: Editor Hans Bouchard: Editor asociado / associate editor Título / Title: México en el mundo – el mundo en México: dinámicas de encuentros y enfoques estéticos Editor : Yasmin Temelli Edición / Issue: 19 Año / Year: 2021/1 DOI: 10.23692/iMex.19 Páginas / Pages: 229 Corrección / Copy-editing: Ana Cecilia Santos, Hans Bouchard, Stephen Trinder Diseño / Design: Hans Bouchard Esta publicación y sus artículos están licenciados bajo la "Licencia Creative Commons Atribución- CompartirIgual 4.0 Internacional" (CC BY-SA 4.0). This publication and articles are licensed by the "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License" (CC SA-BY 4.0). México Interdisciplinario / Interdisciplinary Mexico MÉXICO EN EL MUNDO – EL MUNDO EN MÉXICO: DINÁMICAS DE ENCUENTROS Y ENFOQUES ESTÉTICOS DOI: 10.23692/iMex.19 Año X (2021/1) N° 19 Editorial YASMIN TEMELLI ....................................................................................................................... -

Acronimos Automotriz
ACRONIMOS AUTOMOTRIZ 0LEV 1AX 1BBL 1BC 1DOF 1HP 1MR 1OHC 1SR 1STR 1TT 1WD 1ZYL 12HOS 2AT 2AV 2AX 2BBL 2BC 2CAM 2CE 2CEO 2CO 2CT 2CV 2CVC 2CW 2DFB 2DH 2DOF 2DP 2DR 2DS 2DV 2DW 2F2F 2GR 2K1 2LH 2LR 2MH 2MHEV 2NH 2OHC 2OHV 2RA 2RM 2RV 2SE 2SF 2SLB 2SO 2SPD 2SR 2SRB 2STR 2TBO 2TP 2TT 2VPC 2WB 2WD 2WLTL 2WS 2WTL 2WV 2ZYL 24HLM 24HN 24HOD 24HRS 3AV 3AX 3BL 3CC 3CE 3CV 3DCC 3DD 3DHB 3DOF 3DR 3DS 3DV 3DW 3GR 3GT 3LH 3LR 3MA 3PB 3PH 3PSB 3PT 3SK 3ST 3STR 3TBO 3VPC 3WC 3WCC 3WD 3WEV 3WH 3WP 3WS 3WT 3WV 3ZYL 4ABS 4ADT 4AT 4AV 4AX 4BBL 4CE 4CL 4CLT 4CV 4DC 4DH 4DR 4DS 4DSC 4DV 4DW 4EAT 4ECT 4ETC 4ETS 4EW 4FV 4GA 4GR 4HLC 4LF 4LH 4LLC 4LR 4LS 4MT 4RA 4RD 4RM 4RT 4SE 4SLB 4SPD 4SRB 4SS 4ST 4STR 4TB 4VPC 4WA 4WABS 4WAL 4WAS 4WB 4WC 4WD 4WDA 4WDB 4WDC 4WDO 4WDR 4WIS 4WOTY 4WS 4WV 4WW 4X2 4X4 4ZYL 5AT 5DHB 5DR 5DS 5DSB 5DV 5DW 5GA 5GR 5MAN 5MT 5SS 5ST 5STR 5VPC 5WC 5WD 5WH 5ZYL 6AT 6CE 6CL 6CM 6DOF 6DR 6GA 6HSP 6MAN 6MT 6RDS 6SS 6ST 6STR 6WD 6WH 6WV 6X6 6ZYL 7SS 7STR 8CL 8CLT 8CM 8CTF 8WD 8X8 8ZYL 9STR A&E A&F A&J A1GP A4K A4WD A5K A7C AAA AAAA AAAFTS AAAM AAAS AAB AABC AABS AAC AACA AACC AACET AACF AACN AAD AADA AADF AADT AADTT AAE AAF AAFEA AAFLS AAFRSR AAG AAGT AAHF AAI AAIA AAITF AAIW AAK AAL AALA AALM AAM AAMA AAMVA AAN AAOL AAP AAPAC AAPC AAPEC AAPEX AAPS AAPTS AAR AARA AARDA AARN AARS AAS AASA AASHTO AASP AASRV AAT AATA AATC AAV AAV8 AAW AAWDC AAWF AAWT AAZ ABA ABAG ABAN ABARS ABB ABC ABCA ABCV ABD ABDC ABE ABEIVA ABFD ABG ABH ABHP ABI ABIAUTO ABK ABL ABLS ABM ABN ABO ABOT ABP ABPV ABR ABRAVE ABRN ABRS ABS ABSA ABSBSC ABSL ABSS ABSSL ABSV ABT ABTT -

Special Collections and Liaison Librarian Partnerships
Collaborating for Impact SPECIAL COLLECTIONS AND LIAISON LIBRARIAN PARTNERSHIPS edited by Kristen Totleben Lori Birrell Association of College and Research Libraries A division of the American Library Association Chicago, Illinois 2016 The paper used in this publication meets the minimum requirements of Ameri- can National Standard for Information Sciences–Permanence of Paper for Print- ed Library Materials, ANSI Z39.48-1992. ∞ Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Totleben, Kristen, editor. | Birrell, Lori, editor. Title: Collaborating for impact : special collections and liaison librarian partnerships / edited by Kristen Totleben and Lori Birrell. Description: Chicago : Association of College and Research Libraries, a division of the American Library Association, 2016. Identifiers: LCCN 2016037711| ISBN 9780838988831 (paperback) | ISBN 9780838988848 (pdf) Subjects: LCSH: Academic libraries--Relations with faculty and curriculum. | Academic librarians--Professional relationships. | Libraries--Special collections. | Academic libraries--Relations with faculty and curriculum--United States--Case studies. | Academic librarians--Professional relationships--United States--Case studies. Classification: LCC Z675.U5 C64165 2016 | DDC 027.7--dc23 LC record avail- able at https://lccn.loc.gov/2016037711 Copyright ©2016 by the Association of College and Research Libraries. All rights reserved except those which may be granted by Sections 107 and 108 of the Copyright Revision Act of 1976. Printed in the United States of America.