Baje Versión
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
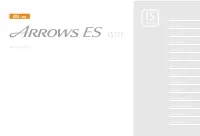
Basic Manual Initial Settings
Contents Getting ready Basic operation Character input Basic Manual Initial settings Internet Mail Phone Overseas usage Application Data management Data communication Function settings Appendix/Index Preface Safety Precautions Thank you for purchasing the ARROWS ES IS12F Be sure to read the Safety Precautions "安全上のご注意" in (hereinafter referred as "IS12F"). the full Instruction Manual (Japanese) to ensure proper Before using your IS12F, be sure to read the IS12F Basic usage of the IS12F. Manual (this PDF manual) to ensure correct usage. After For troubleshooting, check the symptom of your IS12F in au you have finished reading this manual, store this PDF お客さまサポート (au Customer Support) on the au homepage. manual and the printed manuals in safe places so you can • http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/ retrieve them whenever you need them. kosho/index.html Before Using IS12F Basic Manual (this PDF manual) describes basic operations of • You cannot receive or make calls in a location where the major functions of the IS12F. For detailed descriptions on various functions, refer to the IS12F signal cannot be received, even within the service area. full Instruction Manual (Japanese) available on the au homepage Calling may not be available in a location where the signal or "IS12F Instruction Manual" application on the IS12F. is weak. If you move to a location where the signal is weak Instruction Manual application during a call, the call may be interrupted. You can use "IS12F Instruction Manual" application installed on the au phone to check the detailed operation of the IS12F. (In • The IS12F is a digital cell phone and can maintain a high Japanese) call quality until the signal weakness reaches its limit. -

Ubiquitous Solution Company
ompany eport 2008 C R nnual A Results for the year ended March 31, 2008 Ubiquitous Solution KDDI CORPORATION Annual Report 2008 Ubiquitous Solution Company The Challenge for New Value Creation In April 2007, KDDI announced “challenge 2010,” which detailing our medium- term business targets. Under “challenge 2010,” KDDI will strive to have unparal- leled customer satisfaction in all services and aim for sustainable growth through both “quantitative expansion” and “qualitative enhancement.” In order to achieve sustainable growth, KDDI must not simply continue on the present course, but rather strive to create new value. We hope that this report enables readers to gain a better understanding of KDDI’s businesses and recognize the company’s growth potential. Disclaimer Regarding Forward-Looking Statements Statements contained in this annual report concerning KDDI’s plans, strategies, beliefs, expectations or projections about the future, and other statements other than those of historical fact, are forward-looking statements based on management’s assump- tions in light of information currently available and involve risks and uncertainties. Actual results may differ materially from these statements. Potential risks and uncertainties include, but are not limited to, domestic and overseas economic conditions; fluctua- tions in currency exchange rates, particularly those affecting the U.S. dollar, euro and other overseas currencies in which KDDI or KDDI Group companies do business; and the ability of KDDI and KDDI Group companies to continue developing and marketing services that enable them to secure new customers in the communications market—a market characterized by rapid technological advances, the steady introduction of new services and intense price competition. -

Basic Manual Initial Settings
Contents Getting ready Basic operation Character input Basic Manual Initial settings Internet Mail Phone Overseas usage Application Data management Data communication Function settings Appendix/Index Preface Safety Precautions Thank you for purchasing the ARROWS Z ISW11F Be sure to read the Safety Precautions "安全上のご注意" in (hereinafter referred as "ISW11F"). the full Instruction Manual (Japanese) to ensure proper Before using your ISW11F, be sure to read the ISW11F usage of the ISW11F. Basic Manual (this PDF manual) to ensure correct usage. For troubleshooting, check the symptom of your ISW11F After you have finished reading this manual, store this PDF in auお客さまサポート (au Customer Support) on the au manual and the printed manuals in safe places so you can homepage. retrieve them whenever you need them. • http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/ kosho/index.html Basic Manual (this PDF manual) describes basic operations of Before Using ISW11F major functions of the ISW11F. For detailed descriptions on various functions, refer to the ISW11F • You cannot receive or make calls in a location where the full Instruction Manual (Japanese) available on the au homepage signal cannot be received, even within the service area. or "ISW11F Instruction Manual" application on the ISW11F. Calling may not be available in a location where the signal Instruction Manual application is weak. If you move to a location where the signal is weak You can use "ISW11F Instruction Manual" application installed on the au phone to check the detailed operation of the ISW11F. (In during a call, the call may be interrupted. Japanese) • The ISW11F is a digital cell phone and can maintain a high Downloading Manuals call quality until the signal weakness reaches its limit. -
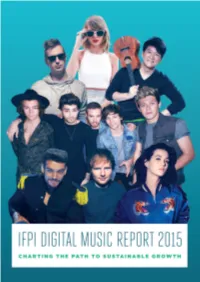
Digital-Music-Report-2015
CONTENTS 4 25 Introduction Moving to a global release day in 2015 Plácido Domingo, chairman, IFPI Frances Moore, chief executive, IFPI 27 Country case studies 6 Brazil: a top performing market Market overview China: moving towards paid services An evolving portfolio business Germany: streams grow, CDs resilient Regional picture 32 10 Music and the wider economy Most popular artists and global bestsellers of 2014 The broader effect of investment in artists IFPI Global Recording Artist of the Year 2014 Music helps drive social media Top selling global albums & singles of 2014 Music and economic growth How streaming is changing the charts Tomorrow’s world 14 34 Key recording industry trends in 2014 Labels working with artists: four case studies Subscription drives the music portfolio David Guetta: using data intelligently New global services, more reach Lucas Lucco: artist and digital native Smartphones and partnerships drive growth Sam Smith: innovative promotion Getting subscription to the mass market Wakin Chau: interactive digital promotion Streaming revenue models Streaming services compete on curation 38 Payment options diversify Tackling digital piracy Downloads decline Consumer attitudes towards piracy Video streaming surges Website blocking Search engines 20 Advertising and payment providers New IFPI data shows artist payments Piracy and apps as share of revenues are up IFPI’s content protection work 22 41 Fixing the ‘value gap’ in digital music Digital music services worldwide Cover Taylor Swift photo by Sarah Barlow + Stephen Schofield Robin Schulz photo by Geturshot.com Wakin Chau photo courtesy of Rock Group One Direction photo by RJ Shaughnessy Lucas Lucco photo by Guto Costa Ed Sheeran photo by Ben Watts Katy Perry photo by Cass Bird This report includes new findings from a consumer study carried out by IPSOS in January 2015 across 13 of the world’s leading music markets (Australia, Brazil, Canada, France, Germany, Great Britain, Italy, Japan, Mexico, South Korea, Spain, Sweden, United States), www.ifpi.org commissioned by IFPI. -

Basic Manual Before Use
Contents/ Basic Manual Before Use Phone Call Inputting Text Address Book/ Pair Function Mail Camera EZweb EZ Navi TV Remote Ctrl Lock W64SA by SANYO Other Features/ Troubleshooting Index Preface Thank you for choosing W64SA. Before using your W64SA, be sure to read the W64SA "Basic Manual (PDF manual)" to ensure proper use of W64SA. This PDF manual and printed manuals (Japanese) should be retained for future reference. Contact the au shop or the au Customer Service Center for replacements if you lose either of Japanese manuals. Printed Manuals for W64SA (Japanese) The W64SA comes with Basic Manual and a Manual. ●W64SA Basic Manual ●W64SA Manual 目 次/ご利用いただく前に 目次/準備 au ICカード 基本機能 通話 メール 文字入力 W64SA カメラ アドレス帳/ データフォルダ ペア機能 microSDTMメモリカード EZweb メール EZナビ カメラ LISMO EZweb EZアプリ(BREW ®) EZナビ EZ FeliCa PCサイトビューアー テレビ テレビ/ラジオ 遠隔ロック M機能 その他機能/ W64SA 困ったときは 便利な機能 by SANYO English(英語)/ auの (中国語) ネットワークサービス 付録/索引/ 索引 クイックガイド Equivalent to this English PDF manual. English version is not available. The following manuals are available on the au website: • Download site for "Basic Manual" (Japanese and English) and "Manual" (Japanese only) (http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html) • The au online manual (Japanese) for searching by keyword (http://www.au.kddi.com/manual/index.html) The au online manual (Japanese) is also available from EZweb: <How to access> "au one Top"J"auお客さまサポート (au Customer Support)" → "調べる (Information)" → オンラインマニュアル(Online Manual)". Check the au website or customer support, below, in regard to trouble with your W64SA. • From W64SA→"au one Top"→"auお客さまサポート (au Customer Support)"→"調べる (Information)"→"オンラインマニュアル(Online Manual)"→"故障診断Q&A (Malfunction Diagnosis Q&A)" • From PC →(http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html) Information • Fonts or indications may be different from those on the actual screen, or may be partly omitted for better readability of PDF manual. -

Kddi Corporation
Ubiquitous Solution Company KDDI CORPORATION Financial Results for the 1st Half of the Fiscal Year Ending March 2011 October 22, 2010 The figures included in the following brief, including the business performance target and the target for the number of subscribers are all projected data based on the information currently available to the KDDI Group, and are subject to variable factors such as economic conditions, a competitive environment and the future prospects for newly introduced services. Accordingly, please be advised that the actual results of business performance or of the number of subscribers may differ substantially from the projections described here. 1 1.1.1.1. 11H/FY2011.3H/FY2011.3 –– FinancialFinancial ResultsResults HighlightsHighlights 1 Consolidated basis ¾ Operating revenues declined 0.3% yoy. Operating income declined 1.2% yoy. This performance represented 55.7% of the full-year's operating income forecast. 2 Mobile Business ¾ Operating revenues declined 2.4% yoy. Operating income declined 9.0% yoy. ¾ Number of “au” subscription as of September 30, 2010 was 32.29M, with a cumulative share of 28.0%.Note ¾ Number of non-triband handset units was 6.58M as of September 30, 2010. 3 Fixed-line Business ¾ Operating revenues increased 5.7% yoy. Operating loss recovered ¥18.6B yoy to ¥3.7B. Achieved a turnaround operating profit in 2Q on quarterly basis. ¾ Fixed access line subscription counted 6.22M as of September 30, 2010. Of which, FTTH subscription rose to 1.74M. ¾ The number of CATV stations under alliance with Cable-plus phone topped 100. 4 Decided on purchase of its own shares up to ¥100.0B, or up to 230,000 shares. -

Case 1:16-Cv-08412-AJN Document 288-6 Filed 11/13/17 Page 1 of 75
Case 1:16-cv-08412-AJN Document 288-6 Filed 11/13/17 Page 1 of 75 IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK MELISSA FERRICK, et al., No. 1:16-cv-08412 (AJN) Plaintiff, vs. SPOTIFY USA INC., et al., Defendants. CORRECTED EXHIBIT B-I TO THE DECLARATION OF JOAO DOS SANTOS IN SUPPORT OF PLAINTIFFS' MOTION FOR FINAL APPROVAL VOLUME6of7 Case 1:16-cv-08412-AJN Document 288-6 Filed 11/13/17 Page 2 of 75 Exhibit B-1 1 "Spotify: A Global Streaming Leader" 2 "Spotify Showing Momentum Ahead of Possible Listing" 3 "Exclusive Report: Spotify Artist Payments Are Declining in 201 7, Data Shows" 4 "Spotify Research Report: The Rock Star of Streaming Services" 5 TuneCore Blog: How We're Getting Your Mechanicals From Streams" 6 "Spotify Hit With $150 Million Class Action Over Unpaid Royalties" 7 "Publishers Said to Be Missing as Much as 25 Percent of Streaming Royalties" 8 "Independent labels claimed 35% market share in the US last year ... by ownership" 9 "Understanding and Measuring the Illiquidity Risk Premium" 10 "Pandora Media Corp- Spotify Sub Leap Evidence of Expanding Market For On Demand" 11 "US' Music Streaming Royalties Explained" 12 Consolidated Financial Statements as of December 31, 2016 and Independent Auditor's Report 13 "Exclusive Report: Spotify Artist Payments Are Declining in 2017, Data Shows" 14 "Independent labels have a 37.6% global market share, says new report" 15 "An International Legal Symposium on the World of Music, Film, Television and Sport: Enterprise Valuation" 16 "A Primer for Valuation of Music -

Mobile Business
Overview of Operations Mobile Business Expanding customer base with attractive all-round package of handsets, content, and tariffs based on infrastructure strengths Note: As a result of the merger of KDDI Corporation with three TU-KA Group firms in October 2005, the au Business and the TU-KA Business were integrated into a new business segment in the fiscal year ended March 2006. This new segment is our Mobile Business. Business Conditions in the Fiscal Year Ended Overview of Business Performance March 2006 Subscriber numbers The Mobile Business remained the main driver of The subscriber base for au and TU-KA services as of KDDI’s strong performance in the fiscal year ended the end of March 2006 rose 10% year on year, to March 2006. 25.44 million customers. This number represents a 27.7% share of cumulative subscriptions. Segment sales and profits increased compared with the previous year. Operating revenues totaled Cumulative subscriptions to au rose 16.2% year on ¥2,510.4 billion, a year-on-year increase of 8.6%. year, to 22.7 million. Of this figure, 21.83 million cus- Operating income rose 21.3%, to ¥354.4 billion. On a tomers, or over 90% of the total, subscribed to 3G consolidated basis, the Mobile Business accounted for mobile phone services. The subscriber base for CDMA approximately 80% of total sales. Net income attribut- 1X WIN (WIN) services reached 8.28 million by the end able to this segment fell 15.4% year on year, to ¥145.3 of March 2006, increasing substantially, by 5.03 million billion, reflecting an extraordinary loss of ¥104.3 billion users, compared with the previous year-end. -

Kddi Corporation
Ubiquitous Solution Company KDDI CORPORATION Financial Results of the Fiscal Year Ended March 2009 April 23, 2009 The figures included in the following brief, including the business performance target and the target for the number of subscribers are all projected data based on the information currently available to the KDDI Group, and are subject to variable factors such as economic conditions, a competitive environment and the future prospects for newly introduced services. Accordingly, please be advised that the actual results of business performance or of the number of subscribers may differ substantially from the projections described here. 1 1.1.1.1. FinancialFinancial ResultsResults HighlightsHighlights forfor FY2009.3FY2009.3 1 Consolidated basis ¾ Operating revenues declined 2.7% yoy, mainly due to a decrease in the number of handsets sold in the Mobile Business. Operating income rose 10.7%, in part due to decrease in sales commissions. ¾ Posted ¥37.1B as extraordinary profit mainly from dividends due to liquidation of silent partnership contract following buy-back of 4 buildings. ¾ Recorded an extraordinary loss of ¥82.7B including impairment of current 800 MHz facility and HIKARI-one Home 100 facility. 2 Mobile Business ¾ Although operating revenues declined 5.0%, operating income increased 10.2% yoy. ¾ No. of “au” subs at end-March was 30.84M with a cumulative share at 28.7%. ¾ No. of handsets sold was 10.81M declined 32% yoy. Recorded ¥25.7B in losses for write-off and disposal of handset inventory. 3 Fixed-line Business ¾ Operating revenues up 18.1%, impacted partly by changes to segment’s scope. -

Ipod Takes Japan by Storm Page 1 of 2
iPod Takes Japan by Storm Page 1 of 2 Close Window FEBRUARY 24, 2006 TECHNOLOGY By Ian Rowley iPod Takes Japan by Storm The Godzilla of digital-musical players far outsells rivals from local consumer-electronics giants like Sony. After all, it's so kawaii (cute) Spend any time hanging around Tokyo's bustling Shibuya retail and fashion conclave, and you will doubtless see electronic shops galore hawking MP3 players such as Sony's (SNE ) Walkman, Toshiba's Gigabeat, and the Panasonic D-Snap brand. Yet a determined young couple on hand recently -- Megumi Mizuno, 22, and Takaaki Tokuyoshi, 17 -- bypassed them all, making a straight shot to the Apple (AAPL ) outlet. Why? They've been infected by the near-global iPod obsession. "The iPod design is cool," says Mizuno, a college student majoring in psychology, who wants a replacement for her aging mini-disk player. Tokuyoshi, meanwhile, is looking for a step up from his DoCoMo (DCM ) mobile phone, which he currently uses to listen to music. "iPod's sound quality is better, and the cell-phone battery doesn't last long enough to enjoy listening to music," he says. "The prices are reasonable, too." The iPod nano, with 4 gigabytes of memory, retails for about $230 in Japan. It seems iPod mania is alive and well in Japan -- one of the most competitive consumer-electronics markets on the planet. Despite an array of well-entrenched Japanese rivals, such as Sony and Matsushita (MC ), the iPod had cornered 51.3% of the digital-music player market as of the end of 2005, up from about 32% in 2004, according to research firm BCN. -

Ubiquitous Solution Company
Ubiquitous Solution Company Annual Report 2007 Results for the year ended March 31, 2007 KDDI CORPORATION Annual Report 2007 Ubiquitous Solution Company 3 Key Achievements in Fiscal 2006 4 Message to Shareholders and Investors 9 Special Feature: Further Reinforcing Competitiveness toward “Challenge 2010” Contents 10 Interview with General Manager: Consumer Business 12 Interview with General Manager: Solution Business 18 Mobile Business 21 Content and Media Business 22 Fixed-line Business 24 Technology and R&D 26 Corporate Governance and Compliance 28 Building an Internal Control System 30 Directors, Auditors and Vice Presidents 31 Organization 32 Overview of Operations 32 Mobile Business 40 Fixed-line Business 45 Financial Section 77 Major Consolidated Subsidiaries 78 Stock Information 80 Corporate History 81 Corporate Overview Working Our Competitive Advantage Disclaimer Regarding Forward-Looking Statements Statements contained in this annual report concerning KDDI’s plans, strategies, beliefs, expectations or projections about the future, and other statements other than those of historical fact, are forward-looking statements based on management’s as- sumptions in light of information currently available and involve risks and uncertainties. Actual results may differ materially from these statements. Potential risks and uncertainties include, but are not limited to, domestic and overseas economic conditions; fluctuations in currency exchange rates, particularly those affecting the U.S. dollar, euro and other overseas currencies in which KDDI or KDDI Group companies do business; and the ability of KDDI and KDDI Group companies to continue developing and marketing services that enable them to secure new customers in the communications market—a market characterized by rapid technological advances, the steady introduction of new services and intense price competition. -

KDDI Corporate Profile (3.7MB)
Corporate Profile KDDI 2020-2021 Message from the President KDDI CORPORATION / Corporate Profile 2020–2021 Corporate Strategy Since its establishment, KDDI has upheld the KDDI Group the development of sustainability in rural areas and cities, Mission Statement, which calls for “achieving a truly KDDI’s mission of “connecting” in the telecommunications connected society.” As a mission of a telecommunications era integrating into things has become increasingly more company that provides an important lifeline, we strive to important for all social issues. KDDI formulated the “KDDI maintain resilient and high-quality telecommunications, Sustainable Action”—KDDI’s initiatives for the SDGs tar- and under the slogan “Connecting more and always with geted at 2030 with the determination to continue working au,” we aim to provide telecommunications services that to resolve the various social issues through business going maintains continuous connections at all times. forward. While utilizing 5G and IoT, we will contribute to the sustainable growth of society by “connecting and In recent years, full-scale digitization has continued its protecting lives,” “connecting day-to-day lives,” and march forward with the advance of 5G, IoT, AI, big data, “connecting hearts and minds.” Business Overview and other technologies, which has shifted us toward a data-driven society that finds greater value in data. The current effects of the COVID-19 pandemic have Through the penetration of these technologies, the digital become too great for economic and social activities transformation (DX) movement will accelerate in all indus- throughout the world. Based on the concept of “KDDI tries, and “Society 5.0 for SDGs” will develop and realize Sustainable Action,” the KDDI Group announced “KDDI’s an economy that resolves social issues as expected.