El Cine Silente (1895-1934) Ricardo Bedoya
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

2019 Latin America Brochure
14 | MYSTICAL PERU MYSTICAL PERU LIMA AREQUIPA COLCA CANYON LAKE TITICACA CUZCO MACHU PICCHU Peru is a country rich in diversity and culture. During this captivating 11-day journey, visit the capital 11 DAYS city of Lima, shrouded in history and full of colonial surprises. Continue on to colourful Arequipa and from its famous Santa Catalina Monastery. Witness the flight of the Condor at Colca Canyon and take a $5,659 speedboat through the waters of iconic Lake Titicaca. Complete your journey with the awe-inspiring ruins of Machu Picchu and an overnight in Machu Picchu Town. CAD$, PP, DBL. OCC. TOUR OVERVIEW Roundtrip international and Day 1 Day 6 B/L domestic airfare from Toronto* TORONTO – LIMA Depart from Toronto to Lima; welcome, LAKE TITICACA Travel by speedboat through the deep blue Welcome assistance upon arrival private transfer and check into your hotel. Hilton Lima Miraflores, waters of Lake Titicaca, the largest lake in South America. Visit and departure at all airports Deluxe the incredible floatingUros Islands near the Bolivian border which are made and remade from totora reeds. Also witness the Private transfers and porterage Day 2 B interesting and unusual ancestral culture of the Aymara on the between airport and hotel island of Taquile, with beautiful views of the snow-capped LIMA After breakfast, enjoy a memorable day in the captivating Andes. Casa Andina Premium Puno 9 nights accommodation capital of Peru. Lima was founded in 1535 and was once the 2 nights in Lima capital of Spain’s South American Empire for 300 years; it is also known as the City of Kings. -

Concealed Gazes the Closed Balconies of Lima and How They Affected Women’S Relationship to the Public Space and Public Sphere
CONCEALED GAZES THE CLOSED BALCONIES OF LIMA AND HOW THEY AFFECTED WOMEN’S RELATIONSHIP TO THE PUBLIC SPACE AND PUBLIC SPHERE Introduction balcony originated in the architecture of the Indus Valley and Sumeria, in modern-day [Pakistan and Historically, city space has been gendered in a Irak], which was assimilated by Seljuq Turks in the way that the public realm is perceived as unequiv- eleventh century. From there, the Turks spread its ocally male (Ruddick, 1996). This is a realm where use throughout the Muslim territories in the be- women have been either excluded or allowed ginning of the twelfth century, and then through restricted access to, mainly through spatial ele- the Muslims’ conquest of Hispania it reached the ments that regulate and control their gaze of and Iberian Peninsula by the end of the same century. access to the public space, while also controlling Finally, in the sixteenth century, the historic His- and regulating who can look at or have access to pano-Arabic use of the closed balcony arrived to them (Ruddick, 1996; Mazumdar and Mazumdar, America with the Spaniards and Moors that mi- 2001). Examples of these are closed or curtained grated from Andalusia and Extremadura, the first vehicles, special sections in theaters and cinemas searching for economic opportunities and the lat- closed off by screens, temporarily curtained sec- er escaping from the religious persecution of the tions of the street from a vehicle to a building, or Spanish monarchy and the Catholic Church (Hur- closed balconies in domestic and religious con- tado Valdez, 2005; Fernandez Muñoz, 2007, pp. -

Relación De Monumentos Históricos Del Perú
Ministerio de Cultura Instituto 'Nacional de Cultura Centro Nacional de Información Cultural Relación de Monumentos Históricos del Perú Lima, Diciembre de 1999 Ministerio de Cultura Ministerio de Cultura _INC f')Nr Instituto acional de Cultura Cemro Nacional de Información Cultural Relación de Monumentos Históricos del Perú Lima, Diciembre de 1999 Ministerio de Cultura Instituto Nacional de Cultura Centro Nacional de Información Cultural Lima, Perú Relación de Monumentos Históricos del Perú Dirección César Coloma Porcari Investigación y elaboración : Luis Meneses Hermoza Hecho el Depósito Legal N° 15013099 - 4675 Ministerio de Cultura INTRODUCCION La necesidad de tener un registro completo de todos los monumentos declarados del país siempre ha sido imperiosa, no solamente por ser un medio eficaz que evite el deterioro y desaparición de ellos sino, también, por constituirse en un elemento valorativo de nuestro patrimonio y un medio adecuado para alimentar la visión de él y de la cultura nacionales en la conciencia colectiva. Asimismo, lleva a diagnosticar el nivel de conciencia e identidad nacional de todos los que estamos trabajando por la cultura del país. Por ello, y cumpliendo con los objetivos y funciones correspondientes a este Centro Nacional de Información Cultural, órgano de línea del Instituto Nacional de Cultura, entregamos, por primera vez, la Relación de Monumentos Históricos del Perú, que es la más completa y veraz realizada hasta la fecha. Este trabajo contiene el listado de los inmuebles edificados a partir del siglo XVI, es decir, desde la invasión española, hasta el siglo XX. Se inicia este inventario con la relación de las zonas monumentales declaradas en quince departamentos de la República y la Provincia Constitucional del Callao, con sus respectivos límites. -
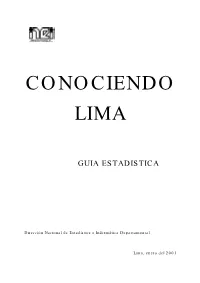
Conociendo Lima
CONOCIENDO LIMA GUIA ESTADISTICA Dirección Nacional de Estadística e Informática Departamental Lima, enero del 2001 PRESENTACION Con ocasión del 466 aniversario de la fundación de Lima “Ciudad de los Reyes”, por Francisco Pizarro el 18 de enero de 1535 y en homenaje permanente al departamento de Lima, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), ha preparado el documento: “CONOCIENDO LIMA”, publicación estadística que contiene los principales indicadores socio económicos y demográficos del departamento. Lima está ubicada en la vertiente occidental de los andes peruanos, en el centro del territorio nacional. Su importancia radica a que en su suelo vive cerca de un tercio de la población peruana, se genera más del 50% de la producción de bienes y servicios del país y es el centro político por excelencia. El departamento de Lima ha incrementado su población en forma acelerada en los últimos 60 años, en 1940 registró una población total de 849 Mil 711 habitantes, en 1972 subió a 3 Millones 594 mil 787 habitantes y en el año 2000 se estimó la población del departamento en 7 Millones 460 Mil 190 habitantes. La presente publicación contiene información sobre Reseña Histórica, Territorio, Clima, Hidrografía, Población y Demografía, Estadísticas Sociales y Económicas, Turismo, Precios, Banca y Finanzas Públicas. El documento tiene como objetivo ser un instrumento que coadyuve al mejor conocimiento de la realidad del departamento y de nuestro país. El INEI, expresa su agradecimiento a todas aquellas entidades del Estado, empresas privadas, centros de estudio e investigación, que nos han brindado información para hacer realidad esta publicación, la misma que el INEI pone a disposición de los profesionales, investigadores y público en general. -

EL PALACIO DE LA EMBAJADA ARGENTINA EN LIMA: HISTORIA Y FUTURO DE CARA AL BICENTENARIO Paloma Carcedo De Mufarech Universidad De Lima
Carcedo de Mufarech. El Palacete de la embajada de Argentina en Lima EL PALACIO DE LA EMBAJADA ARGENTINA EN LIMA: HISTORIA Y FUTURO DE CARA AL BICENTENARIO Paloma Carcedo de Mufarech Universidad de Lima Introducción El edificio conocido como El Palacio de la Embajada Argentina en Lima (1927-1940) situado en el limeñísimo barrio de Santa Beatriz del Centro Histórico, es uno de los más emblemáticos y señoriales que se desarrollaron durante el gobierno del presidente Augusto B. Leguía con motivo de las celebraciones del Centenario de la Independencia del Perú de la corona española. Si bien el gobierno peruano cedió el terreno al Estado argentino, el diseño del edificio fue obra del renombrado arquitecto argentino Martín Noel quien supo imprimir en él un marcado estilo “neocolonial” o “neohispano” tan en boga en aquellos años, como símbolo de una naciente “identidad nacional” Argentina. A puertas de celebrar en dos años el Bicentenario de la Independencia del Perú, el director de la carrera de arquitectura de la Universidad de Lima, arquitecto Enrique Bonilla di Tolla, presentó el pasado junio al embajador argentino en Perú, Jorge Raúl Yoma, un plan para recuperar y poner en valor tan importante edificio cuyos resultados se presentan en este trabajo. No se podría entender el significado real de este palacete sin poner en perspectiva al lector sobre el origen del barrio de Santa Beatriz en el desarrollo histórico de la ciudad de Lima o el gran asiento de la Ciudad de los Reyes como fue llamada durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Por ello, antes de concentrarnos en la construcción misma del edificio, se ofrece una visión general de la historia de la fundación de la ciudad y del desarrollo histórico del terreno en donde se ubica para que, de esta forma, se comprenda el alcance de dicho palacete como parte muy importante de la historia de la “Nueva Lima” de principios del siglo XX. -

Lima Y Callao
Lima y Callao Hacia Centro Comercial Plaza Norte A v A . v T . ú P p a a RÍMAC CALLAO e n c l a l A a m m V s Av. José Granda e SAN MARTÍN a á r m i r To c u . a Av ALAMEDA DE LOS BOBOS Av AH Urb. AH. SANTA DE PORRES n AMALIA PUGA ANDRES CORZO Av. GUARDIA REPUBLICANA TACNA LOS JARDINES DE a H CONVENTO ROSITA Urb. LEONCIO PRADO N TOMAS VIDAL Pj TRUJILLO Ca F.BOLOGNESILOS SAN FRANCISCO LEONCIO PRADO EL PROGRESO o VESTA 140.9 Ca F.ARAMBURUDESCALZOS r Pq t e n SAN GERMAN AH Av. Faucett gure MACHU Urb.PICCHU CIBELES 143.2 BREÑA Aeropuerto ui Eg Urb. a ca VENTURA i Che Internacional CERRO SAN CRISTOBAL r Mc HUERTA a it AH Pj LICENCIADOS Jorge Chávez MUSEO s A PORTUGUES r v V Av. Perú e . ía TOTORITA Pj F v . d Av. Ramiro Prialé AH LOS SE i RENOSPj ARICA P e n i VILLA DE za Ev Pj J. OLAYAPj F.PIZARRO U FATIMA r it TOMAS VIDAL Urb. MARIATEGUI Ca F.BOLOGNESI AH . ro a Av Prl TACNA v Río Rímac m PERRICHOLI VISTA ALEGRE A Pq. SALAZAR16 DE BONDY DICIEMBRE Pj LOS TAMBOS Pj NATURALEZA ie Cerro San Cristóbal n JUAN PABLO Pj SINCHI ROSA Pj SANTA ROSA SALAVERRY Jr LOS CORREGIDORES Pj LOLO FERNANDEZ t PROGRESO o 22 DE AGOSTO Jr ALMAGRO EL JOVEN Av. Av. FRANCISCO PIZARRO VALLEJO Mo Urb. Ca LOS DESCALZOSPj LOS CABILANTES rales EL ón Pj AYUNTAMIENTO Duá PERU ci SAN ANTONIO SANTA ROSA rez AH la PROGRESOAv a SAN JOSE SOCIEDADLA v SANTA CRUZ Jr SAN CRISTOBAL Av. -

Gestión Del Patrimonio Siniestrado: Caso Del Teatro Municipal De Lima
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES UNIDAD DE POSGRADO Gestión del patrimonio siniestrado: caso del Teatro Municipal de Lima TESIS Para optar el Grado Académico de Magíster en Gestión del Patrimonio Cultural AUTOR Elvira Milagros Valenzuela Saldaña ASESOR Martín Fabbri García Lima – Perú 2016 II A mi abuelita Nati, por los entrañables recuerdos que guardo en mi memoria, A Elvira y a Jorge, mis padres. A Oscar, por los recuerdos construidos. III “(…) las obras monumentales de los pueblos continúan siendo en la vida presente el testimonio vivo de sus tradiciones seculares. La humanidad, que cada día toma conciencia de la unidad de los valores humanos, los considera como un patrimonio común, y de cara a las generaciones futuras, se reconoce solidariamente responsable de su salvaguarda. Debe transmitirlos en toda la riqueza de su autenticidad.” Carta internacional sobre la conservación y la restauración de monumentos y sitios. Carta de Venecia, 1964. IV AGRADECIMIENTOS En las siguientes líneas quiero agradecer a las personas que de diferentes formas han contribuido a la culminación de esta tesis, hacia ellas mi cariño y respeto. En primer lugar quiero agradecer a mis padres por el cariño y el amor que tienen para con sus hijos. A mis profesores y amigos de la Maestría, al Arquitecto Jose Hayakawa por su interés y apoyo constante desde el inicio del curso de intervención en el Patrimonio Cultural, fue en ese curso donde empezó la elaboración de esta tesis. Al Arquitecto Martín Fabbri, mi asesor, por brindarme su tiempo y sus orientaciones precisas que contribuyeron a darle forma para la culminación de esta investigación. -

Travel Companion Book This Booklet Was Designed by Goway Staff for Your Enjoyment As Well As for the Practical Information It Provides
TRAVEL COMPANION Magical Ecuador and Peru MAGICAL ECUADOR AND PERU BELIZE MEXICO Belmopan GUATEMALA Guatemala HONDURAS EL Tegucigalpa SALVADOR Caribbean NICARAGUA Sea San Jose Cartagena Caracas Atlantic COSTA Panama Ocean RICA PANAMA VENEZUELA Armenia GUYANA Bogota Angel Falls COLOMBIA SURINAME FRENCH Neiva GUIANA San Agustin GALAPAGOS Otavalo Quito ISLANDS Riobamba Amazon River Santiago ECUADOR San Manaus Fortaleza Fernandina Santa Cruz Cristobal Isabela PERU Recife Machu Lima Picchu BRAZIL Salvador Cusco Lake Titicaca Arequipa Brasilia La Paz Pacific Ocean BOLIVIA Pantanal Uyuni Buzios Rio de Sao Janeiro South Pacific Paulo Ocean San Pedro PARAGUAY Te Peu Tereveka de Atacama Iguassu Ahu Falls CHILE Hanga EASTER Roa ISLAND Alturas Del Poike Airport 13 Moai Cordoba Mendoza URUGUAY Colonia Montevideo Santiago Buenos Aires ARGENTINA Puerto Varas Bariloche Puerto Madryn FALKLAND ECUADOR FLAG Calafate ISLANDS Port Punta Howard Stanley Arenas Ushuaia PERU FLAG ANTARCTICA International Time Zones London Rome Moscow Baghdad Kuwait Karachi Rangoon Singapore Beijing Tokyo Vancouver Toronto Berlin Bucharest Addis Ababa Sharjah Alma Ata Bangkok Kuala Lumpur Hong Kong Osaka San Francisco New York Frankfurt Belgrade Guangzhou Khabarovsk Los Angeles Zurich Istanbul Shanghai Sydney Paris Dalian Melbourne Manila Harbin Kunming EXCLUSIVE SMALL GROUP TOURING TO DOWNUNDER, AFRICA, MIDDLE EAST, ASIA AND SOUTH AMERICA Magical Ecuador and Peru 26 DAYS Guayaquil · Galapagos Islands · Quito · Northern Highlands Otavalo · Lima · Cusco · Sacred Valley · Machu Picchu · Lake Titicaca Goway’s Promise of Something Special GOWAY TRAVEL LIMITED USA · CANADA · AUSTRALIA www.goway.com GENERAL INFORMATION Your Magical Ecuador and Peru Travel Companion Book This booklet was designed by Goway staff for your enjoyment as well as for the practical information it provides. -
Folleto Lima PYG.Indd
ima Guía turística Morro Solar Nolte Musuk Acércate a Lima Gihan Tubbeh Plaza Mayor Descubre mucho más de lo que esperabas. Experiencias únicas Lima es el reflejo de gran parte de las inmensas riquezas del Perú y una ciudad donde podrás disfrutar experiencias únicas con todos los sentidos: practicar deportes extremos, establecer un íntimo contacto con la naturaleza, visitar templos y edificaciones coloniales, conocer sitios arqueológicos milenarios o simplemente gozar del relax que brindan los hoteles boutique y spas, en cuyos bares y restaurantes se ofrece lo mejor de la gastronomía del país. Sea cual sea tu interés, Lima te espera con los brazos abiertos. Solo elige cómo quieres empezar a conocerla. Cultura viva Actual Luis Gamero Luis Peñas de música criolla y fi estas Tiendas de diseño, desfi les de moda, tradicionales en Barranco festivales de cine, arte y fotografía, y Mirafl ores. además de modernos centros comerciales y galerías de arte. Aventura Milenario Gonzalo Barandiarán Gonzalo IbarraCarlos Gihan Tubbeh Surf y parapente en la Costa Verde. Museos de arte, historia, geografía, Kayak, canotaje y ciclismo de gastronomía y museos interactivos, montaña en las cuencas de los ríos entre otros. Lurín y Cañete. Natural Fascinante Enrique Castro-Mendívil Manchamanteles Observación de lobos y aves La ruta del pisco en bares marinas en las Islas Palomino y bodegas tradicionales. (Puerto del Callao). ima Conocida como la Ciudad de los Reyes, aquí la historia y la modernidad convergen día a día. Su Centro Histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Raúl García Aquí, como en los distritos que Estilos culinarios bordean la costa del Pacífico, Criollo: Potajes de la Colonia, los festivales de cine, música mezcla de sabores peruanos y y moda, conviven con las españoles. -
Lima Y Callao
Lima y Callao Guía práctica para el viajero MPERÚ O R es / P c ayor de Lima © Christian Vin M a z a l P Lima Callao Ubicación Costa centro oeste del Perú Altitud Mín.: 3 msnm (Ancón) Máx.: 861 msnm (Chosica) Clima Temperatura Máx (Verano): 26,1 ºC Mín (Verano): 20,5 ºC Máx (Invierno): 18 ºC Mín (Invierno): 15,2 ºC Nov - Mar Mar - Jun Jun - Set Set - Nov ¿Cómo llegar? Vía terrestre Desde la costa norte y sur por la carretera Panamericana. Desde la sierra y la selva central por la carretera Central. Vía terrestre Vuelos regulares desde las principales ciudades del país y del mundo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (Callao), a aproximadamente 30 min de la ciudad de Lima - A v . E Aeropuerto lme r Internacional F a u Jorge Chávez c e t t Av. Río a Zona Monumental Callao Rímac Av. Mor Edificio Ronald CALLAO CARME N DE LA Fortaleza del Real Felipe LEGUA-R EYN t t r Iglesia Matriz o e Av. A Muelle Dársena c Catedral del Callao u a Museo de Sitio Naval F Submarino Abtao A v. lmer G E Museo Naval Julio Peña ua . v Av. Sáenz rdia BELLAVISTA Elías Murguía A Chala ca Chucuito Parque de las Leyend LA PUNTA LA PERLA Parque de La Punta Av . La Mari na A v. SAN MI Cos tane A r v. a las islas Cavinzas, San Lorenzo, a La Paz El Frontón e islotes Palomino Museo Larco OCÉA N O P A C Í F I C O Iglesia Ú R E P M O R R ío Rí mac 28 ian Vinces / P 29 t s i Alameda Chabuca Vía r Jr. -

9190-08 Caratula T INGLES
MANY CITIES IN ONE MA NY CIT IES IN TICKET RIGHT THIS MINUTE TO FLY TO LIMA: ONE WHY YOU SHOULD NOT MISS OUT ON IT. OLD CITY Lima is a time machine GOURMET LIMA Lima on the tip of the tongue FRIENDLY LIMA Lima is for both walkers and fliers ENTERTAINING LIMA Lima for fun seekers 2 [ lima It is the only South American capital SOME on the shores of the Pacific Ocean. Food in Lima is a religion and its temples are REASONS tempting restaurants that serve seafood, jungle and Andean dishes as well as a fusion of Peru- WHY YOU vian flavor with every type of international food imaginable. If people in other parts of the world live in deserts, mountains, or snowy regions, WOULD then Lima’s inhabitants live in fine restaurants. There is no other city in the world that has as WANT TO many cooking schools as Lima does, and it is turning into one of the most innovative inter- BUY AN national laboratories of food and drink. Lima is also a city that can slake the most intense thirst a person can experience in its legendary AIRPLANE and modern bars that have the power to seduce the trendiest of the world’s citizens. Its port is TICKET RIGHT THIS MINUTE TO FLY TO LIMA: WHY YOU SHOULD NOT MISS OUT ON IT. at the very heart of the South American coast, and therefore the city has always been cosmo- politan and traditional at the same time. Lima was the most coveted jewel of the Spanish colo- nies and for 300 years the richest city in the Americas. -

11 Days Mystical Peru
14 | MYSTICAL PERU MYSTICAL PERU LIMA AREQUIPA COLCA CANYON LAKE TITICACA CUZCO MACHU PICCHU Peru is a country rich in diversity and culture. During this captivating 11-day journey, visit the capital 11 DAYS city of Lima, shrouded in history and full of colonial surprises. Continue on to colourful Arequipa and from its famous Santa Catalina Monastery. Witness the flight of the Condor at Colca Canyon and take a $5,895 speedboat through the waters of iconic Lake Titicaca. Complete your journey with the awe-inspiring ruins of Machu Picchu and an overnight in Machu Picchu Town. CAD$, PP, DBL. OCC. TOUR OVERVIEW Roundtrip international and Day 1 Day 6 B/L domestic airfare from Toronto* TORONTO – LIMA Depart from Toronto to Lima; welcome, LAKE TITICACA Travel by speedboat through the deep blue Welcome assistance upon arrival transfer and check into your hotel. Hotel Hilton Lima Miraflores, waters of Lake Titicaca, the largest lake in South America. Visit and departure at all airports Standard the incredible floatingUros Islands near the Bolivian border which are made and remade from totora reeds. Also witness the Private transfers and porterage Day 2 B interesting and unusual ancestral culture of the Aymara on the between airport and hotel island of Taquile, with beautiful views of the snow-capped LIMA After breakfast, enjoy a memorable day in the captivating Andes. Casa Andina Premium Puno 9 nights accommodation capital of Peru. Lima was founded in 1535 and was once the capital of Spain’s South American Empire for 300 years; it is also 2 nights in Lima known as the City of Kings.