Juan Gabriel Y La Frontera Sonora De Lo Gay
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Recuerdos, Sueños, Pensamientos (Carl Jung)
C. G. Jung Recuerdos, sueños, pensamientos Traducción del alemán por M.ã ROSA BORRAS Título original: Erinnerungen Träume Gedanken ISBN: 84-322-0829-9 INTRODUCCIÓN He looked at his own Soul with a Telescope. What seemed all irregular, he saw and shewed to be beautiful Constellations; and he added to the Consciousness hidden worlds within worlds. COLERIDGE, Notebooks En el verano de 1956 Ðdurante el congreso Eranos en AsconaÐ el editor Kurt Wolff habló por vez primera con amigos de Zurich de su deseo de publicar una biografía de Carl Gustav Jung en la editorial Pantheon de Nueva York. La doctora Jolande Jacobi, una colaboradora de C. G. Jung, propuso que se me encargara a mí tal biografía. Todos comprendían que no se trataba de una empresa fácil, pues era conocida la aversión de Jung a dar a la publicidad su vida. Así, pues, Jung accedió sólo tras largas vacilaciones, y me concedió una tarde semanal para el trabajo en común. Era mucho si se considera su recargado plan de trabajo y su estado de salud debido a la edad. Comenzamos en la primavera de 1957. Kurt Wolff me había presentado su proyecto de que el libro no fuera una «biografía» sino una «autobiografía»: sería el mismo Jung quien hablaría. Esto determinó el plan general de la obra y mi primera tarea consistió exclusivamente en plantear preguntas y anotar las respuestas de Jung. Pese a que al principio se mostró algo reservado y vacilante, pronto se puso a narrar, con creciente interés sobre sí mismo, su evolución, sus sueños y sus pensamientos. -

El Aposento Alto (ISSN 0042-0735) Is Published Bimonthly for $13.99 Per Year by the Upper Room, 1908 Grand Ave., Nashville TN 37212-2129
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 EL ® DONDE EL MUNDO SE UNE A ORAR ¡Que la luz de Cristo en el 2021! Juntos podemos transformar al mundo, una persona a la vez. ElAposentoAlto.UpperRoom.org/donativo 877-899-2780, ext. 7246 o envíe su donativo a: Fellowship of The Upper Room PO Box 305150 Nashville, TN 37230-9891 Donaciones enviadas hasta el 31 de diciembre de 2020, serán deducibles de impuestos del 2020. EAA_Ad_ND2020_FONTS.indd 1 5/14/20 2:46 PM NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2020 Vol. 82 No. 6 ISSN 0042-0735 • GST #128363256 DONDE EL MUNDO SE UNE A ORAR Jorge L. Berríos-Rivera, Editor Gerente María Theresa Santillán, Editora Asistente 36 IDIOMAS Interdenominacional Internacional Intercultural ARMENIO FRANCÉS INGLÉS ODIA BIRMANO GRIEGO ITALIANO POLACO BÚLGARO GUJARATI JAPONÉS PORTUGUÉS CATALÁN HOLANDÉS KANNADA RUSO CINGALÉS HÚNGARO KISWAHILII SUECO CHINO IBANO/INGLÉS LENGUAJE DE SEÑAS TAI COREANO ILOKANO MALAYALAM TAMUL ESPAÑOL INDONESIO NEPALI TELUGU ESTONIO INDOSTÁNICO NORUEGO URDU Múltiples formatos están disponibles en algunos idiomas. Para obtener más información sobre las ediciones internacionales de The Upper Room, visite international.upperroom.org. El Aposento Alto (ISSN 0042-0735) is published bimonthly for $13.99 per year by The Upper Room, 1908 Grand Ave., Nashville TN 37212-2129. Periodicals Postage Paid at Nashville TN and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address corrections to The Upper Room, P.O. Box 430235, Palm Coast, FL 32143-0235. Editorial offices: P.O. Box 340004, Nashville, TN 37203-0004. Email: [email protected] FAX: 615-340-7590. One-year subscription USA: $13.99. For information about other editions call 1-800-972-0433. -
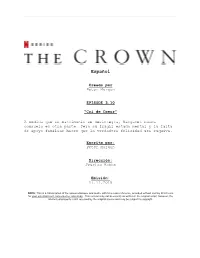
The Crown | Spanish Dialogue Transcript | S3:E10
Español Creado por Peter Morgan EPISODE 3.10 “Cri de Coeur” A medida que su matrimonio se desintegra, Margaret busca consuelo en otra parte. Pero su frágil estado mental y la falta de apoyo familiar hacen que la verdadera felicidad sea esquiva. Escrito por: Peter Morgan Dirección: Jessica Hobbs Emisión: 17.11.2019 NOTE: This is a transcription of the spoken dialogue and audio, with time-code reference, provided without cost by 8FLiX.com for your entertainment, convenience, and study. This version may not be exactly as written in the original script; however, the intellectual property is still reserved by the original source and may be subject to copyright. Miembros del reparto Olivia Colman ... Queen Elizabeth II Tobias Menzies ... Prince Philip, Duke of Edinburgh Helena Bonham Carter ... Princess Margaret Ben Daniels ... Lord Snowdon Marion Bailey ... Queen Elizabeth the Queen Mother Josh O'Connor ... Prince Charles Erin Doherty ... Princess Anne Jason Watkins ... Harold Wilson David Rintoul ... Michael Adeane Charles Edwards ... Martin Charteris Michael Thomas ... Duke of Gloucester Penny Downie ... Duchess of Gloucester Harry Treadaway ... Roddy Llewellyn Jessica De Gouw ... Lucy Lindsay-Hogg Nancy Carroll ... Anne Tennant P a g e | 1 1 00:00:06,120 --> 00:00:09,440 UNA SERIE ORIGINAL DE NETFLIX 2 00:00:36,080 --> 00:00:37,080 ¿Cómo estás? 3 00:00:39,640 --> 00:00:40,960 Bien. 4 00:00:44,560 --> 00:00:45,560 No te ves bien. 5 00:00:47,280 --> 00:00:48,840 Son las doce menos cuarto. 6 00:00:50,640 --> 00:00:52,880 - ¿Y los niños? - Con la niñera. -

Las Adaptaciones De Obras Del Teatro Español En El Cine Y El Influjo De Éste En Los Dramaturgos - Juan De Mata Moncho Aguirre Indice
Las adaptaciones de obras del teatro español en el cine y el influjo de éste en los dramaturgos - Juan de Mata Moncho Aguirre Indice Síntesis ....................................................................................................... i Abstract .....................................................................................................iv I. Prólogo ................................................................................................... 1 II. Épocas literarias ................................................................................. 14 1. Época Renacentista ......................................................................14 2. Teatro del siglo de oro ................................................................... 24 3. Teatro del siglo XVIII...................................................................... 52 4. Teatro del siglo XIX........................................................................ 58 5. Teatro del siglo XX....................................................................... 123 III. Conclusiones .................................................................................. 618 IV. Bibliografía....................................................................................... 633 V. Archivos documentales................................................................... 694 Las adaptaciones de obras del teatro español en el cine y el influjo de éste en los dramaturgos - Juan de Mata Moncho Aguirre Síntesis Al afrontar las vinculaciones de los dramaturgos -

La Correspondencia De Juan Gabriel Perboyre
Vincentiana Volume 46 Number 6 Vol. 46, No. 6 Article 55 11-2002 Los Riesgos de un Discurso: La Correspondencia de Juan Gabriel Perboyre Elie Delplace C.M. Follow this and additional works at: https://via.library.depaul.edu/vincentiana Part of the Catholic Studies Commons, Comparative Methodologies and Theories Commons, History of Christianity Commons, Liturgy and Worship Commons, and the Religious Thought, Theology and Philosophy of Religion Commons Recommended Citation Delplace, Elie C.M. (2002) "Los Riesgos de un Discurso: La Correspondencia de Juan Gabriel Perboyre," Vincentiana: Vol. 46 : No. 6 , Article 55. Available at: https://via.library.depaul.edu/vincentiana/vol46/iss6/55 This Article is brought to you for free and open access by the Vincentian Journals and Publications at Via Sapientiae. It has been accepted for inclusion in Vincentiana by an authorized editor of Via Sapientiae. For more information, please contact [email protected]. Los riesgos de un discurso: La correspondencia de Juan Gabriel Perboyre por Elie Delplace, C.M. Provincia de París Introducción En la Vie du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, su autor escribe: En nuestro beato, el alma reinaba sobre todo su ser. Todos sus órganos la servían con edificante fidelidad; todos sus sentidos le obedecían, o más bien, ella los tenía en severa y dura esclavitud. Era un alma que no tocaba, por así decir, la tierra, y que vivía en medio de las debilidades de la humanidad, como un ángel que toma sus formas, cuando viene acá abajo para cumplir una misión celeste.1 -

Contruyendo Futuros Una Publicacion Del Distrito Unificado Escolar De Fresno
Una PublicacionA Publication Del of Distrito the Fresno Unificado Unified Escolar School De District Fresno CONTRUYENDO FUTUROS UNA PUBLICACION DEL DISTRITO UNIFICADO ESCOLAR DE FRESNO Edición Invierno 2011 Día Voluntariado de Martin Luther King Jr. Cerca de 200 estudiantes de la escuela Media Wawona, la Secundaria Fresno y la escuela Primaria Charter Dailey se reunieron en el parque Roeding para limpiar y otros proyectos como parte del día voluntariado de Martin Luther King el 17 de enero. En todas las escuelas destacan programas de Bachillerato Internacional resalt- ando el rigor académico con énfasis en mentalidad global y servicio comunitario. Mientras que este fue el tercer año que los estudiantes de Wawona IB han trabajado en Roeding’s Play Land y Storyland, fue el primer año para las tres escuelas IB de colaborar en un proyecto voluntariado alli. § Lisa Monteleone, la enfermera escolar de le comienza a bajar el azúcar en la sangre, Myra Fresno Unified, esta entre un numero creciente se “arrodilla” en las zarpas de enfrente; le jala a Perros Alertas de diabéticos que usan perros especialmente su bringsel, un juguete de nylon rellenado atado entrenados para ayudarles a controlar exitosa- a su collar, y le ladra a Monteleone. mente la enfermedad para que ellos puedan vivir Aunque Monteleone observa sus niveles de Emiten Señales vidas productivas. glucosa cuidadosamente y trae puesto un censor La perra alerta de diabetes de Monteleone y una bomba de insulina, Myra provee otro nivel es una Labrador retriever de 3 años llamada de seguridad mientras Monteleone se ocupa de a Diabéticos Myra. Myra esta entrenada para detectar y olfat- su atareada rutina diaria como la coordinadora ear los cambios más sutiles de aroma que la de diabetes para el Fresno Unified. -

Consejos Para Intercesores/As De Las Víctimas Delimitados Por La Sobreviviente, También Debería Serlo El Hablar En Público
El Centro Nacional de Recursos sobre la Violencia Doméstica (NRCDV, por sus siglas en inglés) provee una amplia gama de recursos que son gratuitos e integrales, los cuales incluyen asistencia individualizada, entrenamiento y recursos especializados y proyectos destinados a mejorar la intervención y las estrategias de prevención actuales de la violencia doméstica. Para sugerir otros recursos para esta guía o para asistencia técnica y recursos continuos, por favor contacte al equipo de asistencia técnica del NRCDV al 800-537-2238, TTY: 800-553-2508, [email protected], o a través de formulario de asistencia técnica de la red, al www.nrcdv.org/ TArequest.php. Financiamiento El financiamiento fue proveído por una subvención de la Administración para Niños y Familias del Departamento Estadounidense de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) Subvención #90EV0374 Los contenidos de esta publicación son responsabilidad única de l@s autores/as y no representan necesariamente el punto de vista oficial de HHS. Permiso para reimprimir L@ animamos a usar, compartir y adaptar este material según sus necesidades. Al hacerlo, por favor incluya el siguiente reconocimiento: “Este material fue impreso/adaptado de la publicación titulada Desde el frente del salón: una guía para sobrevivientes de violencia doméstica e intercesores/as para hablar en público (2011) realizado por el Centro Nacional de Recursos contra Violencia Doméstica (NRCDV).” Centro Nacional de Recursos sobre la Violencia Doméstica (NRCDV) National Resource Center on Domestic -
Logotipo El Siglo De Durango NUEVO DISEÃ'o
MARTES 1 DE DICIEMBRE DE 2015 3 TÍMPANO La primera versión, ‘Los Dúo’, alcanzó la cima en la lista Top Latin Álbums de la revista Billboard. EFE versión del exitoso álbum do junto al recientemente Miami, Florida. ‘Los Dúo’, que el cantante de fallecido Joan Sebastian. 65 años lanzó a principios El sencillo ‘La Frontera’, El cantante mexicano Juan del año y que alcanzó el nú- a dúo con Julión Álvarez y Álbum. La cara de pre- Gabriel publicará ‘Los Dúo mero uno de la lista Top La- la colaboración del colom- sentación del nuevo ma- 2’, un nuevo álbum de due- tin Álbums de la revista es- biano J Balvin, fue la carta terial de Juanga fue to- tos junto con grandes artis- pecializada Billboard, en la de presentación de ‘Los Dúo mada de ‘La frontera’ a tas latinos como el estadou- que entró hace 41 semanas. 2’, y ya suma 4.5 millones de dúo con Julión Álvarez. nidense de origen puertorri- “Otra vez el destino nos visitas en Youtube. queño Marc Anthony o el lleva a la realización de ‘Los El nuevo disco de Juan colombiano J Balvin, anun- Dúo 2’, un álbum que desde Gabriel contará además con ció ayer su discográfica, el principio del primero sa- los temas ‘Te quise olvidar’, Universal Music. bíamos que teníamos que junto a su compatriota Ale- El nuevo disco, bajo la realizar, ya que Juan Ga- jandro Fernández; ‘Ya lo sé producción y arreglos del briel tiene mucho interés en que tú te vas’, con el venezo- mexicano Gustavo Farías, grabar duetos”, dijo Farías lano Franco de Vita, o ‘Te AGENCIAS contiene grandes éxitos del en el comunicado de Univer- recuerdo dulcemente’, con ‘Divo de Juárez’, como ‘Yo te sal Music. -

Album Literario
ANIVERSARIO CCLX DE LA MUEBTE DE MIGUEL DE CERVANTES SAAYEDRA ALBUM LITERARIO DEDICADO A LA MEMORIA y PUBLÍCALO LA REDACCION DE LA REVISTA LITERARIA CERVANTES 1547—1616—1876 MADRID ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DE PEDRO NUNEZ Corredora Baja de San Pablo, núm. 43 1876 fí, /V* $ ANIVERSARIO CCLX T)E LA MUERTE SE MIGUEL DE CERVANTESSAAVEDRA ALBUM LITERARIO DEDICADO A LA MEMORIA III LOS I IIS PUBLICALO LA REDACCION DE LA REVISTA LITERARIA CERVANTES MADRID ESTABLECIMIENTO TIPOGRAFICO DE PEDRO NUNEZ Corredora Baja de San Pablo, núm. 43 1876 AL QUE LEYERE La acogida, en extremo lisongera, que la Revista titu lada CERVANTES mereció del público desde que apareció en el mundo literario, ha llenado nuestro corazón de viva gratitud y animádonos á realizar felizmente la obra con que hoy solemniza la patria el aniversario CCLK del hijo ilustre de Alcalá de Henares. No somos nosotros, los más modestos, los más humil des, los más oscuros, pero también los más fervientes admiradores del inmortal autor del QUIJOTE, los llamados á poner una piedra, siquiera sea insignificante, en el al cázar augusto á donde lleva la ofrenda de su admiración el mundo civilizado. Ni habríamos tampoco acometido -esta empresa, superior á nuestras fuerzas débiles, si hom bres de reconocido talento y autoridad indudable no hu bieran con sus luces ilustrado nuestro juicio y con su gallarda pluma dado valor á este volumen, que lleva en sus páginas el espíritu, la idea, el sentimiento de la más profunda veneración liácia el Manco inmortal de Le- panto. Alea jacta est. El libro está hecho. Nada hay en él que nos pertenezca; todo lo debemos á los ilustres lite ratos que honrando la memoria del más insigne de nues tros hablistas se honran á sí mismo también. -

La Terapia Racional Emotiva (Tre)
LA TERAPIA RACIONAL EMOTIVA (TRE). POR ELIA ROCA La información de este apartado se ha obtenido de diversas obras de A. Ellis, citadas en la bibliografía, que recomendamos leer para profundizar en la TRE. Se puede acceder a la página personal de A. Ellis, pulsando en http://www.rebt.org/ Más información en web de Elia Roca: www.cop.es/colegiados/PV00520/ INTRODUCCIÓN: La Terapia Racional Emotiva (TRE) es la pionera de las terapias cognitivas. Como nos cuenta su creador, A. Ellis, en “La práctica de la RET”, empezó a utilizarla hacia 1955. Veamos algunas circunstancias que influyeron en su creación: Ellis, en su adolescencia tenia problemas de timidez, temor a hablar en público y especialmente ansiedad para relacionarse con mujeres. Para superar estos problemas, empezó a utilizar técnicas cognitivo-conductuales, familiarizándose así con ellas. También estaba muy interesado por la filosofía y la psicología, especialmente por los escritos de Epiceto, Marco Aurelio, Emerson, Coué, Dewey, Freud, Rusell y Watson. Empezó a practicar la psicoterapia y la terapia sexual y marital en 1943 y se doctoró en Psicología en 1947. Se formó en el campo del Psicoanálisis, pero al no hallar resultados satisfactorios con esta orientación, empezó a desarrollar su propia forma de hacer terapia que daría lugar a la RET, una orientación que afirmaba que si las personas adquiriesen una sana filosofía de la vida, sería raro que se encontrasen emocionalmente perturbadas. Entre las bases teóricas de la RET, también hallamos la influencia de Horney (la tiranía de los debería), de la Semántica General de Korzibsky (ej., los problemas con la utilización del verbo ser referido a las personas) y de antiguas filosofías orientales como las de Confucio y Buda. -

17LG Nominees ENGLISH
Nominee_Export Latin Academy of Recording Arts & Sciences, Inc. List of Nominees for the 17th Annual Latin GRAMMY Awards Nominee Name Category #s Combined Category Names A Corte Musical 42 Best Classical Album Enrique Abdón Collazo 18 Best Traditional Tropical Album Sophia Abrahão 4 Best New Artist Raúl Acea Rivera 18 Best Traditional Tropical Album Dani Acedo 47 Best Short Form Music Video Héctor Acosta "El Torito" 17 Best Contemporary Tropical Album Dario Adames 11 Best Pop/Rock Album Mario Adnet 31 Best Latin Jazz Album Antonio Adolfo 31 Best Latin Jazz Album Adrián 6 Best Traditional Pop Vocal Album Raul Agraz 31 Best Latin Jazz Album Gustavo Aguado 17 Best Contemporary Tropical Album Lino Agualimpia Murillo 19 Best Tropical Fusion Album Pepe Aguilar 1 Record Of The Year José Aguirre 15 Best Salsa Album Lisa Akerman Stefaneli 44 Best Recording Package Bori Alarcón 2 Album Of The Year Pablo Alborán 1, 2, 5 Record Of The Year, Album Of The Year, Best Contemporary Pop Vocal Album Rolando Alejandro 2 Album Of The Year Álvaro Alencar 2 Album Of The Year Alexis 7 Best Urban Fusion/Performance Alexis y Fido 7 Best Urban Fusion/Performance Omar Alfanno 20 Best Tropical Song Sergio Alvarado 47 Best Short Form Music Video Page 1 Nominee_Export Andrea Álvarez 10 Best Rock Album Diego Álvarez 48 Best Long Form Music Video Julión Álvarez 23 Best Banda Album Laryssa Alves 39 Best Brazilian Roots Album Lizete Alves 39 Best Brazilian Roots Album Lucy Alves & Clã Brasil 39 Best Brazilian Roots Album Lucy Alves 39 Best Brazilian Roots Album Jorge Amaro 11 Best Pop/Rock Album Remedios Amaya 30 Best Flamenco Album Elvis "Magno" Angulo 15 Best Salsa Album Juan Alonzo V. -

Albums. Keeping
FOR WEEK ENDING NOVEMBER 5, 1988 ©Copyright 1988, Billboard Publications, Inc. No part of this publication may be reproduced, stored in any retrieval system, or Billboard. transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. TOP LATIN ALBUMS. crr o `x Compiled from a national sample of retail store w á Z and one -stop sales reports. by Carlos Agudelo signing of a tropical act by CRI's A &R development ; o department, and it's being touted as a major event. _ IS A passionate with It marketing I- c 3 ARTIST TITLE LABEL & NUMBER DISTRIBUTING LABEL GLEN MONROIG performer includes an ambitious transcontinental a strong, almost mesmerizing delivery, a singer who plan for the 27- year -old Dominican singer, starting 1 3 27 BRAULIO CON TODOS LOS SENTIDOS CBS 10534 stretches his vocal chords to the limit in order to con- with his first CBS album, "Sergio Vargas." The al- 2 7 9 ROBERTO CARLOS ROBERTO CARLOS 88 ces 80002 vey his messages. As a composer, Monroig writes bum -whose first single will be yet another version 3 1 25 CAMILO SESTO AMOR LIBRE GLOBO 7608 -1 songs with themes that go beyond those of the con- of "Bamboleo," the tune, popularized first by the 4 2 9 YOLANDITA MONGE VIVENCIAS cos 10552 ventional ballad. They are deep explorations of situ- Gipsy Kings and then by Celia Cruz -will be pre- 5 4 11 EYDIE GORME DE CORAZON A CORAZON ces 69305 ations and circumstances, carefully crafted, sented to the public at an international press confer- 6 14 5 ANGELA CARRASCO BOCA ROSA EMI 8469 thought provoking, and not without some autobio- ence in Puerto Rico in early November.