Anuario 2007.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Science Teacher Education in Argentina in Argentina, As in Many
Science teacher education in Argentina Melina Furman1, 2 and Mariana Luzuriaga1 In Argentina, as in many other countries of the world, science education has been declared a priority, a degree that acknowledges the role of scientific literacy as a fundamental part of the education of future citizens. Yet, low student performances on national and international science assessments, as well as high rates of secondary student drop-out and measurable inequality amongst schools have shown that there is a profound (and urgent) need of improvement in this terrain. It is precisely within this context that the debate on how to prepare science teachers takes on deeper meaning; that is, by recognizing the key role these future educators play on influencing and fostering student achievement. This chapter presents an analysis of Argentina’s teacher education system and examines its preparation of future secondary science teachers. In order to frame the analysis within the local context, the text begins by briefly describing the structure and current challenges of the educational system in Argentina. Then, it examines in greater depth the teacher education system, focusing on the preparation of science teachers, underlining the system´s strengths while raising questions about the challenges for future improvement. A brief look at the Argentine educational system The Argentine education system is regulated by the National Law of Education, which was enacted in 2006 to abrogate the educational reform initiated in 1993 under the previous Federal Law of Education. Some of the major changes introduced with the 2006 reform were the reorganization of the education system’s structure, the extension of compulsory education from 5 years of age to the end of the secondary level, and overall the reform of teacher education. -

Private Education in Argentina and Brazil I*
A educação privada na Argentina e no BrasilI Ana Maria F. AlmeidaII Manuel Alejandro GiovineIII Maria Teresa G. AlvesIV Sandra ZieglerV Resumo Explorando o conceito de segmentação, este artigo procura demonstrar como a expansão dos sistemas de ensino argentino e brasileiro se articula a processos de diferenciação da oferta escolar que contribuem para a produção e a reprodução das desigualdades educacionais. Partindo da análise de estatísticas históricas sobre a variação da alfabetização e das matrículas desde o final do século XIX e de documentos que registram as transformações na organização dos sistemas de ensino, o artigo mostra, em primeiro lugar, que, em ambos os sistemas, processos de segmentação se apoiaram e ainda se apoiam mais amplamente na clivagem entre educação pública e privada do que na diferenciação do currículo da escola pública. Além disso, mostra que essa clivagem é bastante recente na Argentina e muito antiga no Brasil, onde antecedeu a própria constituição do sistema nacional de ensino. Finalmente, I- Agradecimentos: em terceiro lugar, o artigo registra uma tendência de convergência A autora II agradece ao CNPq, pelo apoio a uma pesquisa cujos resultados parciais são entre os dois sistemas, já que a educação privada continua a apresentados aqui (Proc. 310926/2015-7). garantir um espaço reservado para a escolarização dos grupos mais O autor III agradece o apoio que sua pesquisa recebeu do Consejo Nacional de privilegiados no Brasil e desempenha com cada vez maior força Investigaciones Científicas y Técnicas. esse papel na Argentina. A autora IV agradece ao CNPq (Processo 446638/2014-5) e à Fapemig (APQ-02544- 14) pelos apoios à pesquisa que viabilizaram Palavras chave as análises aqui apresentadas. -

The Higher Education System in Argentina. Networks, Genealogies and Conflicts
Creative Education, 2015, 6, 1943-1959 Published Online October 2015 in SciRes. http://www.scirp.org/journal/ce http://dx.doi.org/10.4236/ce.2015.618200 The Higher Education System in Argentina. Networks, Genealogies and Conflicts Andrés Santos Sharpe CONICET-Instituto de Investigaciones Gino Germani (Gino Germany Research Institute), Social Science Faculty/University of Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina Email: [email protected] Received 5 August 2015; accepted 26 October 2015; published 29 October 2015 Copyright © 2015 by author and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Abstract The present manuscript aims to identify the genealogies, understood in a Foucaultian perspective, which leads to the actual Higher Education System in Argentina, by distinguishing how series of events are organized, distributed, organized in terms of institutional relations, signifying chains in the social amalgam and educational networks. This analysis will allow understanding the hierar- chical relationships between higher education institutions and how the differences on cultural and curricular traditions and history also motivate (though not impose) the differences on the students and on policies. Finally, it is as well an accurate description of the Higher Education Sys- tem in Argentina with a strong emphasis on universities. Keywords Higher Education, Argentina, Educational Policies 1. Introduction Studies in higher education began to take shape as a field of studies in Argentina from 1995 onwards; if a foun- dational milestone should be established, that would be the opening of the seminars “La Universidad como ob- jeto de investigación” [“The university as a research object”] that began that year (Carli, 2012: p. -
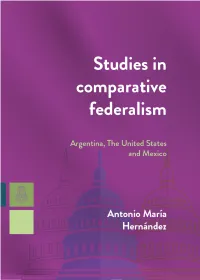
Studies in Comparative Federalism
STUDIES IN COMPARATIVE FEDERALISM STUDIES IN COMPARATIVE FEDERALISM Argentina, the United States and Mexico Antonio María Hernández Autoridades UNC Rector Dr. Hugo Oscar Juri Vicerrector Dr. Ramón Pedro Yanzi Ferreira Secretario General Ing. Roberto Terzariol Prosecretario General Ing. Agr. Esp. Jorge Dutto Directores de Editorial de la UNC Dr. Marcelo Bernal Mtr. José E. Ortega Hernández, Antonio María Studies in comparative federalism: Argentina, The United States and Mexico / Antonio María Hernández. - 1a ed. - Córdoba: Editorial de la UNC, 2019. Libro digital, PDF Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-707-120-7 1. Federalismo. 2. Constitucionalismo. 3. Sistemas Políticos. I. Título. CDD 321 Diseño de colección, interior y portada: Lorena Díaz Diagramación: Marco J. Lio ISBN 978-987-707-120-7 Universidad Nacional de Córdoba, 2019 CONTENTS Chapter I. A conceptual and methodological preamble 11 1. Introduction 11 2. Concepts and characteristic elements of federalisms 12 2.1 Origin and denomination 12 2.2 Federalism as a form of State 16 2.3 Concepts and essential characteristics of federal states 18 3. Classification of federalisms 22 3.1 Integrative and devolutive 22 3.2 Symmetrical and asymmetrical 22 3.3 Dual and coordinate 23 3.4 Centralized or decentralized 24 3.5 With presidential or parliamentary governments 25 3.6 For the purpose of division of power or identity-related 26 4. An interdisciplinary and realist methodology for the study of federalisms 27 5. The risks and importance of comparative studies 28 Chapter II. Comparative constitutional reflections on federalism in Argentina and The United States 33 1. Introduction 33 PART 1. -

Educational Change Under Autocratic Democratic Governments: the Case of Argentina
DOCUMENT RESUME ED 383 045 EA 026 584 AUTHOR Hanson, E. Mark TITLE Educational Change under Autocratic Democratic Governments: The Case of Argentina. PUB DATE [95] NOTE 42p. PUB TYPE Reports Research/Technical (143) EDRS PRICE MF01/PCO2 Plus Postage. DESCRIPTORS Decision Making; Democracy; *Educational Change; Elementary Secondary Education; Foreign Countries; *Governance; Policy Formation; *Social Control IDENTIFIERS *Argentina ABSTRACT This paper presents findings of a study that: (1) contrasts the educational change strategies of a military/autocratic government (1976-83) and a civilian/democratic government (1983-93) in Argentina; and (V identifies the major consequences of these strategies. The military regime attempted to produce its version of effectiveness and efficiency by managing through a command-and-control system; shaping value!; of discipline, order, and obedience; controlling through a tight bs,dy of regulations; purging all opposition; and establishing policy through officers of the armed forces. The civilian/democratic government attempted to produce change by managing through an educational leadership structure appointed by popularly elected officials, employing dedicated and trained educators regardless of political views, shaping values of democracy, providing for parent and student participation, controlling through norms of good judgment and flexible rules, and setting directions by societal consensus of the national interest. Although both strategies proved to be ineffective, the military strategy was also disastrous. -

LEGAL EDUCATION in ARGENTINA and OTHER SOUTH LATIN AMERICAN COUNTRIES Mónica Pinto, Universidad De Buenos Aires, Argentina
LEGAL EDUCATION IN ARGENTINA AND OTHER SOUTH LATIN AMERICAN COUNTRIES Mónica Pinto, Universidad de Buenos Aires, Argentina INTRODUCTION Legal Education in most Latin American countries is provided both by public institutions and by private law schools. In Argentina, there are 17 public law schools, each of them depending from a different national university, all over the country. All of them are tuition free and only few fees have to be satisfied by students. This is a common feature of education in the country and has been the pivotal factor of the dynamics of social mobility and of the establishment of a professional middle-class. Since 1958 private schools have been allowed to be established and a few confessional universities began to work. At present, there is a great number of private law schools in the country, most of them with particular orientations (e.g. confessional, business-oriented, etc.) In Uruguay there is only one public law school, the Universidad de la República, awarding law degrees. In 1985, the Catholic University started its careers, soon followed by other private institutions. As in Argentina, public university is free. In Paraguay and Bolivia there is a dozen of university institutions, some of which are dedicated to the teaching of law. Chile provides the same pattern, a few public universities and some private ones1[1]. Brazilian Universities show a difference for they can be federal, local -that is, set up by the federated state or by the city's government- and private2[2]. In any case, the establishment of MERCOSUR through the Treaty of Asunción in 1991 paved the way for the adoption of rules harmonizing and even recognizing university degrees in the region. -

Universities and Covid-19 in Argentina: from Community Engagement to Regulation
Studies in Higher Education ISSN: (Print) (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/cshe20 Universities and Covid-19 in Argentina: from community engagement to regulation Daniela Perrotta To cite this article: Daniela Perrotta (2020): Universities and Covid-19 in Argentina: from community engagement to regulation, Studies in Higher Education, DOI: 10.1080/03075079.2020.1859679 To link to this article: https://doi.org/10.1080/03075079.2020.1859679 Published online: 14 Dec 2020. Submit your article to this journal Article views: 100 View related articles View Crossmark data Full Terms & Conditions of access and use can be found at https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=cshe20 STUDIES IN HIGHER EDUCATION https://doi.org/10.1080/03075079.2020.1859679 Universities and Covid-19 in Argentina: from community engagement to regulation Daniela Perrotta Instituto de Investigación en Ciencias de la Educación, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina ABSTRACT KEYWORDS This paper assesses how Argentine public universities responded to the University; higher education; crisis of the Covid-19 pandemic in three dimensions: teaching and Covid-19; governance; learning, scientific research and community engagement, and Argentina internationalization activities. For each of the dimensions, the actions developed, and the challenges encountered are presented. I argue that the response was quick and consistent: it is related to an academic culture that is framed in the right to university, both individual right (access, permanence, and graduation to all citizens) and collective right (benefit socio-community development). The article concludes with a preliminary analysis of the agenda items to advance regulations and policies. On several occasions a self-reflective exercise is carried out, as part of a community that is going through this situation of extraordinary urgency. -

Educational Reform in Argentina: Past, Present and Future Tendencies
Seminar John Fogarty Buenos Aires April 26-27th Education in Argentina: past, present and future tendencies Silvina Gvirtz (Universidad de San Andrés) Education as a state policy in twentieth century Argentina1 State intervention has marked the Argentine Educational System since its origins. At first, the action of the State was aimed at disciplining the diverse schooling experiences that existed in the Argentine territory. Specifically, since the second half of the nineteenth century, the Direcciones de Escuelas of the different provinces and – later – the Consejo Nacional de Educación established a number of norms that regulated the finance, structure and institutionalisation of the school system: every school was brought under the control of one of these national or provincial agencies. (Newland, 1992) In the Argentine case, the strong participation of the State in educational matters responded to political and social processes that took place between 1860 and 1905. During this period it was agreed that educational policy should be aimed at bringing schools under the direct control of the State. At the same time, by applying this policy, the State successfully disciplined the corporations of educators (both religious and secular) who had been in charge of the education of children until that time. During the first decades of the twentieth century the State had a “quasi-monopoly” over the provision of education in Argentina. The National State and the provincial states (but especially the National State) assumed total responsibility for schooling, excluding the civil society from any participation in these matters. Even though some educational activities were partially left in the hands of the civil society, the State kept a strong control on these activities. -

Doing Business in Argentina
www.pwc.com/ar Doing Business in Argentina 2019 onwards www.pwc.com.ar Contents 4. Geographical and demographical background 10. Investment and Challenges in Argentina 14. Form of Foreign Investment / Structuring the Deal 16. Foreign Trade and Customs Regulations 20. Tax system 31. Reference information 32. Contacts Geographical & demographical background 4 Location The Republic of Argentina1 is located in South America, between latitudes 23°S (Tropic of Capricorn) and 55°S (Cape Horn). The Andes separates the country from Chile to the west and Bolivia to the northwest; Paraguay lies directly to the north, with Brazil, Uruguay and the South Atlantic Ocean to the east. Brief history of the country The history of Argentina began in 1776 with the creation of Once democracy returned in the early eighties, the the Virreinato del Río de la Plata, the name given to the country faltered in finding a clear path to growth. GPD colonial territories of Spain. In 1810, Argentina initiated a was stagnant, as in most Latin American countries, with process that led to independence in 1816, although for over episodes of hyperinflation toward the end of the decade. sixty years there were internal battles for control of income At the beginning of the nineties, Argentina adopted a from Customs, monopolized by the Province of Buenos convertibility plan with a pegged exchange rate. Many of Aires. the country’s public utility companies were privatized After this period of civil war, the country began a during this decade. process of modernization in 1880, with the creation of After the 2001-2002 economic and social crisis, new public institutions and efforts to build a foundation convertibility and the pegged exchange rate were to incorporate the country into the international system abandoned and replaced with a controlled floating rate of division of labor as an agricultural commodity system. -

Transforming Education: the Lesson from Argentina
Digital Commons @ Georgia Law Scholarly Works Faculty Scholarship 1-1-2001 Transforming Education: The Lesson from Argentina Anne Dupre University of Georgia School of Law, [email protected] Repository Citation Anne Dupre, Transforming Education: The Lesson from Argentina (2001), Available at: https://digitalcommons.law.uga.edu/fac_artchop/792 This Article is brought to you for free and open access by the Faculty Scholarship at Digital Commons @ Georgia Law. It has been accepted for inclusion in Scholarly Works by an authorized administrator of Digital Commons @ Georgia Law. Please share how you have benefited from this access For more information, please contact [email protected]. VANDERBILT JOURNAL of TRANSNATIONAL LAW VOLUME 34 JANUARY 2001 NUMBER I Transforming Education: The Lesson from Argentina Anne Proffitt Dupre* ABSTRACT This Article traces education reforms in Argentina from the colonialperiod to the present. Specifically, the Article focuses on La Ley Federal de Educaci6n, passed in 1993, which sought to reform primary and secondaryeducation throughout Argentina by promoting educational equity through a just distribution of educationalservices and opportunity. The Article begins with a descriptionof the current Argentine federal republic and the relationshipof the federal government and the provinces. Next, Article describes the development of the Argentine education system. It continues by explaining the backdrop of the adoption of Ley Federal. The Author describes the act's twenty-three rights and principlesand outlines the reforms envisioned under the law. The Article then turns to an evaluation of the effects and the effectiveness of Ley Federal. The Author specifically addresses the pervasiveproblems with dropout rates,funding, special education, and teacher salaries. -

La Nuestra: Football and National Identity in Argentina 1913–1978
La Nuestra: Football and National Identity in Argentina 1913–1978 Mark Antony Orton Faculty of Arts, Design and Humanities December 2020 A thesis submitted in fulfilment of the University’s requirements for the Degree of Doctor of Philosophy De Montfort University Leicester Declaration To the best of my knowledge I confirm that the work in this thesis is my original work undertaken for the degree of PhD in the Faculty of Arts, Design and Humanities, De Montfort University. I confirm that no material of this thesis has been submitted for any other degree or qualification at any other university. I also declare that parts of this thesis have been submitted for publications and conferences. 2 Contents Declaration …………………………………………………………………………………..2 Abstract ……………………………………………………………………………………...5 List of Illustrations and Tables …………………………………………………………….6 List of Abbreviations ………………………………………………………………………..7 Acknowledgements …………………………………………………………………………8 Introduction ………………………………………………………………………………...9 Research Questions ………………………………………………………………………10 Historiography ……………………………………………………………………………..11 Sport and National Identity ……………………………………………………………….11 Migration, Assimilation and the Construction of Argentine Identity ………………….14 Football Style as a Projection of Argentine Identity ……………………………………16 Race, Ethnicity and the Role of the Interior in Argentine Identity …………………….19 Football and Politics in Argentina ………………………………………………………..21 Methodology and Sources ………………………………………………………………..23 Chapter Structure ………………………………………………………………………….26 Chapter -

Genocide As Social Practice Genocide, Political Violence, Human Rights Series
Genocide as Social Practice Genocide, Political Violence, Human Rights Series Edited by Alexander Laban Hinton, Stephen Eric Bronner, and Nela Navarro Alan W. Clarke, Rendition to Torture Lawrence Davidson, Cultural Genocide Daniel Feierstein, Genocide as Social Practice: Reorganizing Society under the Nazis and Argentina’s Military Juntas Alexander Laban Hinton, ed., Transitional Justice: Global Mechanisms and Local Realities after Genocide and Mass Violence Alexander Laban Hinton, Thomas La Pointe, and Douglas Irvin-Erickson, eds., Hidden Genocides: Power, Knowledge, Memory Irina Silber, Everyday Revolutionaries: Gender, Violence, and Disillusionment in Postwar El Salvador Samuel Totten and Rafiki Ubaldo, eds., We Cannot Forget: Interviews with Survivors of the 1994 Genocide in Rwanda Ronnie Yimsut, Facing the Khmer Rouge: A Cambodian Journey Genocide as Social Practice Reorganizing Society under the Nazis and Argentina’s Military Juntas DANIEL FEIERSTEIN Translated by Douglas Andrew Town RUTGERS UNIVERSITY PRESS NEW BRUNSWICK, NEW JERSEY, AND LONDON LIBRARY OF CONGRESS CATALOGING-IN-PUBLICATION DATA Feierstein, Daniel, 1967– [Genocidio como práctica social. English] Genocide as social practice : reorganizing society under the Nazis and Argentinás military juntas / Daniel Feierstein ; translated Douglas Andrew Town. pages cm. — (Genocide, political violence, human rights series) Includes bibliographical references. ISBN 978–0–8135–6318–3 (hardcover : alk. paper) — ISBN 978–0–8135–6317–6 (pbk. : alk. paper) — ISBN 978–0–8135–6319–0 (e-book) 1. Genocide. 2. Holocaust, Jewish (1939–1945) 3. Genocide—Argentina. I. Title. HV6322.7.F4213 2014 304.6Ј630943—dc23 2013033862 A British Cataloging-in-Publication record for this book is available from the British Library. First published in Spanish as El genocidio como práctica social: Entre el nazismo y la experiencia argentina (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007).