Tlazoltéotl, Una Diosa Del Maguey*
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Bilimek Pulque Vessel (From in His Argument for the Tentative Date of 1 Ozomatli, Seler (1902-1923:2:923) Called Atten- Nicholson and Quiñones Keber 1983:No
CHAPTER 9 The BilimekPulqueVessel:Starlore, Calendrics,andCosmologyof LatePostclassicCentralMexico The Bilimek Vessel of the Museum für Völkerkunde in Vienna is a tour de force of Aztec lapidary art (Figure 1). Carved in dark-green phyllite, the vessel is covered with complex iconographic scenes. Eduard Seler (1902, 1902-1923:2:913-952) was the first to interpret its a function and iconographic significance, noting that the imagery concerns the beverage pulque, or octli, the fermented juice of the maguey. In his pioneering analysis, Seler discussed many of the more esoteric aspects of the cult of pulque in ancient highland Mexico. In this study, I address the significance of pulque in Aztec mythology, cosmology, and calendrics and note that the Bilimek Vessel is a powerful period-ending statement pertaining to star gods of the night sky, cosmic battle, and the completion of the Aztec 52-year cycle. The Iconography of the Bilimek Vessel The most prominent element on the Bilimek Vessel is the large head projecting from the side of the vase (Figure 2a). Noting the bone jaw and fringe of malinalli grass hair, Seler (1902-1923:2:916) suggested that the head represents the day sign Malinalli, which for the b Aztec frequently appears as a skeletal head with malinalli hair (Figure 2b). However, because the head is not accompanied by the numeral coefficient required for a completetonalpohualli Figure 2. Comparison of face date, Seler rejected the Malinalli identification. Based on the appearance of the date 8 Flint on front of Bilimek Vessel with Aztec Malinalli sign: (a) face on on the vessel rim, Seler suggested that the face is the day sign Ozomatli, with an inferred Bilimek Vessel, note malinalli tonalpohualli reference to the trecena 1 Ozomatli (1902-1923:2:922-923). -

OCTLI'- See Pulque. OFFERINGS
OFFERINGS 403 OCTLI'- See Pulque. vidual was buried together with the objects necessary for living in the afterlife; alternatively, it could be the vestiges of a dedicatory rite in which a new building was given OFFERINGS. Buried offerings are the material ex- essence by interring a sacrificial victim with various ce- pressions of rites of sacrifice, or oblation. They are the ramic vessels. tangible result of individual or collective acts of a sym- As a consequence of two centuries of archaeological in- bolic character that are repeated according to invariable vestigations throughout Mesoamerica, we now have an rules and that achieve effects that are, at least in part, of impressive corpus of buried offerings. This rich assort- an extra-empirical nature. In specific terms, offerings are ment often permits us to recognize the traditions of obla- donations made by the faithful with the purpose of estab- tion practiced in a city, a group of cities, a region, or an lishing a cornmunication and exchange with the super- area, in addition to the principal transformations that oc- natural. In this reciprocal process, the believer gives curred through four millennia of Mesoamerican history. something to adivine being in the hope of currying its The oldest buried offerings date to the Early Formative favor and obtaining a greater benefit in return. With of- period (2500-1200 BCE) and generally consist of anthro- ferings and sacrifices, one propitiates or "pays for" all pomorphic figurines and ceramic vessels deposited in the types of divine favors, including rain, plentiful harvests, construction fill of the village dwellings. -

The Finding and Founding of Mexico Tenochtitlan
THE FINDING AND FOUNDING OF MEXICO TENOCHTITLAN From the Crónica Mexicayotl, by Fernando Alvarado Tezozomoc Translation and notes by Thelma D. Sullivan TRANSLATOR'S NOTE The Crónica Mexicayotl, written in 1609 by Fernando Alvarado Tezozomoc, a grandson of Moctezuma on his mother's side and a great grandson of Axayacati on his father's, is one of the great documents of Nahuatl lore. His account of the emergence of the Aztecs from Aztlan-Chicomortoc, their peregrinations and the vicissitudes of their fortune while being driven on by their god, Hnizilopochtli, until they finally reached Tenochtitlan is not only a mine of mythico-historical data but also a saga of true literary merit and heroic dimensions. In the translation I am offering here, which as far as I know is the first in English, I have selected and threaded together only those texts which, in my opinion, narrate the events that directly led the Aztecs to the finding of their promised land. I have not, in any way, altered the sequence of events as they appear in the text. A Spanish translation of the Crónica Mexicayotl by Adrián León was published by the UNAM in 1949. In the opinion of A. M. Garibay, León's translation ". no da al público en general la com- prensión exigida, ya no solamente para aprovechar el dato escueto para la historia, pero ni siquiera la recta inteligencia del texto:"* Nahuatl scholars who compare the two versions will discover some differences between mine and León's, and I believe that my translation will clarify a number of texts that have long puzzled them. -
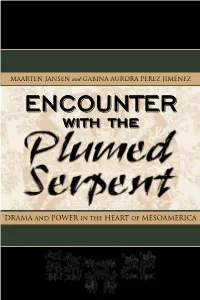
Encounter with the Plumed Serpent
Maarten Jansen and Gabina Aurora Pérez Jiménez ENCOUNTENCOUNTEERR withwith thethe Drama and Power in the Heart of Mesoamerica Preface Encounter WITH THE plumed serpent i Mesoamerican Worlds From the Olmecs to the Danzantes GENERAL EDITORS: DAVÍD CARRASCO AND EDUARDO MATOS MOCTEZUMA The Apotheosis of Janaab’ Pakal: Science, History, and Religion at Classic Maya Palenque, GERARDO ALDANA Commoner Ritual and Ideology in Ancient Mesoamerica, NANCY GONLIN AND JON C. LOHSE, EDITORS Eating Landscape: Aztec and European Occupation of Tlalocan, PHILIP P. ARNOLD Empires of Time: Calendars, Clocks, and Cultures, Revised Edition, ANTHONY AVENI Encounter with the Plumed Serpent: Drama and Power in the Heart of Mesoamerica, MAARTEN JANSEN AND GABINA AURORA PÉREZ JIMÉNEZ In the Realm of Nachan Kan: Postclassic Maya Archaeology at Laguna de On, Belize, MARILYN A. MASSON Life and Death in the Templo Mayor, EDUARDO MATOS MOCTEZUMA The Madrid Codex: New Approaches to Understanding an Ancient Maya Manuscript, GABRIELLE VAIL AND ANTHONY AVENI, EDITORS Mesoamerican Ritual Economy: Archaeological and Ethnological Perspectives, E. CHRISTIAN WELLS AND KARLA L. DAVIS-SALAZAR, EDITORS Mesoamerica’s Classic Heritage: Teotihuacan to the Aztecs, DAVÍD CARRASCO, LINDSAY JONES, AND SCOTT SESSIONS Mockeries and Metamorphoses of an Aztec God: Tezcatlipoca, “Lord of the Smoking Mirror,” GUILHEM OLIVIER, TRANSLATED BY MICHEL BESSON Rabinal Achi: A Fifteenth-Century Maya Dynastic Drama, ALAIN BRETON, EDITOR; TRANSLATED BY TERESA LAVENDER FAGAN AND ROBERT SCHNEIDER Representing Aztec Ritual: Performance, Text, and Image in the Work of Sahagún, ELOISE QUIÑONES KEBER, EDITOR The Social Experience of Childhood in Mesoamerica, TRACI ARDREN AND SCOTT R. HUTSON, EDITORS Stone Houses and Earth Lords: Maya Religion in the Cave Context, KEITH M. -

EVERYTHING ABOUT PULQUE AGAVOLOGY 'Water from the Green Plants…'
EVERYTHING ABOUT PULQUE AGAVOLOGY 'Water from the green plants…' Tequila's predecessor, pulque, or octli, was made from as many as six types of agave grown in the Mexican highlands. Pulque is one of about thirty different alcoholic beverages made from agave in Mexico - many of which are still made regionally, although seldom available commercially. The drink has remained essential to diet in the central highlands of Mexico since pre-Aztec times. Pulque is like beer - it has a low alcoTeqhol content, about 4-8%, but also contains vegetable proteins, carbohydrates and vitamins, so it also acts as a nutritional supplement in many communities. Unlike tequila or mezcal, the agave sap is not cooked prior to fermentation for pulque. Pulque, is an alcoholic spirit obtained by the fermentation of the sweetened sap of several species of 'pulqueros magueyes' (pulque agaves), also known as Maguey Agaves. It is a traditional native beverage of Mesoamerica. Though it is commonly believed to be a beer, the main carbohydrate is a complex form of fructose rather than starch. The word 'pulque' comes from the Náhuatl Indian root word poliuhqui, meaning 'disturbed'. There are about twenty species of agave and several varieties of pulque. Of these there was one that was called "metlaloctli" ie "blue pulque," for its colouration. Plant Sources of Pulque The maguey plant is not a cactus (as has sometimes been mistakenly suggested) but an Agave, believed to be the Giant Agave (Agave salmiana subspecies salmiana). The plant was one of the most sacred plants in Mexico and had a prominent place in mythology, religious rituals, and Mesoamerican industry. -

Cannibalism and Aztec Human Sacrifice Stephanie Zink May, 2008 a Senior Project Submitted in Partial Fulfillment of the Require
CANNIBALISM AND AZTEC HUMAN SACRIFICE STEPHANIE ZINK MAY, 2008 A SENIOR PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ARCHAEOLOGICAL STUDIES UNIVERSITY OF WISCONSIN- LA CROSSE Abstract As the nature of Aztec cannibalism is poorly known, this paper examines the extent to which it was practiced and the motives behind it. Using the methodology of documentary research I have determined that the Aztecs did in fact engage in cannibalism, specifically ritual and gustatory cannibalism, however, the extent of it is indefinite. The analysis that I have conducted suggests that, while several hypotheses exist, there is only one that is backed by the evidence: Aztec cannibalism was practiced for religious reasons. In order to better understand this issue, other hypotheses must be examined. 2 Introduction Cannibalism is mostly considered a taboo in western culture, with the exception of sacraments in Christianity, which involve the symbolic eating of the body of Christ and the drinking of Christ’s blood. The general public, in western societies, is disgusted by the thought of humans eating each other, and yet it still seems to fascinate them. Accounts of cannibalism can be found throughout the history of the world from the United States and the Amazon Basin to New Zealand and Indonesia. A few fairly well documented instances of cannibalism include the Aztecs; the Donner Party, a group of pioneers who were trapped while trying to cross the Sierra Nevada Mountains in the winter of 1846-1847; the Uruguayan soccer team that crashed in Chile in 1972 in the Andes Mountains (Hefner, http://www.themystica.com/mystica/articles/c/cannibalism.html). -

Contested Visions in the Spanish Colonial World
S Y M P O S I U M A B S T R A C T S Contested Visions in the Spanish Colonial World _______________________________________________________________________________________ Cecelia F. Klein, University of California, Los Angeles Huitzilopochli’s magical birth and victory, and Suffer the Little Children: Contested Visions of Child the world-mountain of cosmic renewal. Such Sacrifice in the Americas contrasting, alternating themes, the subject that I explore here, were similarly expressed at other This talk will address the ways that artists over the sacred mountains in the Valley of Mexico. The centuries have depicted the sacrifice of children in juxtaposed celebrations of conquest and tributary the preconquest Americas, and what those images rulership, alternating with the call for world can tell us about the politics of visual representation regeneration, were complementary aims engaged in complex arenas where governments and social in the annual cycle, expressing the dynamic factions struggle to negotiate a more advantageous obligations of Aztec kings in maintaining the place for themselves. The focus will be on the formal integration of society and nature. differences between New and Old World representa- tions of Aztec and Inca child sacrifice and the ways in which western artistic conventions and tropes Carolyn Dean, University of California, Santa Cruz long used in Europe to visualize its “Others” were Inca Transubstantiation deployed in the making of images of Native American child sacrifice. Colonial and early modern images of In Pre-Hispanic times the Inca believed that the subject, it will be argued, were largely shaped, objects could host spiritual essences. Although not by the desire to record historical “truths” about rocks were the most common hosts, a wide child sacrifice among the Aztec and the Inca, but by variety of things (including living bodies) were their makers and patrons’ own ambitions at home, capable of housing sacred anima. -

Pulque, a Traditional Mexican Alcoholic Fermented Beverage: Historical, Microbiological, and Technical Aspects
REVIEW published: 30 June 2016 doi: 10.3389/fmicb.2016.01026 Pulque, a Traditional Mexican Alcoholic Fermented Beverage: Historical, Microbiological, and Technical Aspects Adelfo Escalante 1*, David R. López Soto 1, Judith E. Velázquez Gutiérrez 2, Martha Giles-Gómez 3, Francisco Bolívar 1 and Agustín López-Munguía 1 1 Departamento de Ingeniería Celular y Biocatálisis, Instituto de Biotecnología, Universidad Nacional Autónoma de México, Cuernavaca, Mexico, 2 Departamento de Biología, Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, Mexico, 3 Vagabundo Cultural, Atitalaquia, Mexico Pulque is a traditional Mexican alcoholic beverage produced from the fermentation of the fresh sap known as aguamiel (mead) extracted from several species of Agave (maguey) plants that grow in the Central Mexico plateau. Currently, pulque is produced, sold and consumed in popular districts of Mexico City and rural areas. The fermented product is a milky white, viscous, and slightly acidic liquid beverage with an alcohol content between 4 and 7◦ GL and history of consumption that dates back to pre-Hispanic times. In this contribution, we review the traditional pulque production Edited by: process, including the microbiota involved in the biochemical changes that take place Jyoti Prakash Tamang, Sikkim University, India during aguamiel fermentation. We discuss the historical relevance and the benefits of Reviewed by: pulque consumption, its chemical and nutritional properties, including the health benefits Matthias Sipiczki, associated with diverse lactic acid bacteria with probiotic potential isolated from the University of Debrecen, Hungary Giulia Tabanelli, beverage. Finally, we describe the actual status of pulque production as well as the social, Università di Bologna, Italy scientific and technological challenges faced to preserve and improve the production of *Correspondence: this ancestral beverage and Mexican cultural heritage. -

Aztec Deities
A ztec Z T E C Deities E I T I E S Aztec Z T E C Deities E I T I Figurte 1 “Roland's Friend: 2002” E S Other Works ™ ramblin/rose publications My Father's Room The Four Season's of the Master Myth If Only…A collaboration with Bill Pearlman Mexican Vibrations, Vibraciones Méxicanas Mexican Secrets, Estrangement and Once Again…Alone; with poems by Bill Pearlman Twenty A Magical Number with Tonalphalli: The Count of Fate & Convergence: 2002 CD/DVD: Gods, Land & People of Mexico Con tu permiso: Dioes, Tierra y Gente de México CD/DVD: Work in Progress: The Four Seasons of the Master Myth Books can be downloaded free: www.salazargallery.com www.E-artbooks.com Aztec Z T E C Deities E I T I Figurte 1 “Roland's Friend: 2002” E S Roland Salazar Rose ™ PUBLISHED BY RAMBLIN/ROSE PUBLICATIONS Images Copyright Roland Salazar Rose 2000-2008 All content, identified in this book “Aztec Deities” published 2008, marked by this notice: “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 11” are “from Wikipedia®, the free encyclopedia and are considered “copyleft”; therefore the following copyright notice applies to each and every page of written text so identified by “1,2,3,4,5,6,7,8,9,10&11”. “Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, with no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover Texts. -

Aztec Festivals of the Rain Gods
Michael Graulich Aztec Festivals of the Rain Gods Aunque contiene ritos indiscutiblemente agrícolas, el antiguo calendario festivo de veintenas (o 'meses') de la época azteca resulta totalmente desplazado en cuanto a las temporadas, puesto que carece de intercalados que adaptan el año solar de 365 días a la duración efectiva del año tropical. Creo haber demostrado en diversas pu- blicaciones que las fiestas pueden ser interpretadas en rigor sólo en relación con su posición original, no corrida aún. El presente trabajo muestra cómo los rituales y la re- partición absolutamente regular y lógica de las vein- tenas, dedicadas esencialmente a las deidades de la llu- via - tres en la temporada de lluvias y una en la tempo- rada de sequía - confirman el fenómeno del desplaza- miento. The Central Mexican festivals of the solar year are described with consi- derable detail in XVIth century sources and some of them have even been stu- died by modern investigators (Paso y Troncoso 1898; Seler 1899; Margain Araujo 1945; Acosta Saignes 1950; Nowotny 1968; Broda 1970, 1971; Kirchhoff 1971). New interpretations are nevertheless still possible, especially since the festivals have never been studied as a whole, with reference to the myths they reenacted, and therefore, could not be put in a proper perspective. Until now, the rituals of the 18 veintenas {twenty-day 'months') have always been interpreted according to their position in the solar year at the time they were first described to the Spaniards. Such festivals with agricultural rites have been interpreted, for example, as sowing or harvest festivals on the sole ground that in the 16th century they more or less coincided with those seasonal events. -

Rewriting Native Imperial History in New Spain: the Excot Can Dynasty Alena Johnson
University of New Mexico UNM Digital Repository Spanish and Portuguese ETDs Electronic Theses and Dissertations 2-1-2016 Rewriting Native Imperial History in New Spain: The excoT can Dynasty Alena Johnson Follow this and additional works at: https://digitalrepository.unm.edu/span_etds Recommended Citation Johnson, Alena. "Rewriting Native Imperial History in New Spain: The excT ocan Dynasty." (2016). https://digitalrepository.unm.edu/span_etds/24 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Electronic Theses and Dissertations at UNM Digital Repository. It has been accepted for inclusion in Spanish and Portuguese ETDs by an authorized administrator of UNM Digital Repository. For more information, please contact [email protected]. i Alena Johnson Candidate Spanish and Portuguese Department This dissertation is approved, and it is acceptable in quality and form for publication: Approved by the Dissertation Committee: Miguel López, Chairperson Kimberle López Ray Hernández-Durán Enrique Lamadrid ii REWRITING NATIVE IMPERIAL HISTORY IN NEW SPAIN: THE TEXCOCAN DYNASTY by ALENA JOHNSON B.A., Spanish, Kent State University, 2002 M.A., Spanish Literature, Kent State University, 2004 DISSERTATION Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Spanish and Portuguese The University of New Mexico Albuquerque, New Mexico December, 2015 iii ACKNOWLEDGEMENTS I express much gratitude to each of my committee members for their mentorship, honorable support, and friendship: Miguel López, Associate Professor of Latin American Literature, Department of Spanish and Portuguese, University of New Mexico; Kimberle López, Associate Professor of Latin American Literature, Department of Spanish and Portuguese, University of New Mexico; Ray Hernández-Durán, Associate Professor of Early Modern Ibero-American Colonial Arts and Architecture, Department of Art and Art History, University of New Mexico; and Enrique Lamadrid, Professor Emeritus, Department of Spanish and Portuguese, University of New Mexico. -

Presentación De Powerpoint
REVISTA PULQUIMIA • El Maguey y el Pulque en las artes audiovisuales Jacinto Preciado, Lizeth Sevilla y Alejandra Velasco • Maguey, poesía…y una historia de amor Elvia Chaparro • Las representaciones del maguey y del pulque en las culturas de Mesoamérica Rodolfo Ramírez Rodríguez • Fractal quiotero Itzmalín Benítez • El quiote o escapo floral del maguey y sus usos Primera Parte Samuel Rangel Calderón • Maguey, creador de maravillas Orestes Montero DICIEMBRE 2013 3 REVISTA PULQUIMIA Directorio Mayahuel Coordinación Alejandra Velasco Pegueros Macuiltochtli Coordinación Lizeth Sevilla Tepoztécatl Coordinación Jacinto Preciado Camarena Tlacuilo Diseño Editorial Javier Gómez Marín Revista Pulquimia, Año 1, Volumen 1, Número 3, Diciembre del 2013, Pedro Loza 719, Guadalajara Jalisco, México, C.P. 44100. Publicación editada por el “Colectivo Pulquimia: Trasmutando la Decadencia en Maravilla….” E-mail: [email protected] Sitio web: http://pulquimia.com D.R. Reservas de Derecho de Autor. Esta revista tiene como objetivo difundir la cultura del maguey y el pulque, es de libre distribución y sin fines de lucro. Prohibida su venta. Se permite la reproducción siempre y cuando se cite la fuente y los autores. Fotografía de portada: Hombres en una pulquería Nacho López, 1950. Fotografía de esta página: Penca, Elvia Chaparro. Índice 2 El Maguey y el Pulque en las artes audiovisuales Jacinto Preciado, Lizeth Sevilla y Alejandra Velasco 8 Maguey, 32 poesía…y una historia de amor Fractal quiotero Elvia Chaparro Itzmalín Benítez 22 34 Las representaciones del El quiote o escapo floral maguey y del pulque en las del maguey y sus usos culturas de Mesoamérica Primera Parte Rodolfo Ramírez Rodríguez Samuel Rangel Calderón 45 Maguey, creador de maravillas Orestes Montero 1 El Maguey y el Pulque en las artes audiovisuales Jacinto Preciado, Lizeth Sevilla y Alejandra Velasco Gran parte de la memoria y la historia del pulque nos la muestran las bastas imágenes de diversos fotógrafos que han llevado su atención y su lente hacia el maguey, el pulque y la cultura pulquera.