TESIS: Japonalia Editorial
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
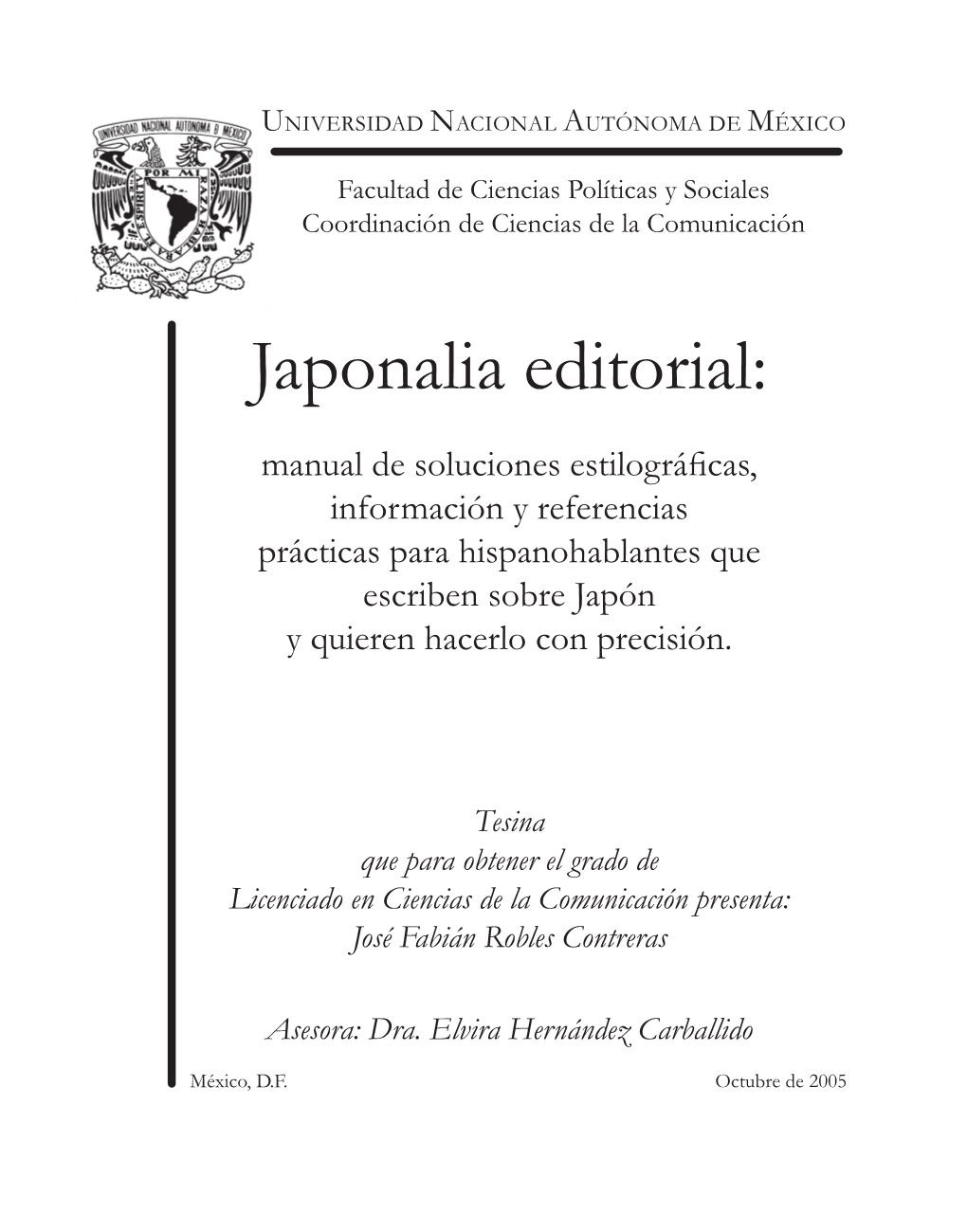
Load more
Recommended publications
-

A Comparative Analysis of the Simplification of Chinese Characters in Japan and China
CONTRASTING APPROACHES TO CHINESE CHARACTER REFORM: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SIMPLIFICATION OF CHINESE CHARACTERS IN JAPAN AND CHINA A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE DIVISION OF THE UNIVERSITY OF HAWAI‘I AT MĀNOA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN ASIAN STUDIES AUGUST 2012 By Kei Imafuku Thesis Committee: Alexander Vovin, Chairperson Robert Huey Dina Rudolph Yoshimi ACKNOWLEDGEMENTS I would like to express deep gratitude to Alexander Vovin, Robert Huey, and Dina R. Yoshimi for their Japanese and Chinese expertise and kind encouragement throughout the writing of this thesis. Their guidance, as well as the support of the Center for Japanese Studies, School of Pacific and Asian Studies, and the East-West Center, has been invaluable. i ABSTRACT Due to the complexity and number of Chinese characters used in Chinese and Japanese, some characters were the target of simplification reforms. However, Japanese and Chinese simplifications frequently differed, resulting in the existence of multiple forms of the same character being used in different places. This study investigates the differences between the Japanese and Chinese simplifications and the effects of the simplification techniques implemented by each side. The more conservative Japanese simplifications were achieved by instating simpler historical character variants while the more radical Chinese simplifications were achieved primarily through the use of whole cursive script forms and phonetic simplification techniques. These techniques, however, have been criticized for their detrimental effects on character recognition, semantic and phonetic clarity, and consistency – issues less present with the Japanese approach. By comparing the Japanese and Chinese simplification techniques, this study seeks to determine the characteristics of more effective, less controversial Chinese character simplifications. -

Writing As Aesthetic in Modern and Contemporary Japanese-Language Literature
At the Intersection of Script and Literature: Writing as Aesthetic in Modern and Contemporary Japanese-language Literature Christopher J Lowy A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Washington 2021 Reading Committee: Edward Mack, Chair Davinder Bhowmik Zev Handel Jeffrey Todd Knight Program Authorized to Offer Degree: Asian Languages and Literature ©Copyright 2021 Christopher J Lowy University of Washington Abstract At the Intersection of Script and Literature: Writing as Aesthetic in Modern and Contemporary Japanese-language Literature Christopher J Lowy Chair of the Supervisory Committee: Edward Mack Department of Asian Languages and Literature This dissertation examines the dynamic relationship between written language and literary fiction in modern and contemporary Japanese-language literature. I analyze how script and narration come together to function as a site of expression, and how they connect to questions of visuality, textuality, and materiality. Informed by work from the field of textual humanities, my project brings together new philological approaches to visual aspects of text in literature written in the Japanese script. Because research in English on the visual textuality of Japanese-language literature is scant, my work serves as a fundamental first-step in creating a new area of critical interest by establishing key terms and a general theoretical framework from which to approach the topic. Chapter One establishes the scope of my project and the vocabulary necessary for an analysis of script relative to narrative content; Chapter Two looks at one author’s relationship with written language; and Chapters Three and Four apply the concepts explored in Chapter One to a variety of modern and contemporary literary texts where script plays a central role. -
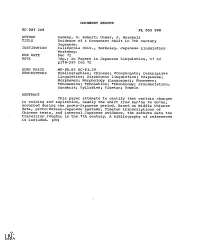
Unger, J. Marshall Evidence of a Consonant Shift in 7Th
DOCUMENT RESUME ED 081 249 FL 003 998 AUTHOR Ramsey, S. Robert; Unger, J. Marshall TITLE Evidence of a Consonant Shift in 7th Century Japanese. INSTITUTION California Univ., Berkeley. Japanese Linguistics Workshop. PUB DATE Dec 72 NOTE 18p.; In Papers in Japanese Linguistics, v1 n2 p278-295 Dec 72 EDRS PRICE MF-$0.65 HC-$3.29 DESCRIPTORS Bibliographies; Chinese; *Consonants; Descriptive Linguistics; Diacnronic Linguistics; *Japanese; Morphemes; Morphology (Languages); Phonemes; *Phonemics; *Phonetics; *Phonology; Pronunciation; Sanskrit; Syllables; Tibetan; Vowels ABSTRACT This paper attempts to certify that certain changes in voicing and aspiration, namely the shift from Kan'on to Go'on, occurred during the proto-Japanese period. Based on Middle Chinese data, proto-Korean-Japanese systems, Tibetan transcriptions of Chinese texts, and internal Japanese evidence, the authors date the transition roughly in the 7th century. A bibliography of referneces is included. (DD) Papers in Japanese Linguistics Vol. 1:2. December 1972 278 NV- C.AIN1E pv - \04:\-1- Rossvv42. U S DEPARTMENT OF HEALTH. Evidence of a Consonant Shift EDUCATIONS.WELFARE c.Nrs NATMNALINSTITUTEOF iN0a EDUCATION in 7th Century Japanese TOF NI(' A.,!, 0(.1 NATIVE. DOCUMENT .-44S BIEN REPRO UNDER AGIN (ME NT Ait,. THE AttON41 IN DUEID IIPAITLy RECEIVED FROM STOUT PuCATtON F UNIol[ N NE J.HC) THE PE RSON OR OWC.AN, ZA T ION 01.,E,,N S. Robert Ramsey DUCTION(TLIT':,(IETN(EPIC Ht ...TINGIT POINTS OF VIEW OR OPINIONS VV -PEsPEPMISSICN OF TN( OPFNIGNT STATED DO NOT NF(FSSARItV PE PPE 0%N1 SENT OF At NATIONAL I NS TiTuTE OF J. Marshall Unger Vl EDUCATION POSIT ION OR LL, Yale University Asayama 1943 and Hamada 1952 form the foundation for this paper; those monographs are summarized in English in Miller 1967:220f. -

Table of Hiragana Letters Pdf
Table of hiragana letters pdf Continue Hiragana is one of three sets of characters used in Japanese. Each letter of Hiragana is a special syllable. The letter itself doesn't make sense. Hiragan is widely used to form a sentence. You can download/print the Hiragan chart (PDF) of all Hiragana's letters. The origin of Hiragan あ か た ま や the original 安 加 太 末 也 of Hiragan was developed in the 8th-10th century by simplifying the shape of specific kanji symbols. Compared to Katakana, Hiragana's letters have more curved lines. Number of letters In modern Japanese 46 basic letters of Hiragana. In addition to these 46 main letters, called gojon, there are modified forms to describe more time - 20 dakun, 5 handakuon, 36 y'on, 1 sokuon and 6 additional letters. Frequently asked questions: What are the letters with the bar on top ( Yap.) ? Gojaon 【五⼗⾳】 Goyon-【五⼗⾳図】 In Japanese, syllables are organized as a table (5 x 10). This table is called goj'on-zu (literally means a table of 50 sounds). The alphabets of Hiragan and Katakana are used to describe these sounds. Letters い, う and え appear more than once in the table. These 5 duplicates (grey) are usually missed or ignored. It includes ん syllable. It does not belong to any row or column. In total, 46 letters (45'1) are considered goj'on (50 sounds). You can learn the goj'on letters on the Hiragan course: Part 1-10. The structure of table First row - あ, い, う, え and お - five vowels of Japanese. -

A Discovery in the History of Research on Japanese Kana Orthography: Ishizuka Tatsumaro's Kanazukai Oku No Yamamichi
国立国語研究所学術情報リポジトリ A discovery in the history of research on Japanese kana orthography: Ishizuka Tatsumaro's Kanazukai oku no yamamichi 著者(英) Shinkichi HASHIMOTO 翻訳者(英) Timothy J. Vance 校正者(英) Wayne Lawrence journal or Pioneering Linguistic Works in Japan publication title page range 1-24 year 2019-09 URL http://doi.org/10.15084/00002233 HASHIMOTO Pioneering Linguistic Works in Japan A Discovery in the History of Research on Japanese Kana Orthography: Ishizuka Tatsumaro’s Kanazukai oku no yamamichi HASHIMOTO Shinkichi 1 Two Aspects of Kana Orthography Research Kana orthography refers to the way of using kana [i.e., Chinese characters used to write Japanese syllables phonographically, including both the unabbreviated characters (man’yōgana), used mostly in the Nara period (710–794) and early in the Heian Period (794–1185), and the abbreviated forms (hiragana and katakana) that first appeared around 900]. When it comes to using あ to represent the sound “a” or か to represent the sound “ka,” things are clear and simple, and no doubts arise. It is only when two or more different letters correspond to the same sound, as in the case of い [i] and ゐ [wi] [both pronounced i today] or お [o] and を [wo] [both pronounced o today], that doubts arise as to which letter to use. Thus, we can say that problems of kana orthography are actually just problems of choosing which letter to use. Kana orthography problems have two aspects. On the one hand, there is the question of whether or not letters that represent the same sound (い [i] and ゐ [wi] [for i], お [o] and を [wo] [for o], etc.) should be distinguished, and if so, which letter should be used when. -

Bibliography
BIBLIOGRAPHY Akimoto, Kichiro (ed.) 1958. Fudoki [Gazetteers]. Nihon Koten Bungaku Taikei [Series of the Japanese Classical Literature], vol. 2. Tokyo: Iwanami shoten. Aso, Mizue (ed.) 2007. Man 'yoshu zenka kogi. Kan daigo ~ kan dairoku [A commentary on all Man 'yoshU poems. Books five and six). Tokyo: Kasama shoin. Aso, Mizue (ed.) 2011. Man 'yoshu zenka kogi. Kan daijusan ~ kan daijuyon [A commentary on all Man 'yoshu poems. Books thirteen and fourteen). Tokyo: Kasama shoin. Bentley, John R. 1997. MO and PO in Old Japanese. Unpublished MA thesis. University ofHawai'i at Manoa. -- 1999. 'The Verb TORU in Old Japanese.' Journal of East Asian Linguistics 8: 131-46. --2001a. 'The Origin ofthe Man'yogana.' Bulletin ofthe School ofOriental and African Studies 64.1: 59-73. -- 2001 b. A Descriptive Grammar of Early Old Japanese Prose. Leiden: Brill. -- 2002. 'The spelling of /MOl in Old Japanese.' Journal of East Asian Linguistics 11.4: 349-74. Chiri, Mashiho 1956. Chimei Ainu go shO jiten [A Mini-dictionary of Ainu placenames]. Sapporo: Hokkaido shuppan kiga senta. -- 1975. Bunrui Ainu gojiten. Ningen hen [Classified dictionary ofthe Ainu language. Humans]. Tokyo: Heibonsha. -- 1976. Bunrui Ainu go jiten. Shokubutsu hen. Dobutsu hen [Classified dictionary ofthe Ainu language. Plants. Animals]. Tokyo: Heibonsha. Endo, Yoshimoto, and Kasuga Kazuo (eds.) 1967. Nihon ryoiki [Japanese Tales ofWonders). Nihon koten bungaku taikei. vol. 70. Tokyo: Iwanami. Fukuda, Yoshisuke 1965. Narajidai Azuma hogen no kenkyu [A Study ofthe Eastern Japanese Dialects in the Nara Period]. Tokyo: Kazama shoin. Gluskina, Anna E. 1971-73. Man''yosiu. 1. 1-3. Moscow: Nauka [reprinted: Moscow: Izdatel'stvo ACT, 2001]. -

Transkriptionsregeln Der Japanologie an Der Universität Wien
Transkriptionsregeln der Japanologie an der Universität Wien Vorwort Für die Umschrift ist das modifizierte Hepburn-System anzuwenden, wie es in Kenkyusha’s New Japanese-English Dictionary (3. und 4. Auflage) gebraucht wird, unter Einschluss der unter Punkt 5.6 geregelten Behandlung des „n“ am Silbenende. Diese Umschrift ist aufgrund ihrer internationalen Verbreitung, besonders in der Wissenschaft, den Medien, dem öffentlichen Leben und im Bibliothekswesen (so u. a. in den LC-ALA Romanization Tables Japanese vorgeschrieben) wie auch aufgrund ihrer größeren Nähe zur tatsächlichen Aussprache der in ISO 3602 zugrunde gelegten japanischen kunreishiki-Umschrift vorzuziehen. 1. Grundsätze der Umschrift Die vorliegende Regelung bezieht sich auf die Transkription der beiden japanischen kana- Silbenschriften (hiragana und katakana) in ihrer modernen Orthographie (gendai kanazukai) und Aussprache. Sie setzt die Kenntnis der korrekten (kana-)Lesung sinojapanischer Schriftzeichen (kanji) in ihrem jeweiligen Zusammenhang voraus. Es handelt sich bei dieser Umschrift um eine Transkription, nicht um eine Transliteration. Eine vollständige Reversibilität der Umschrift ist nicht möglich. Liegt ein Text in historischer kana-Orthographie (rekishiteki kanazukai) vor, wird er entsprechend der modernen Lesung und Rechtschreibung behandelt. Es erfolgt keine Rekonstruktion historischer Aussprachen. Eine Ausnahme bilden moderne japanische Texte, in denen historische Schreibungen explizit als solche zitiert werden, wie etwas zum Zweck der Darstellung sprachgeschichtlicher -

The ALA-LC Japanese Romanization Table
Japanese The ALA-LC Japanese Romanization Table Revision Proposal March 30, 2018 Created by CTP/CJM Joint Working Group on the ALA-LC Japanese Romanization Table (JRTWG) JRTWG is part of: Association of Asian Studies (AAS) Council on East Asian Libraries (CEAL) Committee on Technical Processing (CTP) and Committee on Japanese Materials (CJM) JRTWG Co-Chairs: Yukari Sugiyama (Yale University) Chiharu Watsky (Princeton University) Members of JRTWG: Rob Britt (University of Washington) Ryuta Komaki (Washington University) Fabiano Rocha (University of Toronto) Chiaki Sakai (The Japan Foundation Japanese-Language Institute, Urawa) Keiko Suzuki (The New School) [Served as Co-Chair from April to September 2016] Koji Takeuchi (Library of Congress) Table of Contents Romanization Table…………………………………………………………………………………….Pages 1-28 1. Introduction……………………………………………………………………………………Page 1 2. Basic Principles for Romanization……………………………………………………Page 1 3. Capitalization………………………………………………………………………………….Page 5 4. Japanese Punctuation and Typographical Marks…………………………….Page 8 5. Diacritic Marks and Other Symbols Used in Romanization………………Page 9 6. Word Division………………………………………………………………………………….Page 11 7. Numerals…………………………………………………………………………………………Page 25 Romanized/Kana Equivalent Charts…………………………………………………..…..…….Pages 29-30 Helpful References…………………………………………………………………………………....…Page 31 Last Updated: 3/30/2018 10:48 AM 1 Introduction: Scope of the Romanization Table Romanization is one type of transliteration. Transliteration is the process of converting text written -

The Changing Role of Katakana in the Japanese Writing System: Processing and Pedagogical Dimensions for Native Speakers and Foreign Learners
The Changing Role of Katakana in the Japanese Writing System: Processing and Pedagogical Dimensions for Native Speakers and Foreign Learners by Yuko Igarashi B.A., University of Victoria, 2001 M.A., University of Victoria, 2004 A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in the Department of Linguistics © Yuko Igarashi, 2007 University of Victoria All rights reserved. This dissertation may not be reproduced in whole or in part, by photocopying or other means, without the permission of the author. ISBN: 978-0-494-41190-2 ii The Changing Role of Katakana in the Japanese Writing System: Processing and Pedagogical Dimensions for Native Speakers and Foreign Learners by Yuko Igarashi B.A., University of Victoria, 2001 M.A., University of Victoria, 2004 Supervisory Committee Dr. Joseph F. Kess, Supervisor (Department of Linguistics) Dr. Hua Lin, Departmental Member (Department of Linguistics) Dr. Tadao Miyamoto, Departmental Member (Department of Linguistics) Dr. Hiroko Noro, Outside Member (Department of Pacific and Asian Studies) Note: Type or print full names (first and last) and department NO SIGNATURES iii Supervisory Committee Dr. Joseph F. Kess, Supervisor (Department of Linguistics) Dr. Hua Lin, Departmental Member (Department of Linguistics) Dr. Tadao Miyamoto, Departmental Member (Department of Linguistics) Dr. Hiroko Noro, Outside Member (Department of Pacific and Asian Studies) ABSTRACT [Contemporary Japanese possesses three major types of words, (1) kango (Sino-Japanese words), (2) wago (Japanese native words), and (3) gairaigo (loanwords), and each word type is associated with three types of scripts, (1) kanji (Chinese characters), (2) hiragana, and (3) katakana. -

Linguistic Reform in Meiji Japan
2 Sound, Scripts, and Styles Kanbun kundokutai and the National Language Reforms of 1880s Japan This chapter explores the popularity of kanbun kundokutai (kanbun-style language in “Japanese” syntactical order with “Japanese” suffixes), which proliferated as a “common language” (futsūbun) in the second decade of the Meiji period, as well as the anti-kanji reforms and discourses that co-existed with this popularity. As I mentioned in the introduction, the issue of kanbun kundokutai is compelling, given that kan, too often uncritically equated with “China,” is treated as a negative reference point against which to posit kokugo, a “national” form of prose.1 The focus on de-Asianization (datsua) in the Meiji period, which has become espe- cially strong given the postcolonial trends in recent literary studies, reinforces the desire to retain kan as the other to the “modern.” As if to supplement such a narrative, much work has been done on the link between the new national lit- erature (kokubungaku) scholars and the Edo nativists (kokugaku), focusing on what Meiji kokubungaku scholars rejected and inherited in their efforts to produce kokugo. However, without exploring the relationship between kokugo and kanbun kundokutai, existing scholarship presents kokugo as if it emerged from a vacuum (or from a kokugaku lineage that had somehow remained dormant until the 1890s). Perhaps to offset such a narrative, critics tend to posit nationalism as that which preceded and hence prompted the emergence of kokugo. This is part and parcel of the teleological narrative, because it once again posits nationalism as the primary motivation. This chapter inquires into the manner in which kokugo negotiated with the proliferation of kanbun kundokutai before the Ueda-led kokugo reform era, and shows how the emergence of kokugo in fact appropriated the realm of kanbun kundokutai. -

Linguistic Thought in Japan, 712-1941 Kress Room (Starr East Asian Library) Wednesday 4:10-6:00
1 Japanese G9040y: Graduate Seminar in Japanese Literature (Spring ’08) Linguistic Thought in Japan, 712-1941 Kress Room (Starr East Asian Library) Wednesday 4:10-6:00 David Lurie (212 854-5316; [email protected]) Office Hours: 500A Kent Hall, M 3:00-4:00 & W 10:00-11:30 (or by appointment) Course Rationale: This seminar considers some of the more influential and interesting ways in which language has been conceptualized throughout Japanese history. The broad time span covered—from the 712 preface to the Kojiki to the 1941 publication of Kokugogaku genron by Tokieda Motoki (1900-1967)—throws into relief dramatic transformations of the Japanese language and the social and cultural meanings of its study, but also the recurrence of central problems and conflicts. (However, temporal range should not be taken for comprehensiveness: this is a highly selective list of topics.) Prerequisites: Japanese W4007 (Introduction to Classical Japanese) is required; Japanese W4019 (Introduction to Kanbun) is recommended but not mandatory. Requirements: •Regular participation, based on solid preparation (includes in-class translation of passages from primary readings) •Frequent short presentations, accompanied by postings to the class website •A substantial research paper (around 20 pages) making use of primary sources Fundamental Resources: Roy Andrew Miller, “The Far East,” in Sebeok’s Current Trends in Linguistics vol. 13, Historiography of Linguistics (Mouton, 1976), 1213-1264 [CSEWKS] Stefan Kaiser, “Linguistic Thought in Japan” in the Concise History of the Language Sciences (Elsevier, 1995), 45-51 [CSEWKS] Hida Yoshifumi et al., eds. Nihongogaku kenkyû jiten (Meiji shoin, 2007) [REF] Kokugogaku daijiten, ed. Kokugo gakkai (Tôkyôdô shuppan, 1980) [REF] Saeki Umetomo et al., eds. -

EARLY MODERN JAPAN 2008 Sound and Sense: Chōka Theory And
EARLY MODERN JAPAN 2008 Sound and Sense: pitch stress, one of the salient features of Japanese phonetics, ever play a role in traditional schemes Chōka Theory and Nativist of versification. This relative disregard becomes Philology in Early Modern all the more conspicuous when one considers that Japan and Beyond twenty-four centuries ago, Aristotle had already articulated a fairly complex prosody, and that in fifth-century China such theoreticians as Shen Yue © Roger Thomas, Illinois State University 沈約 (441–513) had established rules for the Poetry simply must attempt to elevate its rhyme schemes, tone patterns, and caesurae of arbitrary signs to the status of natural signs; what came to known as “regulated verse” (lüshi only in this way does it differentiate itself from 律詩). prose and become poetry. In terms of practice, certainly no previous age [Die Poesie muß schlechterdings ihre willkür- was richer in auditory imagery than the early lichen Zeichen zu natürlichen zu erheben modern period, and this has been noted by many 3 suchen; und nur dadurch unterscheidet sie sich careful readers and commentators. In spite of the von der Prosa, und wird Poesie.] proliferation of such imagery and techniques, at- Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781)1 tempts to codify them or even to describe the phe- nomenon on any level were a relatively late devel- By the end of the Heian period (794–1185), opment and, it could be argued, one that remained waka poetics had already achieved a high degree incomplete. When concern with sound finally did of sophistication with various schools whose ar- enter poetics in the early modern period, it did so guments demonstrated carefully honed sensibili- with imprecise taxonomies, using terms and con- ties in matters of diction and association of im- cepts that often conflated rhythm of sound and agery.