Ecuador DEBATE
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
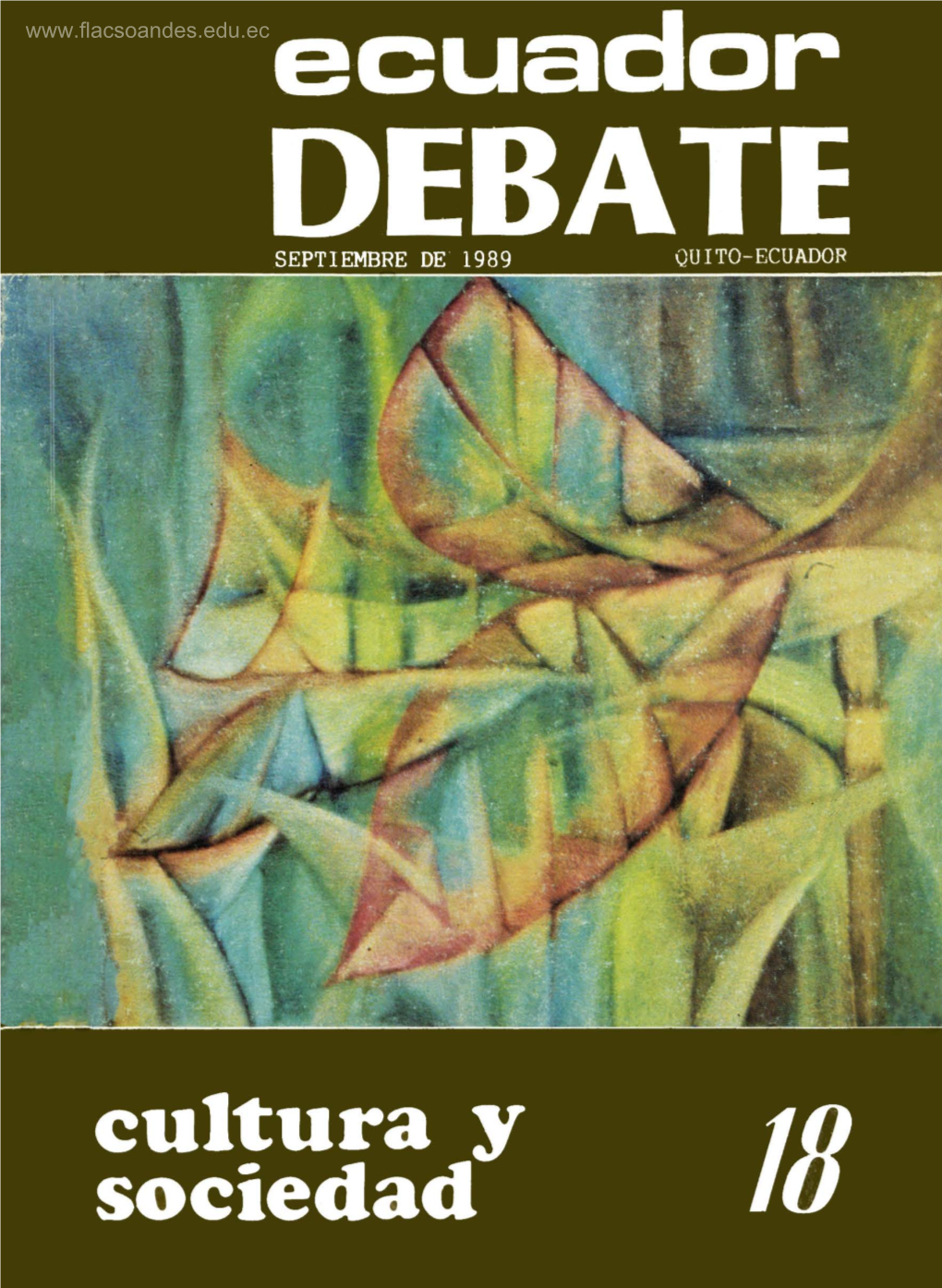
Load more
Recommended publications
-

1 UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR Sede Ecuador Área De
UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR Sede Ecuador Área de Letras Programa de Maestría en Estudios de la Cultura Mención Literatura Hispanoamericana La máscara transgresora: análisis e interpretación de la obra poética de David Ledesma Vázquez (1934-1961) Richard Marcelo Jiménez Almeida 2014 1 Yo, Richard Marcelo Jiménez Almeida, autor/a de la tesis intitulada: “La máscara transgresora: análisis e interpretación de la obra poética de David Ledesma Vázquez (1934-1961)”, mediante el presente documento dejo constancia de que la obra es de mi exclusiva autoría y producción, que la he elaborado para cumplir con uno de los requisitos previos para la obtención del título de Magíster en estudios de la Cultura con mención en Literatura hispanoamericana en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. 1. Cedo a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, durante 36 meses a partir de mi graduación, pudiendo por lo tanto la Universidad, utilizar y usar esta obra por cualquier medio conocido o por conocer, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. Esta autorización incluye la reproducción total o parcial en los formatos virtual, electrónico, digital, óptico, como usos en red local y en internet. 2. Declaro que en caso de presentarse cualquier reclamación de parte de terceros respecto de los derechos de autor/a de la obra antes referida, yo asumiré toda responsabilidad frente a terceros y a la Universidad. 3. En esta fecha entrego a la Secretaría General, el ejemplar respectivo y sus anexos en formato impreso y digital o electrónico. -

Con Una Valium 10 Antología Poética
Con una Valium 10 Antología poética Ileana Espinel Con una Valium 10, de Ileana Espinel Primera edición © 2017, Herederos de Ileana Espinel Ileana Espinel © 2017 Pontificia Universidad Católica del Ecuador © 2017 María Auxiliadora Balladares, del estudio introductorio Con una Valium 10 Centro de Publicaciones PUCE www.edipuce.edu.ec Quito, Av. 12 de Octubre y Robles Apartado n.º 17-01-2184 Telf.: (593) (02) 2991 700 [email protected] Dr. Fernando Ponce, S. J. Rector Dr. Fernando Barredo, S. J. Vicerrector Dra. Graciela Monesterolo Lencioni Directora General Académica Dr. César Eduardo Carrión Decano de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura Mtr. Santiago Vizcaíno Armijos Director del Centro de Publicaciones Dra. Ana Estrella Santos Directora de la Escuela de Lengua y Literatura Andrés Villalba Becdach Editor General de la colección El almuerzo del solitario Abril Altamirano y Juan Romero Vinueza (revisión final) Levantamiento de textos Imagen de portada: Carlos Vaca / Paraísos fantasmas / óleo sobre tela / 50 x 45 cm / 2011 Diseño de portada y diagramación: David Kattán Imagen de colofón: ISBN: 978-9978-77-329-1 Impreso en Ecuador. Prohibida la reproducción de este libro, por cualquier medio, sin la previa autorización por escrito de los propieta- rios del Copyright. Ileana Espinel Con una Valium 10 Ileana Espinel Cedeño: intoxicación y sobriedad ¿No será todo éxtasis en un mundo sobriedad vergonzosa en el complementario? WALTER BENJAMIN La poesía de Ileana Espinel Cedeño (Guayaquil, 1933- 2001) es una de las piezas clave en la comprensión de al me- nos dos fenómenos relativos al devenir de la literatura ecua- toriana del siglo XX: el final del posmodernismo ecuatoriano y el inicio de una poesía dedicada a la exploración del ser y del cuerpo en relación con la enfermedad y el consumo de fármacos. -

Una Visión Familiar De Alfredo Pareja Diezcanseco MIGUEL DONOSO PAREJA
KIpus REVlsTAAMDIMA DElEfRAS 24 /11 semestre /2008, Quito ISSN: 1390-0102 Una visión familiar de Alfredo Pareja Diezcanseco MIGUEL DONOSO PAREJA RESUMEN El escritor Miguel Donoso Pareja confiesa que en su vida existieron dos modelos: el de su padre -hasta reconocer que no era capaz de emular al navegante y matemático-, y el de su tío Alfredo Pareja. Admira al escritor tanto como al ser humano: por su deseo permanente de aprender y la exigencia implacable consigo mismo, cuanto por su vitalidad. Recuerda las visitas familiares, cada semana, de su tío a la Península de Santa Elena; aprobaba en silen cio las lecturas juveniles de Donoso, e impuso un quiebre de calidad con Las mil noches y una noche. Como estudiante en casa de su abuela materna en Guayaquil, el autor conoció a otro Alfredo Pareja: el de su agitada rutina diaria de escritor y hombre de negocios; visita ba su casa, fascinado por su inmensa biblioteca, a la que tenía libre acceso; poco después, su tío Alfredo iniciaría sus largos años de viajero, y se reencontrarían pocas veces, en Quito, en la década de 1980. El autor concluye la emotiva reseña con una breve síntesis valorati va de la producción de Pareja Diezcanseco. PALABRAS CLAVE: Alfredo Pareja Diezcanseco, biografía, testimonio, escritores ecuatorianos, Generación del 30. SUMMARY The writer Miguel Donoso Pareja confesses that two models existed in his life: that of his fat her-even as he recognized that he was not capable of emulating the sailor and the mathe matician-, and that of his uncle Alfredo Pareja. He admires the writer as well as the human being: 10r his permanent desire to leam and the implacable demands he made on himself, more so his vitality. -

6 Agosto De 1990
1 UNIVERSIDAD-VERDAD REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY N° 6 Agosto de 1990 2 Sesión Inaugural de IV Congreso de Literatura Ecuatoriana organizado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede en Cuenca (hoy Universidad del Azuay) y la Asociación de Ecuatorianistas de Norteamérica. Aparecen en la gráfica de izquierda a derecha: Dr. Michael Waag, presidente de la Asociación de Ecuatorianistas de Norteamérica, Dr. Gonzalo Cartagenova, Director Ejecutivo de la Comisión Fullbright en el Ecuador; Licda. María Rosa Rodríguez, Subsecretaría de Cultura del Ecuador, Dr. Claudio Malo González, Vicerrector de Coordinación Académica de la Universidad del Azuay y el Dr. Marco Tello, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad del Azuay. 3 UNIVERSIDAD-VERDAD UNIVERSIDAD DEL AZUAY Revista de la Universidad, del Azuay Dr. Juan Cordero Iñiguez Rector Dr. Claudio Malo González Dr. Claudio Malo González Vicerrector de Planificación y Vicerrector de Planificación y Coordinación Académica Coordinación Académica Licdo. Franklin Ordóñez Dr. Mario Jaramillo Paredes Subdecano de la Facultad de Filosofía Vicerrector de Investigaciones Eco. Roberto Machuca Dr. Claudio Monsalve Merchán Subdecano de la Facultad de Ciencias Vicerrector Administrativo de la Administración Licdo. Marco Tello Espinoza Dr. Hernán Coello García Decano de la Facultad de Filosofía Subdecano de la Facultad de Ciencias Dr. Jorge Paredes Roldán Jurídicas Decano de la Facultad de Ciencias de la Dr. Paúl Turcotte Administración Subdecano de la Facultad de Ciencia y Dr. Luis Tonón Peña Tecnología Decano de la Facultad de Ciencia y Arq. Vicente Mogrovejo Tecnología Subdecano de la Facultad de Diseño Dr. José Cordero Acosta Licdo. Luis Araneda Decano de la Facultad de Ciencias Delegado del Consejo de Jurídicas Investigaciones Arq. -

CONDECORACIÓN "Aurelio Espinosa Pólit"
CONDECORACIÓN "Aurelio Espinosa Pólit" Proponente: Secretario Metropolitano de Cultura Diego Jara Calvache. Postulado: Editorial El Conejo. -2019- c_. ~ E3 _12,v2; e"- O(fi Quito, a 15 de noviembre de 2019 Abogada Damaris Ortiz Pasuy Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito (E) En su despacho.- De mi consideración: Reciba un saludo cordial de la Secretaría de Cultura del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. En respuesta a la Convocatoria para el otorgamiento de condecoraciones realizada por el Concejo Metropolitano el pasado 06 de noviembre y como entidad rectora de la política cultural de la ciudad, me permito poner a su consideración las siguientes postulaciones: • "Pedro Pablo Traversari": Destinada a personalidades del mundo de las artes musicales, para la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador que este 2019 cumple 70 años de labor cultural ininterrumpida. • "Aurelio Espinosa Pólit": Destinada a personalidades destacadas en el mundo de la literatura, para la Editorial El Conejo, que celebra este año sus primeras cuatro décadas de aporte en la difusión de la literatura ecuatoriana y de fomento a la lectura. Como parte de esta solicitud motivada adjuntamos un resumen de la hoja de vida de las candidaturas presentadas, a manera de documentación que sustente esta postulaciones. Esperamos sinceramente lograr motivar al Concejo Metropolitano para premiar a estas dos importantes instituciones culturales quiteñas con motivo de las fiestas de la ciudad. • Aprovecho para desearle éxito en todas las tareas a usted encomendadas y le reitero mis sentimientos de consideración y estima. Cordialmente, Diego Jara Calvache Quito SECREI ARiA GENERAL DEL RECEPCIÓN SECRETARIO METROPOLITANO DE CULTURA Hora Fecha ,15 NOV 2019 Original: L-, Copia. -

Evolución Del Cuento Ecuatoriano a Lo Largo Del Siglo XX
Inti: Revista de literatura hispánica Volume 1 Number 81 Article 8 2015 Evolución del cuento ecuatoriano a lo largo del siglo XX Juana Martínez Gómez Follow this and additional works at: https://digitalcommons.providence.edu/inti Citas recomendadas Gómez, Juana Martínez (April 2015) "Evolución del cuento ecuatoriano a lo largo del siglo XX," Inti: Revista de literatura hispánica: No. 81, Article 8. Available at: https://digitalcommons.providence.edu/inti/vol1/iss81/8 This Número Monográfico is brought to you for free and open access by DigitalCommons@Providence. It has been accepted for inclusion in Inti: Revista de literatura hispánica by an authorized editor of DigitalCommons@Providence. For more information, please contact [email protected]. EVOLUCIÓN DEL CUENTO ECUATORIANO A LO LARGO DEL SIGLO XX Juana Martínez Gómez Universidad Complutense de Madrid 1. 1900-1925. El cuento en los albores del siglo XX Durante los primeros 25 años del siglo XX la presencia del cuento en la literatura ecuatoriana es sumamente escasa. Si añadimos a una producción muy reducida, que su difusión a través de estudios monográficos y antologías es nula, se puede considerar un hecho fehaciente que el cuento no atrae mucho la atención de lectores y aún menos la de los estudiosos y los editores, pues en estos años no se registra ninguna antología que dé cuenta de la producción existente ni un estudio monográfico interesado en el género. Los cuentistas del momento son escritores nacidos en el XIX pero la mayoría no llega a publicar ningún libro de cuentos en el XX pues el medio de divulgación habitual para ellos eran las publicaciones periódicas. -

Literatura Ecuatoriana II: Desde El Postmodernismo Hasta La Generación Del 60 Y Breves Rasgos De La Literatura Infantil Y Juvenil En El Ecuador
PORTADA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La Universidad Católica de Loja ÁREA SOCIOHUMANÍSTICA TITULACIÓN DE MAGÍSTER EN LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL Literatura ecuatoriana II: desde el Postmodernismo hasta la Generación del 60 y breves rasgos de la Literatura Infantil y Juvenil en el Ecuador TRABAJO DE FIN DE MAESTRÍA Autor: Jiménez Gaona, Ángel Darío Director: Guerrero Jiménez, Galo Rodrigo, PhD. CENTRO UNIVERSITARIO LOJA 2013 i CERTIFICACIÓN PhD. Galo Guerrero Jiménez DIRECTOR DEL TRABAJO DE FIN DE MAESTRÍA CERTIFICA: Que el presente trabajo denominado Literatura ecuatoriana II: Desde el Postmodernismo hasta la Generación del 60 y breves rasgos de la Literatura Infantil y Juvenil en el Ecuador, realizado por Jiménez Gaona Ángel Darío, cumple con los requisitos establecidos en las normas generales para la graduación en la Universidad Técnica Particular de Loja, tanto en el aspecto de forma como de contenido, por lo cual me permito autorizar su presentación para los fines pertinentes. Loja, noviembre de 2013. f) ------------------------------------------ PhD. Galo Guerrero Jiménez ii DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS Yo, Ángel Darío Jiménez Gaona, declaro ser el autor del presente trabajo y eximo expresamente a la Universidad Técnica Particular de Loja y a sus representantes legales de posibles reclamos o acciones legales. Adicionalmente declaro conocer y aceptar la disposición del Art. 67 del Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica Particular de Loja que en su parte pertinente textualmente dice: “Forman parte del patrimonio de la Universidad la propiedad intelectual de investigaciones, trabajos científicos o técnicos y tesis de grado que se realicen a través, o con el apoyo financiero, académico o institucional (operativo) de la Universidad”. -

UNIVERSITY of CALIFORNIA Los Angeles La Novela Del Ecuador
UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles La novela del Ecuador desde el espacio anfibio de la ciudad portuaria y su relación con el liberalismo ecuatoriano: tres casos representativos entre 1855 y 1944 A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Hispanic Languages and Literatures by María Gabriela Venegas 2017 © Copyright by María Gabriela Venegas 2017 ABSTRACT OF THE DISSERTATION La novela del Ecuador desde el espacio anfibio de la ciudad portuaria y su relación con el liberalismo ecuatoriano: tres casos representativos entre 1855 y 1944 by María Gabriela Venegas Doctor of Philosophy in Hispanic Languages and Literatures University of California, Los Angeles, 2017 Professor Efraín Kristal, Chair My dissertation explores novels about the port city that reflect attitudes about liberalism in Ecuador between 1855 and 1944. Traditionally, the Ecuadorian novel has been primarily studied focusing on indigenismo, the literary representation of the indigenous peoples of the nation in novels set in the Andes. My study offers a new and complementary dimension of the Ecuadorian novel by privileging maritime spaces, paying special attention to the port city, and giving pride of place to the connections of what I call “the amphibious space” (a space that connects water with earth) to modernization, the nation, the global market, and especially liberalism, as it is understood in Latin American intellectual and political history. The selected works take stances regarding liberalism, and in turn expose continental and regional struggles. Thus, while one of my case studies establishes a socially conscious vision defending liberalism, another case study critiques liberalism from a conservative standpoint, and ii lastly, a third case study condemns liberalism from a progressive perspective, inspired by Marxism. -

Landscape, Nationalism and Cosmopolitanism in Contemporary Uruguayan and Ecuadorian Poetry
Landscape, nationalism and cosmopolitanism in contemporary Uruguayan and Ecuadorian poetry The cases of Eduardo Milán, Iván Carvajal, Eduardo Espina and Fernando Nieto Cadena Juan Rodríguez Santamaría Submitted in accordance with the requirements for the degree of Doctor in Philosophy The University of Leeds School of Languages, Cultures and Societies June, 2020 0 Acknowledgements I am grateful to many people for their support throughout this research. First of all, I would like to thank my advisors at the University of Leeds. I am especially indebted to Thea Pitman and Duncan Wheeler. They were committed with mentoring and encouragement to enrich this research through a constant exchange of ideas and arguments, especially to particularize my theoretical framework and my methodological tools in order to effectively interpret the complex relationships between poetry and landscape. Many thanks to César Chávez, librarian at the Centro Cultural Benjamín Carrión, indefatigable reader and literary consultant for several generations. Many thanks to my friends Andrés and Luis, who also provided me with specific information regarding the research topic. I would also like to thank Jairo Rojas, who guided me through the bookstores of Montevideo. I would like to thank my family for having supported me in so many ways, and in particular my mother Susana, for making my (virtual and real) travels between Quito and Leeds (and vice-versa) an enjoyable ritual to seek out emotional support; particularly during the first year, which was especially challenging due to various intellectual and personal circumstances. 1 Author: Juan Rodríguez Santamaría Thesis title: Landscape, nationalism and cosmopolitanism in contemporary Uruguayan and Ecuadorian poetry: Eduardo Milán, Iván Carvajal, Eduardo Espina and Fernando Nieto Cadena. -

Heterosexualidad Y Diferencias Generacionales En La Literatura Ecuatoriana
Revista Iberoamericana, Vol. LXXIII, Núm. 220, Julio-Septiembre 2007, 595-613 HETEROSEXUALIDAD Y DIFERENCIAS GENERACIONALES EN LA LITERATURA ECUATORIANA POR FERNANDO ITURBURU State University of New York-Plattsburgh Homosexualities in Latin America literature, are not comfortable notions to contend with, and lesbianism in particular seems to give critics a hard time. Silvia Molloy, “Reading Teresa de la Parra” Gay history from the time homosexuality was invented as a category could be written in terms of this disappearing and reappearing act –almost as if homosexuality were nothing but a reaction, the responses of a social group to its own invention. Leo Bersani, Homos INTRODUCCIÓN El presente ensayo es una breve historia de la literatura homoerótica en Ecuador y busca promover una visión multicultural y ampliar la lista de obras representativas de la identidad nacional. Para ello se toman cuatro momentos: inicios del siglos XX, literatura de los años 30, el período de transición de los 50 y, finalmente, los últimos quince años. En este ultimo período, y al que le dedicaremos consecuentemente la mayor parte del presente ensayo, encontramos más y mejores voces que expresan los dilemas de la sexualidad disidente. Lo que Ecuador le ofrece al mundo pasa por el filtro de la crítica y la intervención de mecanismos que imponen el gusto, el sentido literario y los programas de escritura de comercial. El resultado no es un número justo ni completo de autores. Hay otro grupo, más desconocido aún: quienes, a pesar de representar de manera espléndida el tiempo histórico en que vivieron, de no ser rescatados por la investigación contra hegemónica, permanecerán para siempre en la sombra.1 Entre ellos encontraríamos a autoras coloniales como 1 “According to Said, criticism should be a constant reexperiencing of beginning, promoting not authority but noncercive and communal activity” (Beginnings 379-80). -
Fantasy and Realism in Contemporary Ecuadorian Literature (1976-2006)
FANTASY AND REALISM IN CONTEMPORARY ECUADORIAN LITERATURE (1976-2006) KIMBERLY CONTAG, PhD MINNESOTA STATE UNIVERSITY, MANKATO 2020 1 Copyright © 2020 Kimberly Contag. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means whatsoever, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without written permission from the author. 2 CONTENTS Acknowledgements 5 Chapter One—An Introduction to Contemporary Ecuadorian Literature 7 Miguel Donoso, Nunca más el mar 12 Contemporary historical events and the writer’s lens 16 Chapter Two—Exploring Fantasy and Realism in Ecuadorian literature: Designing a model for different genres 20 Carlos Béjar Portilla, Cuentos fantásticos 20 Luis Campos, La Marujita se ha muerto con leucemia 29 La escoba 30 Chapter Three—Fantasy and Realism in the Ecuadorian Novel since 1976 34 Marco Antonio Rodríguez Historia de un intruso 36 Abdón Ubidia Sueño de lobos 38 Iván Egüez El Poder del Gran Señor 42 Carlos Carrión Una niña adorada 45 Eliécer Cárdenas Que te perdone el viento 47 Juan Valdano Anillos de serpiente 49 Argentina Chiriboga Jonatás y Manuela 52 Alicia Yánez Cossío Sé que vienen a matarme 54 Juan Valdano El fuego y la sombra 55 Carlos Carrión ¿Quién me ayuda a matar a mi mujer? 57 Javier Vásconez El retorno de las moscas 59 Lucrecia Maldonado Salvo el Calvario 62 Edna Iturralde Aventura en los Llanganates 64 Soledad Córdova La señora Antuquita 65 Silvia Rey Veleta 66 Alfonso Reece D. Morga 67 Chapter Four—Fantasy and Realism -
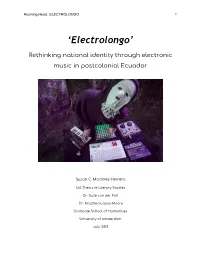
'Electrolongo'
Running Head: ELECTROLONGO 1 ‘Electrolongo’ Rethinking national identity through electronic music in postcolonial Ecuador Susan C. Martínez Herrera MA Thesis in Literary Studies Dr. Suze van der Poll Dr. Krisztina Lajosi-Moore Graduate School of Humanities University of Amsterdam July, 2018 ELECTROLONGO 2 Abstract How do we approach postcolonial national identity processes within our globalized societies? The following research builds from the premise that music can function as a diachronic narrative framework inside which national identity processes can be read and reinterpreted, within and beyond, colonial and postcolonial narratives. Here, I have focused on a new independent music scene in Ecuador characterized by a fusion between native/local music (EC-local) and electronic music, and which has been termed Electrolongo, following one artist’s denomination of this music scene. I propose that the current independent EC-local—electronic music scene launched by Ecuadorian youths embodies a space of liminality where national identity is explored, subverted, and re-negotiated albeit without an explicit goal to challenge dominant discourses, yet accomplishing precisely this objective. To this end, I formulated an ethnographic and ethnomusicological research grounded on a series of interviews with the artists involved with Electrolongo. The production of this ethnography relied on the principle of knowledge co-construction (Kvale, 1996). Hence, noting both parties are Ecuadorian, this study is intentionally oriented in a self-reflexive