Trabajo Fin De Grado
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
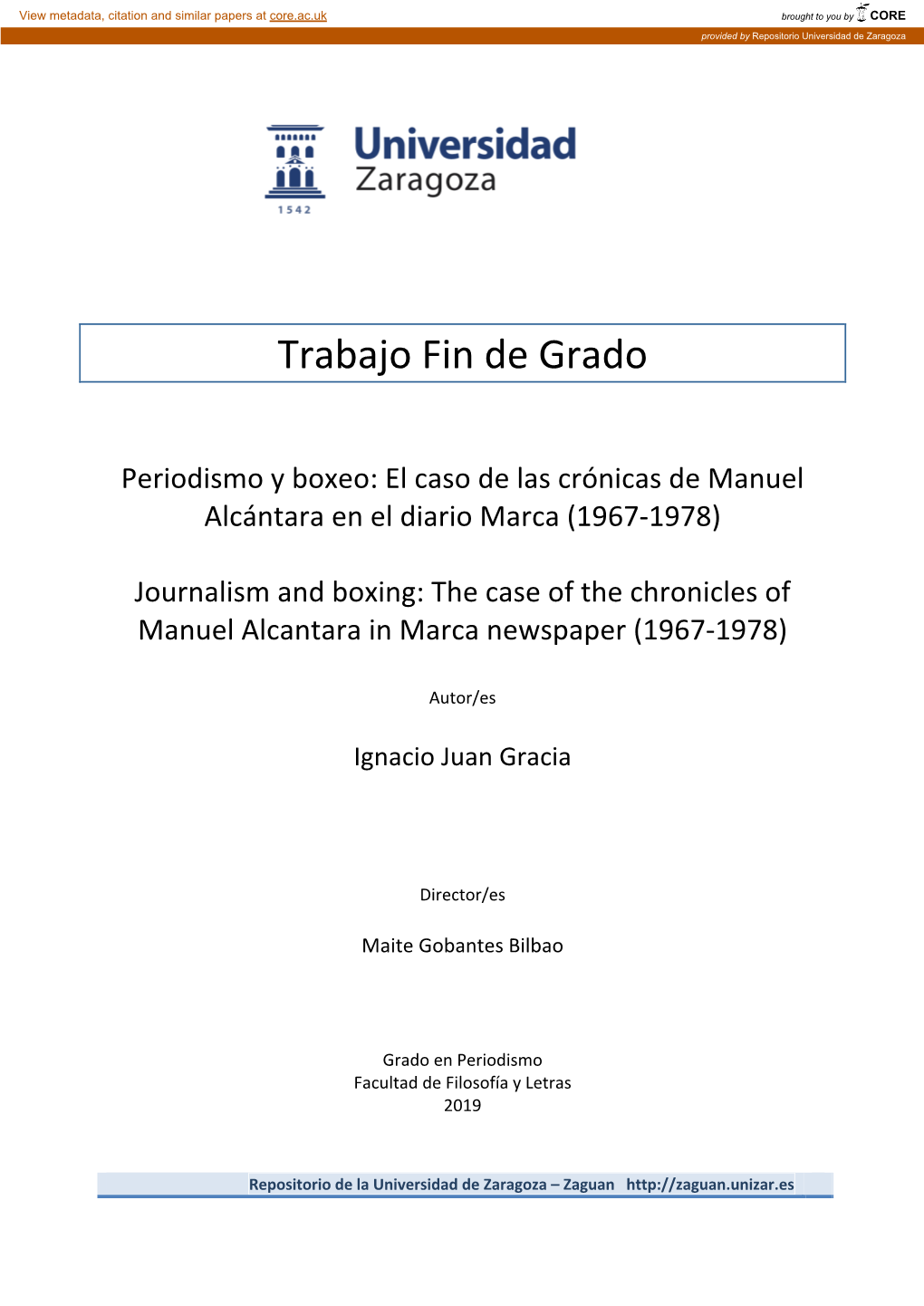
Load more
Recommended publications
-

Dec 2004 Current List
Fighter Opponent Result / RoundsUnless specifiedDate fights / Time are not ESPN NetworkClassic, Superbouts. Comments Ali Al "Blue" Lewis TKO 11 Superbouts Ali fights his old sparring partner Ali Alfredo Evangelista W 15 Post-fight footage - Ali not in great shape Ali Archie Moore TKO 4 10 min Classic Sports Hi-Lites Only Ali Bob Foster KO 8 21-Nov-1972 ABC Commentary by Cossell - Some break up in picture Ali Bob Foster KO 8 21-Nov-1972 British CC Ali gets cut Ali Brian London TKO 3 B&W Ali in his prime Ali Buster Mathis W 12 Commentary by Cossell - post-fight footage Ali Chuck Wepner KO 15 Classic Sports Ali Cleveland Williams TKO 3 14-Nov-1966 B&W Commentary by Don Dunphy - Ali in his prime Ali Cleveland Williams TKO 3 14-Nov-1966 Classic Sports Ali in his prime Ali Doug Jones W 10 Jones knows how to fight - a tough test for Cassius Ali Earnie Shavers W 15 Brutal battle - Shavers rocks Ali with right hand bombs Ali Ernie Terrell W 15 Feb, 1967 Classic Sports Commentary by Cossell Ali Floyd Patterson i TKO 12 22-Nov-1965 B&W Ali tortures Floyd Ali Floyd Patterson ii TKO 7 Superbouts Commentary by Cossell Ali George Chuvalo i W 15 Classic Sports Ali has his hands full with legendary tough Canadian Ali George Chuvalo ii W 12 Superbouts In shape Ali battles in shape Chuvalo Ali George Foreman KO 8 Pre- & post-fight footage Ali Gorilla Monsoon Wrestling Ali having fun Ali Henry Cooper i TKO 5 Classic Sports Hi-Lites Only Ali Henry Cooper ii TKO 6 Classic Sports Hi-Lites Only - extensive pre-fight Ali Ingemar Johansson Sparring 5 min B&W Silent audio - Sparring footage Ali Jean Pierre Coopman KO 5 Rumor has it happy Pierre drank before the bout Ali Jerry Quarry ii TKO 7 British CC Pre- & post-fight footage Ali Jerry Quarry ii TKO 7 Superbouts Ali at his relaxed best Ali Jerry Quarry i TKO 3 Ali cuts up Quarry Ali Jerry Quarry ii TKO 7 British CC Pre- & post-fight footage Ali Jimmy Ellis TKO 12 Ali beats his old friend and sparring partner Ali Jimmy Young W 15 Ali is out of shape and gets a surprise from Young Ali Joe Bugner i W 12 Incomplete - Missing Rds. -

Anuari De La Càtedra Ramon Llull Blanquerna 2019 Ars
2019 εἰρήνη (éirênê) als Testaments dels Dotze Patriarques (TestXIIPa). (Addenda sobre shalom). Rosa M. Boixareu ANUARI DE LA CÀTEDRA RAMON LLULL BLANQUERNA 2019 Liberating intelligence. Breaking away from domination societies – 25 towards new creative democracies. Jaume Agustí-Cullell Influencia de los idealismos griego y alemán en dos conceptos marxistas: alienación e ideología. Ricard Casadesús Antropologia a l’Antic Testament. “Què és l’home perquè te’n recordis?” SL 8,5. Jaume Duran i Navarro Civilització i barbàrie. La tasca cultural en la construcció d’una civilització humanitzada. Albert Llorca Arimany Kwame Nkrumah i el projecte panafricà. Francesc-Xavier Marín i Torné Igor Stravinsky. Un collage. Jordi Membrado Amela 25 25 On the living being of visual creation. Humberto Ortega-Villaseñor Mitos del deporte español. Jordi Osúa Quintana El cuerpo en la filosofía: las etapas del discurso filosófico sobre el cuerpo en occidente. Héctor Salinas Fuentes i Miquel Amorós Hernández «Ya no hay judío ni griego» (Gál 3, 28): la trascendencia cultural de la ciudadanía romana en Pablo de Tarso. José María Sanz Acera El transhumanisme o una societat amb ànima. 2019 DE LA CÀTEDRA RAMON LLULL BLANQUERNA ANUARI José Luis Vázquez Borau Notes on boredom and metaphysics, sociologically framed. Jacobo Zabalo Tolstoi i Zweig, dos pensadors i un destí: la fugida vers la mort. Conrad Vilanou, Clara Domènech i Ferran Sánchez ARS BREVIS Coberta_Ars Brevis_25.indd 1 201929/5/20 10:50 ai159065841459_página flor.pdf 1 28/5/20 11:33 C M Y CM MY CY CMY K Ars_Brevis_25.indd 1 29/5/20 9:53 Ars_Brevis_25.indd 2 29/5/20 9:53 Ars Brevis ANUARI 2019 Càtedra Ramon Llull Blanquerna Barcelona, 2020 Ars_Brevis_25.indd 3 29/5/20 9:53 Ars_Brevis_25.indd 4 29/5/20 9:53 Director Dr. -

1 HISTORIA DEL BOXEO URUGUAYO (Derechos Reservados
H I S T O R I A D E L B O X E O U R U G U A Y O - C E S A R J O N E S - C O M P L E M E N T O HISTORIA DEL BOXEO URUGUAYO (Derechos reservados) COMPLEMENTO : Las fotos de la cubierta del libro son, arriba de izquierda a derecha: Ángel Daniel Rodríguez, campeón uruguayo del peso medio pesado en 1916 y campeón sudamericano a partir de 1917; Dogomar Martínez, olímpico uruguayo en Londres, 1948, y campeón sudamericano del peso medio pesado, varias veces en la década de los 50´s; y Washington Rodríguez, “Cuerito”, recibiendo en el podio, la medalla de bronce olímpica en Tokio, 1964. Abajo, de izquierda a derecha: el reverso de la medalla olímpica de “Cuerito” Rodríguez; y Caril Emir Herrera, quien el 23 de febrero de 2006 obtuvo los títulos super mosca, Fedelatin (WBA) y Latino (WBC). LÍMITES ACTUALES DE LAS CATEGORÍAS PROFESIONALES Peso paja o mínima 47,627 kg (105 libras) Peso minimosca 48,988 kg (108 libras) Peso mosca 50,802 kg (112 libras) Peso supermosca 52,163 kg (115 libras) Peso gallo 53,524 kg (118 libras) Peso supergallo 55,338 kg (122 libras) Peso pluma 57,152 kg (126 libras) Peso superpluma 58,967 kg (130 libras) Peso ligero 61,235 kg (135 libras) Peso superligero 63,503 kg (140 libras) Peso welter 66,678 kg (147 libras) Peso superwelter 69,853 kg (154 libras) Peso mediano 72,574 kg (160 libras) Peso supermediano 76,203 kg (168 libras) Peso medio pesado 79,378 kg (175 libras) Peso crucero 86,182 kg (190 libras) Peso super crucero 95.524 kg (210 libras) Peso pesado +95.524 kg (+210 libras) Extraído del Reglamento de la Federación Argentina de Box, artículo 21 “de las categorías, incluído dentro del Capítulo V “De los Combates” del reglamento para boxeadores profesionales, según consta en su sitio web al 20/1/2009. -

Ring Magazine
The Boxing Collector’s Index Book By Mike DeLisa ●Boxing Magazine Checklist & Cover Guide ●Boxing Films ●Boxing Cards ●Record Books BOXING COLLECTOR'S INDEX BOOK INSERT INTRODUCTION Comments, Critiques, or Questions -- write to [email protected] 2 BOXING COLLECTOR'S INDEX BOOK INDEX MAGAZINES AND NEWSLETTERS Ring Magazine Boxing Illustrated-Wrestling News, Boxing Illustrated Ringside News; Boxing Illustrated; International Boxing Digest; Boxing Digest Boxing News (USA) The Arena The Ring Magazine Hank Kaplan’s Boxing Digest Fight game Flash Bang Marie Waxman’s Fight Facts Boxing Kayo Magazine World Boxing World Champion RECORD BOOKS Comments, Critiques, or Questions -- write to [email protected] 3 BOXING COLLECTOR'S INDEX BOOK RING MAGAZINE [ ] Nov Sammy Mandell [ ] Dec Frankie Jerome 1924 [ ] Jan Jack Bernstein [ ] Feb Joe Scoppotune [ ] Mar Carl Duane [ ] Apr Bobby Wolgast [ ] May Abe Goldstein [ ] Jun Jack Delaney [ ] Jul Sid Terris [ ] Aug Fistic Stars of J. Bronson & L.Brown [ ] Sep Tony Vaccarelli [ ] Oct Young Stribling & Parents [ ] Nov Ad Stone [ ] Dec Sid Barbarian 1925 [ ] Jan T. Gibbons and Sammy Mandell [ ] Feb Corp. Izzy Schwartz [ ] Mar Babe Herman [ ] Apr Harry Felix [ ] May Charley Phil Rosenberg [ ] Jun Tom Gibbons, Gene Tunney [ ] Jul Weinert, Wells, Walker, Greb [ ] Aug Jimmy Goodrich [ ] Sep Solly Seeman [ ] Oct Ruby Goldstein [ ] Nov Mayor Jimmy Walker 1922 [ ] Dec Tommy Milligan & Frank Moody [ ] Feb Vol. 1 #1 Tex Rickard & Lord Lonsdale [ ] Mar McAuliffe, Dempsey & Non Pareil 1926 Dempsey [ ] Jan -

Nuun 1 9 8 8
UNITED NATIONS UNITED NATIONS CENTRE AGAINST APARTHEID l t C4- 9Cr 7/88 April 1988 REGISTER OF SPORTS CONTACTS WITH SOUTH AFRICA 1 JANUARY 1987 - 31 DECEMBER 1987 AND CONSOLIDATED LIST OF SPORTSMEN AND SPORTSWOMEN WHO HAVE PARTICIPATED IN SPORTS EVENTS IN SOUTH AFRICA 1 SEPTEMBER 1980 - 31 DECEMBER 1987 [Note: The names of persons in this list are arranged by nationality as reported in the press. The names of participants from schools and junior competitors are not included in the list. It should be noted, however, that the Governments of many countries in the list have opposed or discouraged sports exchanges with South Africa. Some of the sportspersons may be living outside their countries.] United Nations, New York 10017 INTRODUCTION The international campaign against apartheid sport continued to make progress during 1987. In response, South Africa has embarked on a massive exercise to lure well-known athletes from overseas to compete there by offering them substantial sums of money. Although many countries tightened their regulations in regard to these exchanges in 1987, South Africa continued its efforts to mitigate the effects of the boycott. It is estimated that South Africa spends approximately $US 100 million annually to promote international sports exchanges and subsidize sports organizations which endorse government policies. Commercial'houses which sponsor any event involving overseas participants are refunded 90 per cent of their gross outlay through tax rebates. Thus, South Africa devotes large sums of money to attract overseas players. With the exception of some top golfers and tennis players and a few others, the calibre of players participating in South Africa has been mediocre. -

Ÿþm Icrosoft W
United Nations United Nations Notes and Documents May 1991 1 ~ REGISTER OF SPORTS CONTACTS WITH SOUTH AFRICA, 1 January - 31 December 1990 and CONSOLIDATED LIST OF SPORTSMEN AND SPORTSWOMEN WHO PARTICIPATED IN SPORTS EVENTS IN SOUTH AFRICA, 1 September 1980 - 31 December 1990 [Note: The names of persons in this list are arranged by nationality, as reported in the press. The names of participants from schools and junior competitors are not included in the list. It should be noted, however, that Governments of many countries whose nationals are listed in the Register have opposed or discouraged sports exchanges with South Africa. Some of the sportspersons in the Register may be living outside their countries of origin.] All material in these Notes and Documents may be freely reprinted. Acknowledgement, together with a copy of the publication containing the reprint, would be appreciated. United Nations, New York 10017 11/91 CONTENTS Page INTRODUCTION I. English "rebel" cricket tour ................... 1 II. International Conference against Apartheid in Sports .......................... 2 III. Apartheid and olympism ......................... 2 IV. Support for the sports moratorium ............ 3 V. Abolition of the Separate Amenities Act ...... 4 VI. Meeting with South African sports officials in Harare .................. 4 VII. Conclusion ..................................... 5 VIII. Deletions from the Register ........ .......... 5 IX. Players who have reneged ...................... 18 Annexes I. LIST OF SPORTS EXCHANGES WITH SOUTH AFRICA, 1 JANUARY - 31 DECEMBER 1990 ............... 20 II. CONSOLIDATED LIST OF SPORTSMEN AND SPORTSWOMEN WHO PARTICIPATED IN SPORTS EVENTS IN SOUTH AFRICA FROM 1 SEPTEMBER 1980 TO 31 DECEMBER 1990.. 39 INTRODUCTION Political developments in South Africa during 1990 had encouraging reverberations in sports organizations in that country. -

La Prensa Española Contemporánea. El Caso De Las
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA Facultad de Ciencias de la Comunicación Departamento de Periodismo TESIS DOCTORAL LA PRENSA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA EL CASO DE LAS CRÓNICAS DE BOXEO DE MANUEL ALCÁNTARA EN EL DIARIO MARCA (1967-1978) Doctorando Agustín Rivera Hernández Director: Dr. Teodoro León Gross Codirector: Dr. Bernardo Gómez Calderón Málaga 2011 1 AUTOR: Agustín Rivera Hernández EDITA: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga Esta obra está sujeta a una licencia Creative Commons: Reconocimiento - No comercial - SinObraDerivada (cc-by-nc-nd): Http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es Cualquier parte de esta obra se puede reproducir sin autorización pero con el reconocimiento y atribución de los autores. No se puede hacer uso comercial de la obra y no se puede alterar, transformar o hacer obras derivadas. Esta Tesis Doctoral está depositada en el Repositorio Institucional de la Universidad de Málaga (RIUMA): riuma.uma.es Para Agustín y Maribel, mis padres Por vuestro apoyo y estímulo constante en toda la educación escolar y universitaria, que ahora culmina 35 años después de aquel septiembre en El Atabal. 3 ÍNDICE Introducción (Interés y oportunidad de la investigación)……..10 Objetivos…………………………………………………………..13 Hipótesis…………………………………………………………..15 Metodología……………………………………………………….18 BLOQUE 1 Capítulo 1 La crónica en el contexto del Nuevo Periodismo contemporáneo 1.1. La crónica periodística……………………………………..32 1.2. La crónica deportiva………………………………………..41 1.2.1. La estructuras de la crónica deportiva………...46 1.2.2. El uso del lenguaje en la crónica deportiva…..47 1.2.3. El léxico en la crónica deportiva……………….50 1.3. El Nuevo Periodismo antes del Nuevo Periodismo……..55 1.3.1. -

Guía-Anuario Del Boxeo Español 2018 Emilio Marquiegui
GUÍA-ANUARIO DEL BOXEO ESPAÑOL 2018 EMILIO MARQUIEGUI EMILIO MARQUIEGUI Es el autor de la Guía ESPABOX, que este año cumple sus bodas de plata, su 25ª Edición, quinta en formato digital. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, posee el título de entrenador nacional de boxeo expedido por la FEB. Apasionado del deporte, y en especial del boxeo y los deportes de combate, comenzó en el mundo del periodismo a principios de los 90 codirigiendo la revista de boxeo Cuadrilátero. Tras su paso por diversos medios de comunicación y cadenas de televisión, entre ellas Marca TV, en la actualidad es comentarista de distintos deportes en las cadenas GOL y Eurosport, columnista del Diario Marca y Marca.com, director y presentador en Radio Marca del programa semanal “El Boxeo tiene Música” y director de la prestigiosa web Espabox.com COLABORADORES: JORGE LERA, JULIO GONZÁLEZ, MANUEL VALERO Y JAIME LERA. VISITA LA WEB Nº 1 DE ESPAÑA WWW.ESPABOX.COM LA WEB DE LOS PROFESIONALES EDITA: ESPABOX- [email protected] – @EmilMarquiegui FOTOS PORTADA: Las 24 portadas de la historia de la Guía ESPABOX junto a la 25ª. BODAS DE PLATA · Copyright 2018. Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del autor. EDITORIAL Hace 25 años comenzábamos con optimismo este proyecto ESPABOX. En octubre de 1993 ideábamos la Guía, algo original en España a semejanza de otros libros de récords, como el Fight Fax norteamericano o la gran Biblia del Pugilato italiana. Pero queríamos ser más completos y añadimos resúmenes del año, fotos de todos los boxeadores y con el paso del tiempo fuimos dando pasos para hacerla a todo color e ir incorporando mejoras y mayor información. -
Art of the Draw
The Art of the Draw boxing by don cogswell Lewis-Tyson I (!) has now taken its place among boxing’s great promotional achievements, special-special division, (it never hurts to utilize Orwell in these double-strange times), the one at the very top of box- ing’s promotional hocus-pocus emporium, at ease and comfort with the likes of Dempsey-Carpentier, although in this more recent “contest” the beast was slain and not the hero. The opportunity, in the words of Arnold Glasgow, to see “the past returning through another gate” proved both pugilistically impossible, and promotionally irresistible, to those streaming into this fandango’s ppv Big Top. While setting new monetary returns , and plumbing familiar fiduciary lows, this plodding denouement set to the tune of a golden oldie (with a Zoloft remix) broke no new ground in the fields of promotional sleight-of-hand. For practitioners of nostalgia as balm in recasting the world’s wrongs, two partners of not-so-long-ago piloted a short (in number of bouts, near its end it seemed interminable), crownless career into pride of place among the carnies, barkers and pitchmen, in the Art of the Draw. Gerry Cooney’s career was piloted by Mike Jones and Dennis Rappaport. Dubbed the Wacko Twins, Mike and Dennis comported themselves like Hollywood Kamikaze pilot parodies but their effectiveness was more akin to those of the sons of the Rising Sun at Pearl. They scored a number of direct hits among the prevailing powers of box- iana. Cooney’s career began conventionally enough, a busy schedule against prospects, suspects and known non-vio- lent offenders. -

Register of Sports Contacts with South Africa, I January 1987
Register of Sports Contacts with South Africa, I January 1987 - 31 December 1987 and Consolidated List of Sportsmen and Sportswomen Who Participated in Sports Events in South Africa, 1 September 1980 - 31 December 1987 http://www.aluka.org/action/showMetadata?doi=10.5555/AL.SFF.DOCUMENT.nuun1988_06 Use of the Aluka digital library is subject to Aluka’s Terms and Conditions, available at http://www.aluka.org/page/about/termsConditions.jsp. By using Aluka, you agree that you have read and will abide by the Terms and Conditions. Among other things, the Terms and Conditions provide that the content in the Aluka digital library is only for personal, non-commercial use by authorized users of Aluka in connection with research, scholarship, and education. The content in the Aluka digital library is subject to copyright, with the exception of certain governmental works and very old materials that may be in the public domain under applicable law. Permission must be sought from Aluka and/or the applicable copyright holder in connection with any duplication or distribution of these materials where required by applicable law. Aluka is a not-for-profit initiative dedicated to creating and preserving a digital archive of materials about and from the developing world. For more information about Aluka, please see http://www.aluka.org Register of Sports Contacts with South Africa, I January 1987 - 31 December 1987 and Consolidated List of Sportsmen and Sportswomen Who Participated in Sports Events in South Africa, 1 September 1980 - 31 December 1987 Alternative title Notes and Documents - United Nations Centre Against ApartheidNo. -

CONGRESSIONAL RECORD— Extensions of Remarks E291 HON
March 6, 2001 CONGRESSIONAL RECORD — Extensions of Remarks E291 hope that some day, greatness will rise up in PRINTING OF A REVISED EDITION SABO, BIGGERT, and LEE, I will be introducing all of us. In the past several decades, several OF ‘‘BLACK AMERICANS IN CON- the ‘‘Permanent Housing Homeless Prevention notable Hispanics have fought for the world GRESS, 1870–1989’’ Grant Renewal Act.’’ heavyweight title, and despite their valor, have This bi-partisan legislation authorizes re- SPEECH OF newal of expiring Shelter Plus Care and SHP not achieved it; when one reviews the list, one permanent housing rental assistance grants sees how great this achievement is: HON. JOSEPH CROWLEY OF NEW YORK through the HUD Section 8 Housing Certificate 1923—Luis ‘‘The Wild Bull of the Pampas’’ IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES Fund. Currently, some 75,000 vulnerable fami- Firpo vs. Jack Dempsey lies, including veterans, disabled, mentally ill, 1968—Manuel Ramos vs. Joe Frazier Wednesday, February 28, 2001 and other families at risk of homelessness, re- 1968—Oscar Bonevena vs. Joe Frazier Mr. CROWLEY. Mr. Speaker, today I rise in ceive monthly rental assistance under these 1973—Joe ‘‘King’’ Roman vs. George Foreman support of Authorizing the printing of a revised two important McKinney-Vento Act homeless 1977—Alfredo Evangelista vs. Muhammad Ali and updated version of the House document programs. 1978—Alfredo Evangelista vs. Larry Holmes ‘‘Black Americans in Congress.’’ The legislation is supported by a broad 1979—Ossie Ocasio vs. Larry Holmes I think it only seems fitting to pay tribute to group of national and regional organizations 1983—Lucien Rodriquez vs. -

Catalogo Del Festival
Apclai Associazione per la Promozione della Cultura Latino Americana in Italia Via Massari, 3/14 30 175 VENEZIA Tel.: (39) 041.538 23 71 Tel.Fax: (39) 041.93 22 86 Cell.: (39) 347.236 45 35 E-mail: [email protected] [email protected] http://www.cinelatinotrieste.org In copertina: opera di Eduardo Muñoz Bachs Associazione per la Promozione della Cultura La Giuria del XXIII Festival del Cinema Latino Latino Americana in Italia (APCLAI) Americano – Sezione Film in Concorso - è composta da: Con il patrocinio di: Nicolás Echevarría (Messico) Meri Lao (Italia) UNIONE LATINA Francisco Lombardi (Perú) Segretario Generale: Bernardino Osio Manuel Pérez Estremera (Spagna) Roberto Triana (Colombia) ISTITUTO ITALO - LATINO AMERICANO Segretario Generale: Paolo Bruni La Giuria del XXIII Festival del Cinema Latino Direttore Cultura: Patricia Rivadeneira Americano — Sezione CONTEMPORANEA – è composta da MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ Eleonora Corò (Italia) CULTURALI Walter Rojas (Colombia) Direttore Generale Per il Cinema: Gaetano Blandini La Giuria del XXI Festival del Cinema Latino Americano – Sezione Colonna Sonora – è composta da: SCUOLA SUPERIORE DI LINGUE MODERNE Coordinatore: Silvio Donati PER INTERPRETI E TRADUTTORI - Antonio Priviterra UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE Luigi Marrazzo Con il contributo di: La Giuria del XXIII Festival del Cinema Latino Americano – Miglior Fotografia – è composta da: REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Presidente: Renzo Tondo Coordinatore della Giuria: Francesco Romagnoli Assessore alla Cultura: Roberto Molinaro