Horacio Serpa
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
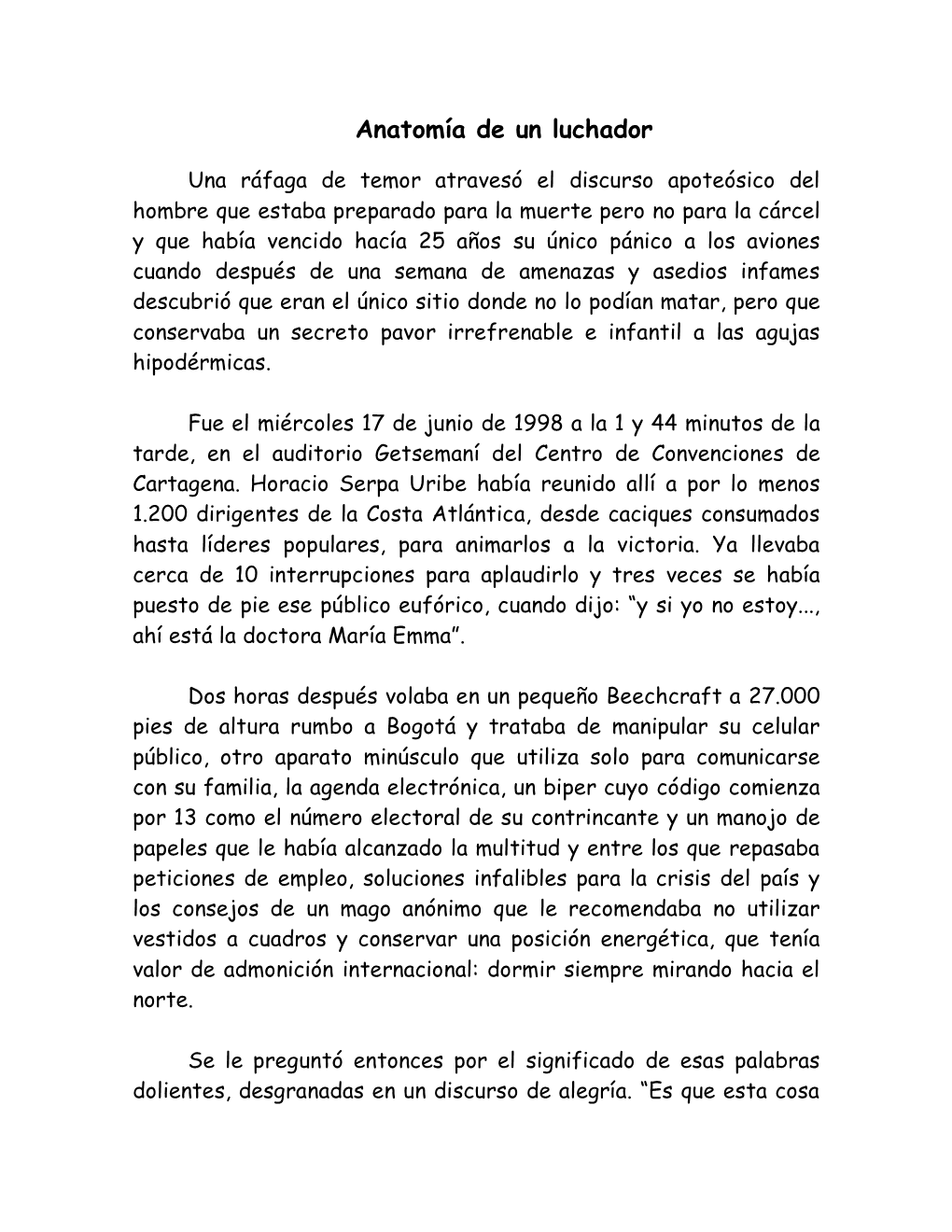
Load more
Recommended publications
-

Redalyc.Institucionalización Organizativa Y Procesos De
Estudios Políticos ISSN: 0121-5167 [email protected] Instituto de Estudios Políticos Colombia Duque Daza, Javier Institucionalización organizativa y procesos de selección de candidatos presidenciales en los partidos Liberal y Conservador colombianos 1974-2006 Estudios Políticos, núm. 31, julio-diciembre, 2007 Instituto de Estudios Políticos Medellín, Colombia Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16429059008 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Institucionalización organizativa y procesos de selección de candidatos presidenciales en los partidos Liberal y Conservador colombianos 1974-2006∗ Organizational Institutionalization and Selection Process of Presidential Candidates in the Liberal and Conservative colombian Parties Javier Duque Daza∗ Resumen: En este artículo se analizan los procesos de selección de los candidatos profesionales en los partidos Liberal y Conservador colombianos durante el periodo 1974-2006. A partir del enfoque de la institucionalización organizativa, el texto aborda las características de estos procesos a través de tres dimensiones analíticas: la existencia de reglas de juego, su grado de aplicación y acatamiento por parte de los actores internos de los partidos. El argumento central es que ambos partidos presentan un precario proceso de institucionalización organizativa, el cual se expresa en la debilidad de sus procesos de rutinización de las reglas internas. Finaliza mostrando cómo los sucedido en las elecciones de 2002 y de 2006, en las que se puso en evidencia que el predominio histórico de los partidos Liberal y Conservador estaba siendo disputado por nuevos partidos, los ha obligado a encaminarse hacia su reestructuración y hacia la búsqueda de mayores niveles de institucionalización organizativa. -

The Stakes in the Presidential Election in Colombia
LATIN AMERICA Briefing Bogotá/Brussels, 22 May 2002 THE STAKES IN THE PRESIDENTIAL ELECTION IN COLOMBIA I. OVERVIEW The escalation of fighting this month between FARC and paramilitary forces in the north-western department of Chocó, which killed more than 110 This presidential election (first round on 26 May civilians and an unknown number of combatants, 2002; second round, if needed, on 16 June) will be demonstrates again the disregard both groups of crucial for the future of Colombia’s democracy and irregulars have for the population as they pursue its struggle against insurgents and paramilitaries, territory and power.4 It also puts into perspective the drugs and widespread poverty.1 Social and limitations of the government’s forces, which economic distress is now widespread. Public reached the scene only days later. All presidential frustration with the ill-fated peace process of the candidates are under death threats. In mid-April, the Pastrana Administration over the past three years, front-runner, Álvaro Uribe, barely escaped the fate its definitive rupture on 20 February 2002, and of candidates who were killed in earlier presidential increased attacks by the main rebel group, the races.5 Presidential candidate Íngrid Betancourt and Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- her vice presidential running mate, Clara Rojas, Ejército del Pueblo (FARC) on civilians and were kidnapped by the FARC a few months earlier infrastructure since mid-January have made and remain hostages.6 “war/peace” and “violence” the key vote- determining issues.2 The failure to negotiate a Since at least September 2001, voters provoked by solution to the longstanding civil war over the past rising frustration with a deadlocked negotiation and three years has polarised the electorate. -

Colombia – Presidential Elections – Cali Cartel – 1998 Presidential Election – Risaralda Elections – Pereira Elections – Liberal Youth Organisation – Liberal Party
Refugee Review Tribunal AUSTRALIA RRT RESEARCH RESPONSE Research Response Number: COL31618 Country: Colombia Date: 18 April 2007 Keywords: Colombia – Presidential elections – Cali Cartel – 1998 Presidential Election – Risaralda elections – Pereira elections – Liberal Youth Organisation – Liberal Party This response was prepared by the Country Research Section of the Refugee Review Tribunal (RRT) after researching publicly accessible information currently available to the RRT within time constraints. This response is not, and does not purport to be, conclusive as to the merit of any particular claim to refugee status or asylum. Questions 1. Can you provide a list of the candidates and the result of the 1994 presidential election involving Ernesto Samper Pizano? 2. Can you provide information about a scandal involving the Cali Cartel accusing President Samper of receiving money for this campaign? 3. Can you provide a list of the candidates and the result of the 1997 election for the Risaralda governorship involving Dr Carlos Arturo Lopez? 4. Can you provide a list of the candidates and the result of the 1998 election for the Pereira Mayorship involving Dr Luis Alberto Duque Torres? 5. Can you provide a list of the candidates and the result of the 1998 presidential elections involving Dr Horacio Serpa Uribe? 6. Can you provide information on Liberal youth organisation in Pereira in 1990? 7. Can you provide information on the structure of Liberal youth organisation in the early 1990s? 8. Who were the leaders of the liberal party in the early 1990’s in particular in Pereira? 9. What were the policies of the liberal party in the early 1990’s? 10. -

Colombia Country Fact Sheet
National Documentation Packages, Issue Papers and Country Fact Sheets Page 1 of 4 Home > Research > National Documentation Packages, Issue Papers and Country Fact Sheets Country Fact Sheet COLOMBIA April 2007 Disclaimer 1. GENERAL INFORMATION Official name Republic of Colombia. Geography Colombia is located at the northern point of South America and shares borders with Panama, Ecuador, Peru, Brazil and Venezuela. Colombia has a total of 3,208 km of coastline on the Pacific Ocean and the Caribbean Sea. The total area is 1,038,700 km2. The coast has a tropical climate, the interior plateaux are temperate and some Andean areas have snow year-round. Population and density Population: 43,593,035 (July 2006 estimate). Density: 39.7 persons per km2. Principal cities and populations (2005 estimate) Bogota (political capital) 8,350,000; Medellin 3,450,000; Cali 2,700,000; Barranquilla 1,925,000; Cartagena 1,075,000. Languages Spanish (official). Religions Catholic 90%. Ethnic groups Mestizo 58%, white 20%, mulatto 14%, black 4%, mixed black-Amerindian 3%, Amerindian 1%. Approximately 75 % of Colombians are of mixed-blood. Demographics http://www.irb-cisr.gc.ca:8080/Publications/PubIP_DI.aspx?id=209&pcid=359 2/23/2011 National Documentation Packages, Issue Papers and Country Fact Sheets Page 2 of 4 Population growth rate: 1.46% (2006 estimate). Infant mortality rate: 20.35 deaths/1,000 live births. Life expectancy at birth: 72.6 (2004). Fertility rate: 2.54 children born/woman (2006 estimate). Literacy: 92.8% of people aged 15 and older can read and write (2004). Currency Colombian Peso (COP). -

Avatares De Un Conciliador
PERIODICO: EL TIEMPO FECHA: MAYO 24 DE 1998 TEMA: DERECHOS HUMANOS Avatares de un conciliador Forjó su política liberal en medio del calor y la guerra de Barrancabermeja. Ha estado siempre en el filo de la navaja de las extremas recalcitrantes. Paradójicamente, su candidatura emerge de la defensa acérrima de un gobierno en crisis. Pero a la vez, es la cruz que carga en su campaña. Horacio Serpa renunció al Ministerio del Interior cuando cumplía su día 876 en el gobierno de Ernesto Samper. Era el 27 de mayo de 1997. Terminaba su labor de escudero del político bogotano. Por primera vez, en los 55 años de vida, este santandereano se lanzaba a la aventura de encabezar su propio proyecto nacional. Usted, señor Presidente, ha dado ejemplos de ecuanimidad, dignidad y patriotismo, y bajo su liderazgo, el gobierno supera con fortuna los enormes retos que se le han presentado, le escribió Serpa en su carta de despedida a Samper. Siempre seré su admirador y más decidido partidario...Tenga por cierto, que la guardia muere pero no se rinde. Esta muestra de solidaridad es el fruto de una larga amistad que comenzó 17 años atrás. Samper era el coordinador de la campaña que perdió López Michelsen en 1982 contra Belisario Betancur. Viajaba por todo el país y se encontró con Serpa, un líder liberal de Barrancabermeja que por entonces ya había logrado armar un movimiento político a la izquierda del partido. Según cuenta Hernando Gómez, Samper era un niño terrible del establecimiento, que representaba una especie de populismo urbano. Pero su fuerza política no iba más allá de Monserrate. -

Conflict, Displacement, and Elections Action Plan for Municipal Elections in Colombia
Conflict, Displacement, and Elections Action Plan for Municipal Elections in Colombia Political Rights and Enfranchisement System Strengthening Project (PRESS) Action Plan VIl Jeff Fischer November 2006 IOM International Organization for Migration International Organization for Migration IOM’s Political Rights and Enfranchisement System Strengthening Project is funded by the U.S. Agency for International Development and IOM is grateful for this support. The views in this paper are those of the author and not necessarily of IOM, its member states, USAID, or the U.S. Government. Additional Information on IOM PRESS can be found at: www.geneseo.edu/~iompress Questions or comments? [email protected] 2 Table of Contents Acronyms and Organizations 5 PART I 7 Executive Summary 7 PRESS Project Background and Methodologies 10 Colombian Legal Framework for Conflict, Displacement, and Elections 12 Conflict 13 Displacement 14 Elections 15 Colombia History of Conflict, Displacement, and Elections 17 Conflict 17 Displacement 18 Elections 21 Colombian Government Services and Displacement 25 Social Action 25 Office of the Prosecutor 26 Colombian Civil Society Organizations and Displacement 26 National Convergence of Organizations for Displaced Persons 26 National Indigenous Organization of Colombia (ONIC) 27 Afro-Colombian Ethnic Movement (Afrodes) 27 Consultancy for Human Rights and Displacement (CODHES) 28 Media for Peace 28 International Community and Displacement 29 International Organization for Migration (IOM) 29 United Nations High Commission -

Una Mirada Atrás: Procesos De Paz Y Dispositivos De Negociación Del Gobierno Colombiano
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) es un centro de pensamiento independiente, apoyado por el sector empresarial, cuya misión es contribuir con ideas y propuestas a la superación del conflicto en Co- lombia. Desde su origen en 1999, FIP ha estado comprometida con el apoyo a las negociaciones de paz y en su agenda de trabajo e inves- tigación ha contribuido con propuestas e ideas en la construcción de paz. Estas seguirán siendo sus prioridades: el conflicto colombiano necesariamente concluirá con una negociación o una serie de nego- ciaciones, que requerirán la debida preparación y asistencia técnica si han de ser exitosas para construir un escenario de paz duradero. Working papers Una mirada atrás: procesos de paz y dispositivos de negociación del gobierno colombiano Gerson Iván Arias O. Octubre de 2008 Fundación Ideas para la paz Una mirada atrás: procesos de paz y dispositivos de negociación del gobierno colombiano Gerson Iván Arias O1. Octubre de 2008 Serie Working papers FIP No. 4 2 • www.ideaspaz.org/publicaciones • Contenido 5 Presentación 6 1. Introducción 7 2. Importancia de las estructuras o dispositivos de negociación en los procesos de paz: el caso de Colombia 7 El conflicto armado colombiano 7 Las razones para la solución política y una definición de paz 8 Los niveles de negociación dentro de un conflicto armado 8 Dispositivos de negociación y procesos de paz 10 3. Aparición y transformación de los dispositivos formales de negociación del poder ejecutivo colombiano en los procesos de paz: 1981-2006 11 Julio César Turbay Ayala: orden público y negociación 12 Belisario Betancur Cuartas: voluntarismo y prisa por la paz 16 Virgilio Barco Vargas: institucionalización y pragmatismo 18 César Gaviria Trujillo: negociar en medio del conflicto 20 Ernesto Samper Pizano: ilegitimidad e inmovilidad 21 Andrés Pastrana Arango: de vuelta al voluntarismo 23 Álvaro Uribe Vélez: acometer y rectificar 26 4. -

ERRORISM ? "US FOREIGN POLICY TOWARDS COLOMBIA in the POST-SEPTEMBER 11 WORLD: the END of the PEACE TALKS, the BEGINNING of the NEW-OLD WAR" Reflexión Política, Vol
Reflexión Política ISSN: 0124-0781 [email protected] Universidad Autónoma de Bucaramanga Colombia Rojas, Catalina WHAT IS THE WAR ON (T) ERRORISM ? "US FOREIGN POLICY TOWARDS COLOMBIA IN THE POST-SEPTEMBER 11 WORLD: THE END OF THE PEACE TALKS, THE BEGINNING OF THE NEW-OLD WAR" Reflexión Política, vol. 4, núm. 7, junio, 2002 Universidad Autónoma de Bucaramanga Bucaramanga, Colombia Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11040707 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative US foreign policy towards Colombia in the post-September 11 world: the end of the peace talks, the beginning of the new-old war Catalina Rojas Introduction This paper seeks to analyze the changes of US foreign policy towards Latin America in general, and Colombia in particular in the post-September 11 world and its implications for the termination of the peace process. In order to explore the number of variables involved in such complex analysis the text is divided into two sections. Each section is based on a response to a particular question that will describe the most relevant facts and further deepen the discussion over the rationale and frameworks behind the policies. The questions are: Does peace in Colombia comply with the US regional hegemonic aspirations? The topics to be covered here are US interventionism before and after September 11, with special attention in identifying the flaws within the Drug War Framework, more specifically the implementation of Plan Colombia. -

WOLA Colombia Monitor
WOLA Colombia Monitor JULY 2002 A WOLA BRIEFING SERIES Produced by the Washington Office on Colombia Cracks Down Latin America, the Colombia Monitor n May 26, Alvaro Uribe Vélez earned the Colombian presidency in a re- combines timely analysis sounding first-round victory. This edition of the Colombia Monitor provides of policy dynamics in Obackground on the history of Colombian elections, a review of this year’s Washington with on-the- March congressional and May presidential elections, and an assessment of the chal- ground monitoring of lenges awaiting, and concerns about, the Uribe administration, which assumes office on the impact of U.S. policy August 7. It also outlines the unfolding debate about Colombia in Washington, particu- in the Andean region. The larly around the emergency supplemental appropriations bill that will, among other intent of this briefing things, alter the U.S. mission in Colombia to include involvement in series is to broaden and counterinsurgency operations. inform the public and policy debates about how to strengthen Democracy and Elections in Colombian History democracy, human rights, The Conservative and Liberal parties are pillars of Colombian political history. Their and prospects for peace. nineteenth-century origins are some of the oldest in Latin America and one scholar has called them the “functional equivalent of subcultures.”1 Until the late 1950s, the parties did This issue provides an more than represent social cleavages in Colombia: they were the social cleavage. Indeed, the analysis of the Colombian infamous la violencia (“the violence”), a civil war lasting from the 1940s until the 1960s, presidential election and largely stemmed from land disputes and the “hereditary hatreds” of familial party loyalties. -

Disappearance" 29 June 1995
EXTERNAL (for general distribution) AI Index: AMR 23/31/95 Distr: UA/SC UA 152/95 Fear of "disappearance" 29 June 1995 Please limit appeals to 15 per section. COLOMBIA Olegario ROMERO RODRÍGUZ, aged 36,farmer There is serious concern for the safety of Olegario Romero Rodríguez, whose whereabouts have been unknown since he was last seen on 6 June 1995 going to work on a neighbouring farm. On 6 June 1995, at 6.50am Olegario Romero Rodríguez left his ranch in the area of Vereda Lagunitas, Corregimiento de San Juan de Sumapaz, Departament of Cundinamarca, to go to a neighbouring farm where he was working. After his "disappearance" on 6 June 1995, his family officially denounced it to the Colombian authorities. The area near where Olegario Romero was last seen is known as a Zona Roja -Red Zone and is heavily militarized as a result of the activities of armed opposition groups operating in the area. There is a military base Unidad Móvil Nº1, Mobile Unit Number 1, close to the place where Olegario Romero is reported to have disappeared. Neighbours report that soon after he was reported missing, a helicopter landed at the military base, which they said only happened very rarely. Although there is no evidence that Olegario Romero Rodríguez was detained by the security forces, in the past, in areas in which armed confrontations between the armed forces and guerrillas have taken place, members of the civilian population have often been the target of human rights violations, carried out by the security forces; these have included "disappearances" and extrajudicial executions. -

GACETA CONSTITUCIONAL No 50"
/X LQL\'I' REPUBLICAicOLOMBIA GACETA CONSTITUCIONAL No. 50" Bogotá, O.E., viemes 19 de abril de 1991 IMPAEf<TA NACIONAl. E_do24~ .. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE ANTONIO JOSE NAVARRO WOLFF HORACIO SERPA URIBE ALVARO COMEZ H RrADO Presidente Presidente Presidente JACOBO PERU ESCOBAR ALVARO I.LON CAJ IAO Secr~tario Ceneral RtI .. tur RELATORIA Cambio con libertad "Una Constitución para Colombia" ROURI(;.o LUHU:OA CAIC[I)() (PiS"" 3) Los colombianos esperan que esta Asamblea deje su huella en la historia de Colombia "Como la Constituyente de la vida, de la paz y de la reconstrucción nacional" Jos!: M. OMlIlSAMMI~NI O (PiS'"5) Estamos aquí por el fracaso de la Constitución de 1886 "Aspiro a que el 4 de julio podamos decirle al pais que los pilares para la paz están vigentes" Hí.t: IOM PI UlA SAI.A lAR (PiS'" 7) Estamos aquí para organizar el desacuerdo "Nuestra misión como Constituyentes es organizar el ejercicio del poder en Colombia" GUST vo ZAfMA ROLllÁN (PIg>n. 9) El Libertador Simón Bolívar propuso el poder moral como espina dorsal de la vida "Cada dia se hace más patente la majestad de ese principio que deberla confundirse con la existencia misma" (PiS'" 13) Nosotros hemos sido elegidos para resolver los grandes problemas estructurales del Estado "Nuestra democracia no podrá ser destruida si mantenemos el imperio del dertcho" HERNANIX) H~M'~RA VERGAMA Vive Colombia la época de la más aguda disolución nacional "Nuestro pais ha perdido casi todas las batallas del tiempo presente pero queda una luz que infunde esperanza" LUIS GUII.LUMO NIETO ROA (Plg>n.20) Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia. -

Death Threats: David Ravelo Crespo
PUBLIC AI Index: AMR 23/008/2008 26 February 2008 UA 52/08 Fear for safety/ Death threats COLOMBIA David Ravelo Crespo (m), Secretary General of the Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), Regional Human Rights Corporation David Ravelo, Secretary General of the Regional Human Rights Corporation (Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDHOS), has been informed that paramilitaries are planning an attempt on his life. On 30 January, David Ravelo received a phone call from a resident living in a neighbourhood with a heavy paramilitary presence in the city of Barrancabermeja, Santander Department. The resident informed David Ravelo about rumours that paramilitaries wanted to kill him. On 11 February, David Ravelo was told, apparently by a reliable source with close contacts with former paramilitaries, that paramilitaries had had him under surveillance for two weeks, waiting to find the right time to kill him. In response to this threat David Ravelo has reportedly confirmed that he had noticed men following him during his travels in Barrancabermeja during this period. Unknown men have also been seen around the CREDHOS offices in the same city. On 18 February, David Ravelo learned through another reliable source with paramilitary contacts that he could be killed that same night. David Ravelo reported the threats to the Colombian authorities, and fearing for his safety, decided to leave Barrancabermeja. David Ravelo was recently interviewed for a local radio programme and a TV programme about recent killings and threats that have taken place in Barrancabermeja. Human rights organizations which have been reporting human rights violations in Barrancabermeja and in the department of Santander have a long history of threats and attacks against them.