Manual Popular De Derechos Humanos
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
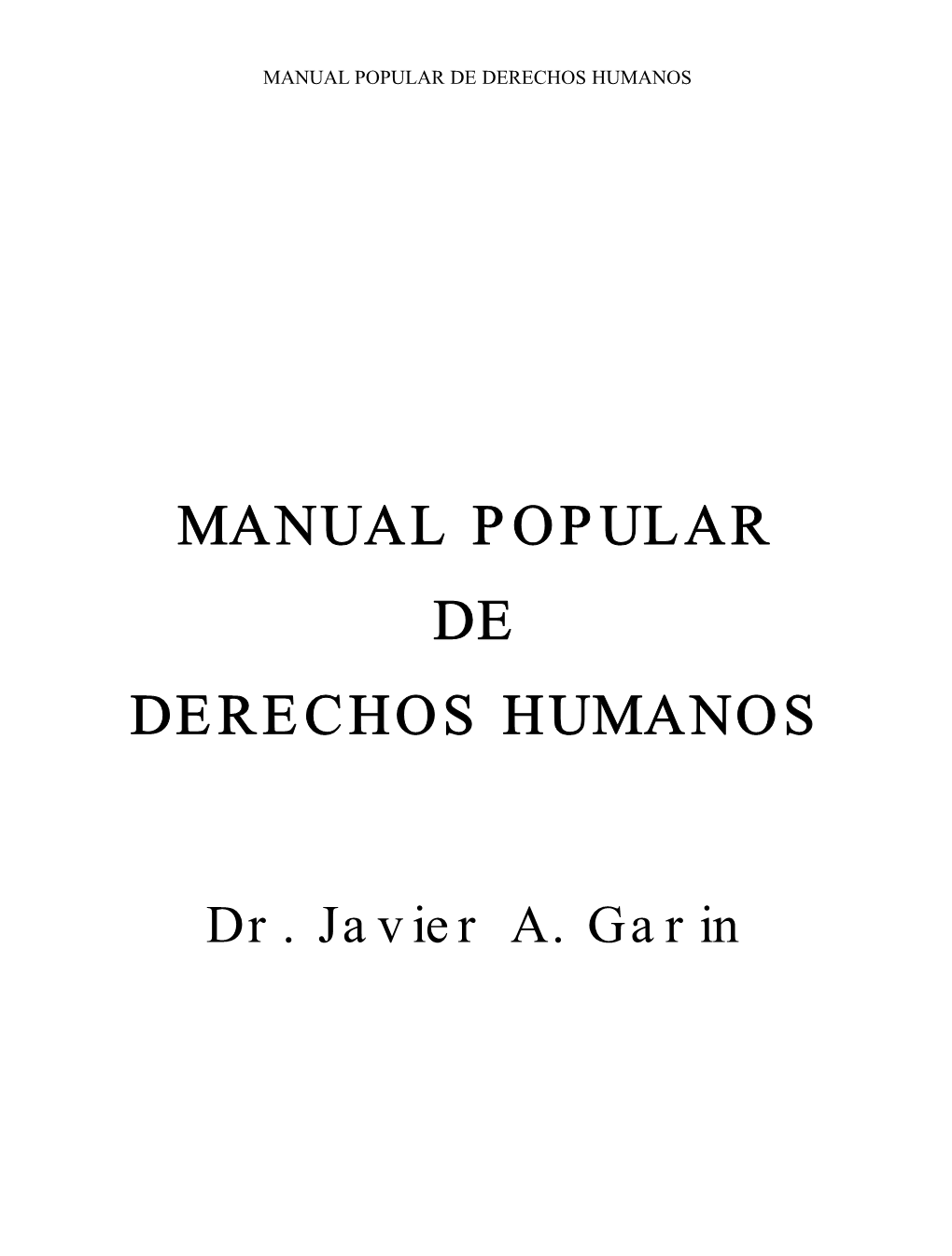
Load more
Recommended publications
-

LOPE POR LOPE EN LA EPISTOLA a CLAUDIO Javier Jimenez Belmonte
LOPE POR LOPE EN LA EPISTOLA A CLAUDIO Javier Jimenez Belmonte Columbia University Alargo y suelto a su placer la rienda, mucho mas que al caballo, al pensamiento Garcilaso, "Epfstola a Boscan" (116) l trote del caballo de Garcilaso entre Barcelona y Avignon coin cide con un trote invisible del pensamiento, un discurrir de las Eideas que halla su ritmo ideal en la mesura: "a veces sigo un agradable medio / honesto y reposado, en que'l discurso / del gusto y del ingenio se ejercita" (117)1. Con estos versos dirigidos a Boscan resume Garcilaso, metapoeticamente, el tono y la dindmica de la epistola po£tica. Alrededor de una idea el pensamiento discurre, permiti£ndose asociaciones tangentes, aunque no arbitrarias, que van completando el significado de esa idea desde diversos pianos vivenciales. El pacto de una amistad real y vivida (la de Garcilaso y Boscan, en este caso) suspende la ficcionalidad del hecho literario. Ampardndose en esa no ficcionalidad pactada entre remitente y destinatario, segun explicara Claudio Guillen, Garcilaso traslada las pautas del sentimiento amistoso (intimidad, naturalidad, informalidad) a la epistola horaciana (1998:185,213). Serd precisamente a partir de la publicaci6n en 1543 de las Obras de Boscdn y algunas de Garcilaso que dicha epistola, como senal6 atinadamente Elias Rivers, "was established as a poetic genre in Spanish literature" (193), siguiendo a partir de ahi una evoluci6n generica muy particular: "m&s como un estimulo que como un cddigo", para Gonzalo Sobejano, (1993: 33); mds "como un cauce comunicativo" que "como un g6nero con- creto y definido", para Begofta L6pez Bueno, (2000: 13). -

Guerra De Castas Y Escasez De Alimentos En La Ciudad De Campeche
e407 ARTÍCULOS Guerra de castas y escasez de alimentos en la ciudad de Campeche. 1847-1850 Caste war and food shortage in the city of Campeche. 1847-1850 Carlos Alcalá Ferráez https://orcid.org/0000-0003-3955-9437 Universidad Autónoma de Yucatán [email protected] Resumen: El artículo explora cuáles fueron los efectos de un conflicto armado en relación con la distribución de alimentos en la ciudad de Campeche. A partir de la utilización de categorías teóricas como calamidades, desastres y vulnerabilidad, así como de la revisión de fuentes documentales, se identifican las acciones de las autoridades competentes para mitigar los efectos de esta situación. Estos acontecimientos son un detonante para el análisis de las condiciones sociales y el funcionamiento de sus instituciones en coyunturas de crisis. Concluye que durante la guerra, los indígenas sublevados incendiaron unidades productivas en diversos sitios, situación que propició carestía de alimentos y la emigración de sobrevivientes a la ciudad de Campeche. Los funcionarios locales establecieron diversas medidas para mitigar el desabasto de granos. Sin embargo, la distribución de víveres no fue la adecuada debido a la especulación de precios y su apropiación por parte de las autoridades militares. Palabras clave: guerra, calamidades, desastres, vulnerabilidad, escasez de alimentos. Abstract: The present work explores the effects of an armed conflict in relation to the food distribution in the city of Campeche. By means of theoretical categories such as calamities, disasters and vulnerability, as well as documentary source revision, the actions by the competent authorities to mitigate the effects of this situation were identified. These events are a trigger to analyze the social conditions and institutional functioning in crisis junctures. -

Protagonismo Violento Y Modos De Representación En La Ciudad Y Los Perros (1963)
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS E.A.P. DE LITERATURA Protagonismo violento y modos de representación en La ciudad y los perros (1963) TESIS Para optar el Título Profesional de Licenciado en Literatura AUTOR Jesús Miguel DELGADO DEL AGUILA ASESOR Marco Gerardo MARTOS CARRERA Lima - Perú 2017 Principalmente, agradezco a Dios, los padres que tengo y mis ocho hermanos: sin ellos como motivación esta tesis no hubiera sido posible terminarla. Asimismo, enfatizo los incentivos con los que conté durante el proceso: la religión católica impartida a través del Camino Neocatecumenal y las doctrinas del taekwondo como arte marcial. A la vez, muestro toda mi gratitud hacia mi asesor Marco Martos por el tiempo dedicado a la evaluación, junto con la colaboración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mediante el financiamiento otorgado con el Fondo de Promoción de Trabajo de Tesis de Pregrado (2012) del VRI-UNMSM, el cual concuerda con el título, la estructura y el contenido del proyecto presentado, como requisito y norma del mismo. Finalmente, reconozco que todo lo aprendido en la obra completa del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa me ha servido de mucha ayuda para obtener un conocimiento profundo sobre mi carrera profesional y mi vida. Toda la historia del sufrimiento clama venganza y pide narración. Paul Ricoeur (1998, p. 145) 4 Índice Introducción…….…………………………………………………….………...…….15 Capítulo 1: la violencia y sus estructuras indeterminadas……..…….........21 1.1. El contexto histórico y social…………………………………………………..22 1.2. Las ideologías política y filosófica del contexto de La ciudad y los perros……………………………………………………………………………….....27 1.3. -

Juan E. Hernández Y Dávalos Colección De Documentos
JUAN E. HERNÁNDEZ Y DÁVALOS COLECCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO DE 1808 A 1821 TOMO VI Coordinación ALFREDO ÁVILA VIRGINIA GUEDEA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 2008 1 NÚMERO 1121 Proclama del licenciado Rayón a los defensores de Cóporo, exhortándolos a que no se rindan.― 7 de enero de 1817 1ª Proclama de Rayón.― A los valientes oficiales y guarnición de la plaza de Cóporo. Si no hubiera yo mismo experimentado el valor, el patriotismo y las otras buenas cualidades que a cada uno de vosotros ha hecho siempre dignos de toda mi consideración, sin duda alguna que los reputaría en este momento por mis más feroces enemigos, que suscribiéndose en el mismo plan de desolación que ha puesto en práctica en esa desgraciada provincia, trataban de consumar al mismo tiempo la ruina total de nuestra patria. No señores: aún no puedo persuadirme que unos oficiales, que en la presente época han servido de instrumento para ahuyentar y llenar de terror y espanto a un ejército de cinco mil hombres, tengan ahora la cobarde inclinación de doblar la cerviz al yugo tiránico de los europeos, incurriendo en el espantoso contraste de presentarse con docilidad a recibir el nuevo sello de la esclavitud, cuando hace ya seis años que arroyos de sangre no han sido todavía bastante precio, para constituirnos en el rango de las naciones libres ¿qué dirían éstas cuando supieran que no las armas del tirano, ni tampoco los Venegas, los Callejas ni los Trujillos, sino nuestro débil carácter, nuestra rústica ignorancia, nuestro -

La Composición Musical Para El Cine En La Guerra Civil Española
Universidad Autónoma de Barcelona Departamento de Arte y Musicología LA COMPOSICIÓN MUSICAL PARA EL CINE EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Música, política y propaganda en cortometrajes y mediometrajes (1936-1939) Tesis Doctoral dirigida por Dr. Francesc Cortès i Mir Autora: Lidia López Gómez Lidia López Gómez LA COMPOSICIÓN MUSICAL PARA EL CINE EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA. Música, política y propaganda en cortometrajes y mediometrajes (1936-1939) TESIS DOCTORAL Dirigida por el Dr. Francesc Cortès i Mir Departamento de Arte y Musicología Universidad Autónoma de Barcelona Barcelona 2014 A Farid A Mila y Emigdio Captura de pantalla del film 18 de Julio nº 2 (Madrid) - Imagen cedida por la Filmoteca Española Agradecimientos (por orden alfabético): Alfonso del Amo, Filmoteca Española Josep Maria Caparrós Lera, Universitat de Barcelona Francesc Cortès i Mir, director de la tesis. Universidad Autónoma de Barcelona Maria Mercè Dotras Capdevila, hija del compositor Joan Dotras Vila Mercè Fantova, Archivo SGAE Barcelona Joxean Fernández, Filmoteca Vasca Joan Gay, Escola Superior de Música de Catalunya Iván Iglesias, Universidad de Valladolid Institut Film-Història, Universitat de Barcelona Margarita Lobo, Filmoteca Española Joaquín López González, Universidad de Granada Margarita Martos, sobrina del compositor Juan Quintero Muñoz Joaquim Rabaseda, Escola Superior de Música de Catalunya Trinidad del Río, Filmoteca Española Rosa Saez, Filmoteca de la Generalitat de Catalunya Acrónimos y siglas CNT Confederación Nacional del Trabajo CNT-AIT Confederación -

13. Poesía Y Cultura De La Resistencia. Tres Poetas Saharuis Contemporáneos
Poesía y cultura de la resistencia. Tres poetas saharauis contemporáneos Poetry and Culture of Resistance. Three Saharawi contemporary poets SIDI M. TALEBBUIA, LIMAM BOISHA, SALEH ABDALAHI HAMUDI Editado por MUSTAPHA M-LAMIN AHMED · [email protected] Sidi M. Talebbuia, Limam Boisha, Saleh Abdalahi Hamudi. “Poesía y cultura de la resistencia. Tres poetas saharauis contemporáneos”. Kamchatka. Revista de análisis cultural 7 (Junio 2016): 237-266 DOI: 10.7203/KAM.7.8869 ISSN: 2340-1869 Tres poetas saharauis SIDI M. TALEBBUIA, nacido en el Campamento de Refugiados Saharauis de Dajla (Ainbeida) el 03 de febrero de 1986, cursó sus estudios primarios en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia obteniendo como premio a la excelencia académica la posibilidad de viajar a España durante los veranos de 1995-96 y 97, año este en el que por razones médicas tuvo que fijar su residencia en Sevilla con una familia de acogida española. Ese mismo año comenzó sus estudios en Sevilla (España) donde se licenció en Derecho en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en el año 2010. Se colegió en el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y dedicó sus primeros años profesionales a la empresa privada en un Bufete sevillano, aunque iba compaginando su actividad profesional con el activismo político por la autodeterminación del Pueblo Saharaui, llegando a fundar la Comisión Jurídica en la Liga de Estudiantes y Jóvenes Saharauis en España que presidió durante dos años. En el año 2013 comenzó a coordinar el proyecto “Derechos Humanos en el Magreb” del Observatorio de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz, acudiendo a juicios contra presos políticos y realizando entrevistas a Víctimas y familiares de personas que sufren graves violaciones de Derechos Humanos en las Zonas Ocupadas del Sáhara Occidental a causa de la persecución por el Gobierno Marroquí. -

El Nuevo Amanecer De Querétaro 162, 05.07.1993
:r\lMAN E ~CE R ,. DE QUERETARO §E-M~NARf~·DEJ~FORMACIºN~--~~~LISI$_ ~ ~-~LTERNATIVAS AÑO -1 N!! 162 Que1·étaro, Qro., semana del 5 alll de julio de 1993 N$ 1.20 (1,200 PESOS) PRD: se aleja la unidad +Tocófondoladivisiónenlasjilas-delPartidodelaRevoluciónDem!JCrática_+Con la intervención de la dirección nacional se programaron ptlfa el27 de junio los congresosmunicipáles en forma simultánea+ Alde esta capital se presentó en mas(l la fracción de Pablo González-Loyola Pérez compuesta por varias cientos de comercüzntes ambulantes+ P olarizaf/as las posicio'!Jes, pronto estalló.la violencia y . resultaron lesionados los dirigentes/. Cruz Gue"ero Guerr:ero,José A. Martínez, Ignacio H ernándezyJosé LuisAivarez.Hidalgo, todos.pertenecientes a la fracción , que encabeza Francisco Flores Espíritu +En algunos casos hasta ocho personas golpeaban a uno solo+ Formalmente nunca fue instalado el congreso+ Ambas fracciones se culpan entre sí + Demanda penal y exigencia d¡e-expulsión contra González-Loyolay Enrique-Bece"ay.varios más+ Esta fracción exige la expulsión del diputado federal Guillermo Flores V ~lasco+ La unidad, "de plano imposible"+ 1nformación de Edilberto González García Susoenden trabal os del drena te; contaminada el do Concá: oposición a "obras a la fuerza"; Ramos da -marcha atrás Por Aureliano Compean 1corresponsal La mayoría de los habitantes de apoya'i'on el comienzo de las Concá -sede de una de las cinco obras, fueron falsificadas. Esas célebres misiones de Fray firmas, se explicó, fueron le Junípero Sena en la Sierra Gor vantadas hace tiempo para una da-, se rebelaron contra las auto obra. relacionada con el agua Do.mmgo ado~sceate ea el Jardia G•erTero. -

Literatura Para La Re Taguardia Nuestro Conflicto En Ginebra
I RESUMEN DE NOTICIAS | I —/-O axnactón fa^aosa ^o^nparúev nr mcuírugaóa ¡a población crtHI de I I Barcelona. | 5 — preveen paro en ^eve oíoHiectmentos guerreros rn rj sector aet g I Crflíro, I I Comité Nasiond de la V. i . ha desautorixtuio o ta ComtsiÓn El*’- g I emvdiHfO, ofreciendo su inconatetond adhesión al Goléeme. | Sierra ^asjca a '^t'revwones en yaiencia para casos de hompardeos aéreos nocturnos, 3 "—En ta Sociedad de ÍTbeiones * oiit«í a hacer uso de la Paiahra el señor 1 ORGANO DE ACCION NACIONALISTA VASCA ^tvorex del Vaya. | I —lili el puerto de ¡bisa, un chucero alemán afecto al control disparó con^ § NUMEBO SUELTO: 16 CENTIMOS g tro dos amones de la KepúbUca. Esto/ respondieron a ¡a agresión arrojan^ S Año 1937 DOHINOO, 30 DE HAYO BILBAO Núm. 144 = do aigunas bombas, que Pradujeron un mcendio o bordo. I F La qnerro en pfMtoles Literatura para la re Lado feliz y risueiio de la guerra Nuestro conflicto en La vida de campaña no es t^n mala como dicen que dicen. Vamos a verlo ahora. Todos los días, cuando el alba viene a lavarse la cara en el río, taguardia los gudarls nos levantamos presurosos a verla. Pero ella— ninfa Ginebra silvestre y púdica— no se deja ver y se envuelve en la toballa de la niebla, desapareciendo enseguida. Hay quien se lava y hay tam Con ser tan Interesante, tan denso y emotivo lo que ha rtteho el se Hace ya varios días que la Prensa y las radios facciosas se dedican bién quien deja esta preocnpaclón en suspenso (el cocinero, por con el mayor afán a mentir. -

1» Recoletos, 4
del 2 á un moreno esclavo. El G apareció muerta, con El cólera ha invadido 179 poblaciones en Italia, sien El viajo del emperador dé- los franceses á Austria catorce hernias, eu Holguin, la ebclava Antonia Érese», do hasta las últimas noticias 37.04-1 el número du per y eu el misuio úia se ahorcó el negro tiabriel Rondan, parece que disgusta á los prueiaims, y se espera qne la souas atacadas de la epidemia, y 18.890 el de los falle ¡ireiisa de aquel país haga uun Jttanitestaciou bastaatfc " 'i!' parece tenia relacionea amorosas con aquella. eidos. Cuando subió al trono el emperador Trajano, en" "i violenta. gó su espada á su capitán de guardias, y le dijo: Los periódicos franceses no obstante aseguran que —Si reino bien, usadla por mí; gi remo mal us» 1). Eduardo Ñapóles, fogonero de tren, murió en lo Supone el ])eriódico La France ({uc Mr. Goltz, em tarde dcl7 por liabe.se tirado á tierra temiendo el di dicha visita uo tiene por objeto sobrescitar los ánimos contra mí. bajador de Prusia en París, al aviaturso en Ems con el de los prusianos, y únicamuiite el hacer una demostra caniliiinieiito de la máquina. rey Guillermo y Mr. de Bismark. hará algunas observa ción personal al emperador de Austria por la muerte de i'ompeyo pidió á Catón de Utica la mano de * l'u rayo había herido á un joven esclavo en Puerto- ciones sobre la necesidad de цпе la prensa de Berlín mo su hermano .Maximiliano. iloncellasdesu familia, la una para él, y ¡larasu W Principe, pero había esperanzas dc salvarle. -

Federico Balart Olores
! EDERICO BALART O L O R E S —P O E S Í A S MIL L AR MADRID L I B R E R Í A D E ! E R N A N D O ! E ' C AR RE RA DE S A N JE R ÓN MO. 2 1 896 DE R E C H OS R E SE RV A DOS — º ern ái1 e ibertad 16 du . M D RID. H o s d e . H d z L A n M G , , p l l an z ad o Este ibro , que al mundo veo , Lector, contra… el torrente de mi deseo , Por mira d a más que hoy tu sobre él irradie , Para — i r ti no se ha escrito . ¡ N p a a nadie ! 4 P R ÓL OG O xud a c ión E de un alma de angustia llena , La materia y la forma le dió una pena . e En sus versos , d snudos de gala y arte , Ni voluntad ni esfuerzo tuvieron parte s a l om era r o n Lágrimas son que turbia se g , s e c o a g u 1ar o n Que en informes estrofas , Y en un alma nacieron que el duelo enluta , Como la estalactita nace en la gruta . t i n i e bl a d e s are c id o Yo , que en densa p Soy un triste habitante del triste olvido , Mis canciones dejaba sonar á s olas Como en plava desierta suenan las olas . l ca íd as A pie de árbol estéril , hojas , Entre el polvo rodaron desconocida s . -

Poesia Y Estilo De Miguel Angel Osorio
poesía y estilo de MIGUEL ÁNGEL OSORIO (MAIN XIMENEZ, RICAEDO ARENALES, PORFIRIO BARBA-JACOB) By AMALIA ALVAREZ A DISSERTATION PRESENTED TO THE GRADÚATE COUNCIL OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITY OF FLORIDA I97U lífiíiiiil z Copyright by Amalia Alvare A MIS PADRES Con cariño, respeto y gratitud por haber infundido en mí la ambición de obtener una educa- ción. Este estudio colma parte de esa ambición... RECONOCIMIENTO Deseo dejar constancia de mi agradecimiento hacia los miembros del Comité Supervisor de esta disertación, doc- tores Irving R. Wershow, John T. Reíd, y Alfred Hower, por su cooperación y sugerencias durante el proceso de preparación de este trabajo. Al Sr. Sherman L. Butler por facilitar el acceso a libros artículos y y a Roberta Solt, mecanógrafa que preparó la copia final. Un reconocimiento especial a mi querido esposo Melvin E. Lehman por su paciencia y comprensión en todo momento. IV TABLE OF CONTENTS RECONOCIMIENTO iv ABSTRACT vi INTRODUCCIÓN 1 Notas 6 PRIMERA PARTE: VIDA 7 CAPÍTULO I: BIOGRAFÍA 8 Notas 22 CAPÍTULO II: PERSONALIDAD Y PENSAMIENTO 2k Notas i+O SEGUNDA PARTE: TEMÁTICA k2 CAPÍTULO III: TEMS PRINCIPALES 1*3 Notas 96 CAPÍTULO IV: TEMAS SECUNDARIOS 101 Notas 123 TERCERA PARTE: ESTILO 125 CAPÍTULO V: FORMA POÉTICA 126 Notas 188 CONCLUSIÓN 195 BIBLIOGRAPHY 202 BIOGRAPHICAL SKETCH 220 Abstract of Dissertation Presented to the Gradúate Council of the University of Florida in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy POESÍA Y ESTILO DE MIGUEL ÁNGEL OSORIO (MAIN XIMENEZ, RICARDO ARENALES, PORFIRIO BARBA- JACOB) By Amalia Alvarez June, 197U Chairman: Irving R. -

Gandhi: El Político Y Su Pensamiento Gandhi: the Politician and His Thought Gandhi: O Político E Seu Pensamento
Polis Revista Latinoamericana 43 | 2016 Noviolencia, resistencias transformaciones culturales Gandhi: el político y su pensamiento Gandhi: The politician and his thought Gandhi: o político e seu pensamento Giuliano Pontara Edición electrónica URL: http://journals.openedition.org/polis/11501 ISSN: 0718-6568 Editor Centro de Investigación Sociedad y Politicas Públicas (CISPO) Referencia electrónica Giuliano Pontara, « Gandhi: el político y su pensamiento », Polis [En línea], 43 | 2016, Publicado el 09 junio 2016, consultado el 08 enero 2020. URL : http://journals.openedition.org/polis/11501 Este documento fue generado automáticamente el 8 enero 2020. © Polis Gandhi: el político y su pensamiento 1 Gandhi: el político y su pensamiento Gandhi: The politician and his thought Gandhi: o político e seu pensamento Giuliano Pontara NOTA DEL EDITOR Recibido: 30.01.2016 Aceptado: 05.04.2016 Introducción. Gandhi un político que dejó un “olor a limpio” 1 1 Nos situamos en Delhi, el 30 de enero de 1948. Son apenas pasadas la 17:00, hora local . Un hombre delgado y menudo, de unos 45 kilos de peso, setenta y nueve años de edad, cubierto con pocas prendas hechas a mano, los pies cubiertos con un par de sandalias, también éstas hechas a mano, ha subido a una pequeña plataforma para su habitual oración pública seguida por un breve discurso. Hablará seguramente sobre reconciliación. El subcontinente indio ha sido recientemente dividido. La India ya está en guerra con Pakistán -la primera guerra por Cachemira-. En los dos nuevos estados, hindúes y musulmanes son víctimas de recíprocas y feroces violencias. El hombre que ha subido a la plataforma está muy débil.