Crecimiento Somático De La Langosta De Juan Fernández Jasus Frontalis (H
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lobsters-Identification, World Distribution, and U.S. Trade
Lobsters-Identification, World Distribution, and U.S. Trade AUSTIN B. WILLIAMS Introduction tons to pounds to conform with US. tinents and islands, shoal platforms, and fishery statistics). This total includes certain seamounts (Fig. 1 and 2). More Lobsters are valued throughout the clawed lobsters, spiny and flat lobsters, over, the world distribution of these world as prime seafood items wherever and squat lobsters or langostinos (Tables animals can also be divided rougWy into they are caught, sold, or consumed. 1 and 2). temperate, subtropical, and tropical Basically, three kinds are marketed for Fisheries for these animals are de temperature zones. From such partition food, the clawed lobsters (superfamily cidedly concentrated in certain areas of ing, the following facts regarding lob Nephropoidea), the squat lobsters the world because of species distribu ster fisheries emerge. (family Galatheidae), and the spiny or tion, and this can be recognized by Clawed lobster fisheries (superfamily nonclawed lobsters (superfamily noting regional and species catches. The Nephropoidea) are concentrated in the Palinuroidea) . Food and Agriculture Organization of temperate North Atlantic region, al The US. market in clawed lobsters is the United Nations (FAO) has divided though there is minor fishing for them dominated by whole living American the world into 27 major fishing areas for in cooler waters at the edge of the con lobsters, Homarus americanus, caught the purpose of reporting fishery statis tinental platform in the Gul f of Mexico, off the northeastern United States and tics. Nineteen of these are marine fish Caribbean Sea (Roe, 1966), western southeastern Canada, but certain ing areas, but lobster distribution is South Atlantic along the coast of Brazil, smaller species of clawed lobsters from restricted to only 14 of them, i.e. -

Growth Patterns and Exploitation Status of the Spiny Lobster Species Palinurus Mauritanicus (Gruvel 1911) in Mauritanian Coasts
International Journal of Agricultural Policy and Research Vol.7 (2), pp. 17-31, March 2019 Available online at https://www.journalissues.org/IJAPR/ https://doi.org/10.15739/IJAPR.19.003 Copyright © 2019 Author(s) retain the copyright of this article ISSN 2350-1561 Original Research Article Growth patterns and exploitation status of the spiny lobster species Palinurus mauritanicus (Gruvel 1911) in Mauritanian coasts Received 3 January, 2019 Revised 10 February, 2019 Accepted 15 February, 2019 Published 14 March, 2019 Amadou Sow1, In the Mauritanian coasts, fishing effort on Palinurus mauritanicus Bilassé Zongo*2 contributes in the decline of the stock. From February to August 2015, samplings were carried out monthly in order to study the growth patterns and and the stock status to provide further information for sustainable 2 T. Jean André Kabre management and exploitation of the species. A total of 12008 individuals were collected. Total length (Lt) and cephalothoracic length (Lc) were 1Institut Mauritanien des measured with a vernier caliper. The species were separately weighed on a Recherches Océanographiques et digital balance and their sex noted. The collected data were entered on excel des Pêches (IMROP), Mauritanie spreadsheet in order to analyse growth kinetics, exploitation kinetics and 2Université Nazi Boni, LaRFPF, estimate fish mortality using FISAT II software. Male of P. mauritanicus had Burkina Faso an average Lc = 130 mm and an average Lc = 111 mm. The annual length frequency distribution gave respectively 6 and 7 age-groups for females and *Corresponding Author males. Lc-Lt relationship and Lc-Wt relationship showed a minor allometry Email: [email protected] (b < 3 for both). -

Marine Biodiversity in Juan Fernández and Desventuradas Islands, Chile: Global Endemism Hotspots
RESEARCH ARTICLE Marine Biodiversity in Juan Fernández and Desventuradas Islands, Chile: Global Endemism Hotspots Alan M. Friedlander1,2,3*, Enric Ballesteros4, Jennifer E. Caselle5, Carlos F. Gaymer3,6,7,8, Alvaro T. Palma9, Ignacio Petit6, Eduardo Varas9, Alex Muñoz Wilson10, Enric Sala1 1 Pristine Seas, National Geographic Society, Washington, District of Columbia, United States of America, 2 Fisheries Ecology Research Lab, University of Hawaii, Honolulu, Hawaii, United States of America, 3 Millennium Nucleus for Ecology and Sustainable Management of Oceanic Islands (ESMOI), Coquimbo, Chile, 4 Centre d'Estudis Avançats (CEAB-CSIC), Blanes, Spain, 5 Marine Science Institute, University of California Santa Barbara, Santa Barbara, California, United States of America, 6 Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile, 7 Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, Coquimbo, Chile, 8 Instituto de Ecología y Biodiversidad, Coquimbo, Chile, 9 FisioAqua, Santiago, Chile, 10 OCEANA, SA, Santiago, Chile * [email protected] OPEN ACCESS Abstract Citation: Friedlander AM, Ballesteros E, Caselle JE, Gaymer CF, Palma AT, Petit I, et al. (2016) Marine The Juan Fernández and Desventuradas islands are among the few oceanic islands Biodiversity in Juan Fernández and Desventuradas belonging to Chile. They possess a unique mix of tropical, subtropical, and temperate Islands, Chile: Global Endemism Hotspots. PLoS marine species, and although close to continental South America, elements of the biota ONE 11(1): e0145059. doi:10.1371/journal. pone.0145059 have greater affinities with the central and south Pacific owing to the Humboldt Current, which creates a strong biogeographic barrier between these islands and the continent. The Editor: Christopher J Fulton, The Australian National University, AUSTRALIA Juan Fernández Archipelago has ~700 people, with the major industry being the fishery for the endemic lobster, Jasus frontalis. -

Predation of Juvenile Jasus Frontalis: an Endemic Spiny Lobster of the Juan Fernández Archipelago, Chile Author(S): Ignacio J
Predation of Juvenile Jasus frontalis: An Endemic Spiny Lobster of the Juan Fernández Archipelago, Chile Author(s): Ignacio J. Petit, Carlos F. Gaymer, ÁLvaro T. Palma and Richard A. Wahle Source: Journal of Shellfish Research, 34(3):1085-1089. Published By: National Shellfisheries Association DOI: http://dx.doi.org/10.2983/035.034.0335 URL: http://www.bioone.org/doi/full/10.2983/035.034.0335 BioOne (www.bioone.org) is a nonprofit, online aggregation of core research in the biological, ecological, and environmental sciences. BioOne provides a sustainable online platform for over 170 journals and books published by nonprofit societies, associations, museums, institutions, and presses. Your use of this PDF, the BioOne Web site, and all posted and associated content indicates your acceptance of BioOne’s Terms of Use, available at www.bioone.org/page/terms_of_use. Usage of BioOne content is strictly limited to personal, educational, and non-commercial use. Commercial inquiries or rights and permissions requests should be directed to the individual publisher as copyright holder. BioOne sees sustainable scholarly publishing as an inherently collaborative enterprise connecting authors, nonprofit publishers, academic institutions, research libraries, and research funders in the common goal of maximizing access to critical research. Journal of Shellfish Research, Vol. 34, No. 3, 1085–1089, 2015. PREDATION OF JUVENILE JASUS FRONTALIS: AN ENDEMIC SPINY LOBSTER OF THE JUAN FERNANDEZ ARCHIPELAGO, CHILE IGNACIO J. PETIT,1,2 CARLOS F. GAYMER,1–4* ALVARO T. PALMA5 AND RICHARD A. WAHLE6 1Departamento de Biologıa Marina, Universidad Catolica del Norte, Casilla 117, Coquimbo, Chile; 2Centro de Estudios Avanzados en Zonas Aridas (CEAZA), Larrondo 1281, Coquimbo, Chile; 3Millennium Nucleus for Ecology and Sustainable Management of Oceanic Islands (ESMOI), Larrondo 1281, Coquimbo, Chile; 4Instituto de Ecologıa y Biodiversidad (IEB), Las Palmeras 3427, Santiago, Chile; 5FisioAqua (Consulting Company), Vasco de Gama 4596 Of. -

Descripción Del Primer Estado De Phyllosoma De La Langosta De Juan Fernández, 1 Asus Frontalis, Chile
Revista Chilena de Historia Natural 69:231-242, 1996 Descripción del primer estado de phyllosoma de la langosta de Juan Fernández, 1 asus frontalis, Chile Description of the first phyllosoma stage of the Juan Fernández spiny lobster, Jasus frontalis, Chile ENRIQUE DUPRE Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Casilla 117. Coquimbo, Chile E-mail: [email protected] RESUMEN La larva recientemente eclosionada de Jasusfrontalis corresponde a una larva llamada naupliosoma, la cual presenta un cuerpo redondeado con sus apéndices plegados debajo del cuerpo. Después de 20 min se produce una muda y se origina el primer estado de phyllosoma. Esta larva es fuertemente fototrópica. Presenta un cuerpo fuertemente aplastado dorso-ventralmente, un campo cefálico piriforme y un abdomen rudimentario que termina en una espina corta y tres setas a cada lado. Ojos no pedunculados. Presenta tres pares de pereiópodos, antenas unirameadas y anténulas con dos ramas. El primer y segundo par de pereiópodos presentan un exopodito con seis pares de setas plumosas. Tercer par de pereiópodos unirameado al igual que la anténula, el segundo y tercer par de maxilípedos. Mandíbula con tres dientes incisivos, un borde lateral aserrado y un molar con numerosos dientes pequeños. El primer estados de phyllosoma de J. frmztalis presenta gran similitud con el primer estado larval de Syllarus americanus y de Jasus verreauxi, sin embargo difieren fundamentalmente en el extremo distal del abdomen y longitud de la antena con la primera especie y en el primer maxilípedo con la segunda especie. Palabras clave: Primera phyllosoma, Crustacea, Decapoda, Palinuridae. -

Applying Fishers' Ecological Knowledge to Construct Past And
Applying Fishers’ Ecological Knowledge to Construct Past and Future Lobster Stocks in the Juan Ferna´ndez Archipelago, Chile Tyler D. Eddy1*, Jonathan P. A. Gardner1, Alejandro Pe´rez-Matus2 1 School of Biological Sciences, Centre for Marine Environmental and Economic Research, Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand, 2 Victoria University Coastal Ecology Laboratory, School of Biological Sciences, Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand Abstract Over-exploited fisheries are a common feature of the modern world and a range of solutions including area closures (marine reserves; MRs), effort reduction, gear changes, ecosystem-based management, incentives and co-management have been suggested as techniques to rebuild over-fished populations. Historic accounts of lobster (Jasus frontalis) on the Chilean Juan Ferna´ndez Archipelago indicate a high abundance at all depths (intertidal to approximately 165 m), but presently lobsters are found almost exclusively in deeper regions of their natural distribution. Fishers’ ecological knowledge (FEK) tells a story of serial depletion in lobster abundance at fishing grounds located closest to the fishing port with an associated decline in catch per unit effort (CPUE) throughout recent history. We have re-constructed baselines of lobster biomass throughout human history on the archipelago using historic data, the fishery catch record and FEK to permit examination of the potential effects of MRs, effort reduction and co-management (stewardship of catch) to restore stocks. We employed a bioeconomic model using FEK, fishery catch and effort data, underwater survey information, predicted population growth and response to MR protection (no-take) to explore different management strategies and their trade-offs to restore stocks and improve catches. -

Record of Stomatopods and Decapods, Including Descriptions of the Species of Commercial Interest from the Submarine Rises and Su
Lat. Am. J. Aquat. Res., 44(1): 16-33, 2016 Stomatopoda and Decapoda in Chilean oceanic islands 16 1 DOI: 10.3856/vol44-issue1-fulltext-2 Review Record of stomatopods and decapods, including descriptions of the species of commercial interest from the submarine rises and surrounding waters of the Chilean oceanic islands (southeastern Pacific Ocean) Marco Antonio Retamal1 & Patricio M. Arana2 1Departamento de Oceanografía, Universidad de Concepción, Concepción, Chile 2Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile Corresponding author: Marco Antonio Retamal ([email protected]) ABSTRACT. The Chilean oceanic islands are located in the southeastern Pacific Ocean and include Easter Island, Salas y Gómez Island, Desventuradas Islands (San Félix Island and San Ambrosio Island), and the Juan Fernández Archipelago. They are of volcanic origin and are the emerged peaks of seamounts that form part of the Salas y Gómez and Nazca ranges that rise up from the Nazca tectonic plate. The islands are at a great distance from each other and from the South American continent, and their surrounding areas have depths around 4000 m to the ocean floor. The objective of this study is to update stomatopods and decapods records from these islands, from their surrounding waters and from the seamount ranges of which they are part of. Given that there is little information on some of these sites, and the records are disperse, a literature review is carried out, analysing different sources including both published reports and reports with limited circulation. To date, three families of Stomatopoda with five species and 57 families of Decapoda with 194 species have been recorded. -

Global Drivers of Diversification in a Marine Species Complex 2 3 Catarina N.S
bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2019.12.13.874883; this version posted December 15, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license. 1 Global drivers of diversification in a marine species complex 2 3 Catarina N.S. Silva1, Nicholas P. Murphy2, James J. Bell3, Bridget S. Green4, Guy Duhamel5, Andrew C. 4 Cockcroft6, Cristián E. Hernández7, Jan M. Strugnell1, 2 5 6 7 1 Centre of Sustainable Tropical Fisheries and AQuaculture, James Cook University, Townsville, Qld 4810, 8 Australia 9 2 Department of Ecology, Environment & Evolution, La Trobe University, Melbourne, Vic 3086, Australia 10 3 School of Biological Sciences, Victoria University of Wellington, Wellington, 6140, New Zealand 11 4 Institute for Marine and Antarctic Studies, University of Tasmania, Hobart, TAS 7001, Australia 12 5 Département Adaptations du Vivant, BOREA, MNHN, Paris, 75005, France 13 6 Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Cape Town, 8012, South Africa 14 7 Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, 15 Casilla 160C, Concepción, Chile 16 17 18 Abstract 19 Investigating historical gene flow in species complexes can indicate how environmental and reproductive 20 barriers shape genome divergence before speciation. The processes influencing species diversification under 21 environmental change remain one of the central focal points of evolutionary biology, particularly for marine 22 organisms with high dispersal potential. We investigated genome-wide divergence, introgression patterns and 23 inferred demographic history between species pairs of all extant rock lobster species (Jasus spp.), a complex 24 with long larval duration, that has populated continental shelf and seamount habitats around the globe at 25 approximately 40oS. -

Strengthening of a Traditional Territorial Tenure System Through Protagonism in Monitoring Activities by Lobster Fishermen from the Juan Fernández Islands, Chile
BULLETIN OF MARINE SCIENCE, 86(2): 315–338, 2010 MOTE SYMPOSIUM INVITED PAPER STRENGTHENING OF A TRADITIONAL TERRITORIAL TENURE SYSTEM THROUGH PROTAGONISM IN MONITORING ACTIVITIES BY LOBSTER FISHERMEN FROM THE JUAN FERNÁNDEZ ISLANDS, CHILE Billy Ernst, Pablo Manríquez, J. M. (Lobo) Orensanz, Rubén Roa, Julio Chamorro, and Carolina Parada ABSTRACT A small-scale rock lobster [Jasus frontalis (Milne-Edwards, 1837)] fishery has operated for decades in the Juan Fernández Archipelago (Chile) under a traditional territorial tenure system that has put an effective cap on the size of the fishing force. Research on this fishery started in the mid 1960s, but time series of basic indicators other than annual landings have not been collected on a regular basis. Scientific input to the central administration has consisted of sporadic monitoring and assessments, the latter consisting of equilibrium models supporting total- allowable-catch recommendations, but introduction of such a system in the tightly structured but informal management system could have undesirable effects for both the social and biological sectors of the fishery. Seeing the need for improved advice, the local fishermen’s organization (“syndicate”) acted to develop its own spatially explicit indicators of stock status and fishery performance, which could be made available to the fisheries authority and used in fostering strategies compatible with the informal but effective management system. A collaborative effort between the syndicate and independent scientists led to the design and implementation of a cost-effective logbook-sampling program. Under this bottom-up arrangement data are shared voluntarily by individual fishermen and compiled with assistance from the syndicate. The spatially explicit information collected is used to compute and standardize a robust and precise index of relative abundance. -

4. Bibliography
click for previous page 265 4. BIBLIOGRAPHY Albert, F., 1898. La langosta de Juan Fernandez i la posibilidad de su propagación en la costa Chilena. Revista Chilena Historia natural, 2:5-11, 17-23,29-31, 1 tab Alcock, A., 1901. A descriptive catalogue of the Indian deep-Sea Crustacea Decapoda Macrura and Anomala in the Indian Museum. Being a revised account of the deep-sea species collected by the Royal Indian Marine Survey Ship Investigator: 1-286, i-iv, pls 1-3 Alcock, A. & A.R.S. Anderson, 1896. Illustrations of the Zoology of the Royal Indian Marine Surveying Steamer Investigator, under the command of Commander CF. Oldham, R.N. Crustacea (4):pls 1-6-27 Alcock, A. & A.F. McArdle, 1902. Illustrations of the Zoology of the Royal Indian Marine Survey Ship Investigator, under the command of Captain T.H. Heming, R.N. Crustacea, (10), pls 56-67 Allsopp, W.H.L., 1968. Report to the government of British Honduras (Belize) on investigations into marine fishery management, research and development policy for Spiny Lobster fisheries. Report U.N. Development Program FAO, TA 2481 :i-xii, 1-86, figs 1-15 Arana Espina, P. & C.A. Melo Urrutia, 1973. Pesca comercial’de Jasus frontalis en las Islas Robinson Crusoe y Santa Clara. (1971-1972). La Langosta de Juan Fernández II. Investigaciones Marinas, Valparaiso, 4(5):135-152, figs 1-5. For no. I see next item, for III see Pizarro et al., 1974, for IV see Pavez Carrera et al., 1974 Arana Espina, P. & M.F. Pizarro Campos, 1971. -

SC5-DW01 Rev1 Cook Islands Proposal for an Exploratory Potting
5th Meeting of the Scientific Committee Shanghai, China 23 - 28 September 2017 SC5-DW01_rev1 Cook Islands proposal for an exploratory potting fishery Ministry of Marine Resources 3 Aug 2017 (revised 21 Sept) SC5-DW01_rev1 Exploratory Fishing Application for Great Southern Fisheries Limited FV Great Southern To fish in South Pacific Regional Fisheries Organisation Management Area Targeting deep-water species of lobster and crab Dated 21st July 2017_revised Sept Page 1 of 35 3 Aug 2017 (revised 21 Sept) SC5-DW01_rev1 Overview This document is in addition to an application to the Ministry of Marine Resources (MMR), Rarotonga, Cook Islands for an authorisation for Great Southern Fisheries Limited, of Avarua, Rarotonga (GS) to utilise their vessel, the FV Great Southern to fish in the South Pacific Regional Fisheries Management Area, outside of any previously established bottom fisheries footprint of the Cook Islands, in 2018, 2019 & 2020 initially and then subsequently as determined by MMR and the Scientific Committee (SC) and Commission of the South Pacific Regional Fisheries Management Organisation (SPRFMO). This document seeks to comply with the application requirements of SPRFMO Conservation and Management Measure (CMM) 13-2016 and includes, in full, all information material to such application for consideration by the SPRFMO SC at its next meeting in September 2017 and thereafter by the Commission, when it meets in early 2018. This application contains in full the Fisheries Operation Plan as required by CMM 13-2016 for the 3 years of 2018, 1019 & 2020. The applicant, GS, acknowledges that since earlier exploratory and commercial voyages in the South Pacific with respect to the target species, that changes in respect of high seas management, in particular, the formation of SPRFMO, now mandate that interactions and footprints left on the environment are accounted for. -
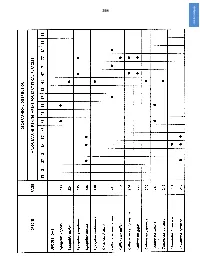
Click for Next Page Click for Previous Page 265
264 click for next page click for previous page 265 4. BIBLIOGRAPHY Albert, F., 1898. La langosta de Juan Fernandez i la posibilidad de su propagación en la costa Chilena. Revista Chilena Historia natural, 2:5-11, 17-23,29-31, 1 tab Alcock, A., 1901. A descriptive catalogue of the Indian deep-Sea Crustacea Decapoda Macrura and Anomala in the Indian Museum. Being a revised account of the deep-sea species collected by the Royal Indian Marine Survey Ship Investigator: 1-286, i-iv, pls 1-3 Alcock, A. & A.R.S. Anderson, 1896. Illustrations of the Zoology of the Royal Indian Marine Surveying Steamer Investigator, under the command of Commander CF. Oldham, R.N. Crustacea (4):pls 1-6-27 Alcock, A. & A.F. McArdle, 1902. Illustrations of the Zoology of the Royal Indian Marine Survey Ship Investigator, under the command of Captain T.H. Heming, R.N. Crustacea, (10), pls 56-67 Allsopp, W.H.L., 1968. Report to the government of British Honduras (Belize) on investigations into marine fishery management, research and development policy for Spiny Lobster fisheries. Report U.N. Development Program FAO, TA 2481 :i-xii, 1-86, figs 1-15 Arana Espina, P. & C.A. Melo Urrutia, 1973. Pesca comercial’de Jasus frontalis en las Islas Robinson Crusoe y Santa Clara. (1971-1972). La Langosta de Juan Fernández II. Investigaciones Marinas, Valparaiso, 4(5):135-152, figs 1-5. For no. I see next item, for III see Pizarro et al., 1974, for IV see Pavez Carrera et al., 1974 Arana Espina, P.