El Sendero De Un Shakespeare Por Pablo Ingberg
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Aitken Alexander Associates
Aitken Alexander Associates Frankfurt Book Fair 2019 For further information on all clients and titles in this catalogue, please contact: LISA BAKER France, Germany, Holland and Italy Email: [email protected] ANNA WATKINS Brazil, China, Czech Republic, Denmark, Finland, Greece, Iceland, Japan, Korea, Norway, Portugal, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Spain, Taiwan Email: [email protected] MONICA MACSWAN Arabic, Bulgaria, Cambodia, Croatia, Estonia, Hungary, Indian Languages, Indonesia, Israel, Latvia, Lithuania, Macedonia, Mongolia, Thailand, Turkey, Serbia, Slovenia, Vietnam Email: [email protected] Literary Agents Centre Tables: Anna – 21P, Monica – 21Q, Lisa – 22Q For Film and Television Rights please contact: LESLEY THORNE Email: [email protected] Aitken Alexander Associates Ltd. 291 Gray’s Inn Road London WC1X 8QJ Telephone (020) 7373 8672 www.aitkenalexander.co.uk @AitkenAlexander @aitkenalexander Contents Page Fiction: Saltwater by Jessica Andrews p.1 The Body Lies by Jo Baker p.2 Girl, Woman, Other by Bernardine Evaristo p.3 This Brutal House by Niven Govinden p.4 The Porpoise by Mark Haddon p.5 The Harpy by Megan Hunter p.6 Sisters by Daisy Johnson p.7 Nightingale by Marina Kemp p.8 Isabelle in the Afternoon by Douglas Kennedy p.9 When We Were Rich by Tim Lott p.10 The Anthill by Julianne Pachico p.11 The Inheritance of Solomon Farthing by Mary Paulson-Ellis p.12 Mister Wolf by Chris Petit p.13 All the Water in the World by Karen Raney p.14 English Monsters by James Scudamore p.15 The -

The Moral Basis of Family Relationships in the Plays of Shakespeare and His Contemporaries: a Study in Renaissance Ideas
The Moral Basis of Family Relationships in the plays of Shakespeare and his Contemporaries: a Study in Renaissance Ideas. A submission for the degree of doctor of philosophy by Stephen David Collins. The Department of History of The University of York. June, 2016. ABSTRACT. Families transact their relationships in a number of ways. Alongside and in tension with the emotional and practical dealings of family life are factors of an essentially moral nature such as loyalty, gratitude, obedience, and altruism. Morality depends on ideas about how one should behave, so that, for example, deciding whether or not to save a brother's life by going to bed with his judge involves an ethical accountancy drawing on ideas of right and wrong. It is such ideas that are the focus of this study. It seeks to recover some of ethical assumptions which were in circulation in early modern England and which inform the plays of the period. A number of plays which dramatise family relationships are analysed from the imagined perspectives of original audiences whose intellectual and moral worlds are explored through specific dramatic situations. Plays are discussed as far as possible in terms of their language and plots, rather than of character, and the study is eclectic in its use of sources, though drawing largely on the extensive didactic and polemical writing on the family surviving from the period. Three aspects of family relationships are discussed: first, the shifting one between parents and children, second, that between siblings, and, third, one version of marriage, that of the remarriage of the bereaved. -

Priscilla: the Hidden Life of an Englishwoman in Wartime France Free
FREE PRISCILLA: THE HIDDEN LIFE OF AN ENGLISHWOMAN IN WARTIME FRANCE PDF Nicholas Shakespeare | 464 pages | 03 Jul 2014 | Vintage Publishing | 9780099555667 | English | London, United Kingdom Priscilla: The Hidden Life of an Englishwoman in Wartime France - Wikipedia Uh-oh, it looks like your Internet Explorer is out of date. For a better shopping experience, please upgrade now. Javascript is not enabled in your browser. Enabling JavaScript in your browser will Priscilla: The Hidden Life of an Englishwoman in Wartime France you to experience all the features of our site. Learn how to enable JavaScript on your browser. NOOK Book. Home 1 Books 2. Read an excerpt of this book! Add to Wishlist. Sign in to Purchase Instantly. Members save with free shipping everyday! See details. The glamorous, mysterious figure he remembered from his childhood was very different from the morally ambiguous young woman who emerged from the trove of love letters, journals and photographs, surrounded by suitors and living the precarious existence of a British citizen in a country controlled by the enemy during World War II. As a young boy, Shakespeare had always believed that his aunt was a member of the Resistance and had been tortured by the Priscilla: The Hidden Life of an Englishwoman in Wartime France. The truth turned out to be far more complicated. Series Pages: Sales rank:Product dimensions: 5. About the Author Nicholas Shakespeare's books have been translated into twenty languages. His nonfiction includes the critically acclaimed authorized biography of Bruce Chatwin. Shakespeare is married with two sons and lives in Oxford. -

"The Problem of Predicting What Will Last"
Allan Massie, "The Problem of Predicting What Will Last" Booksonline, with Amazon.co.uk (An Electronic Telegraph Publication) 4 January 2000 As our Book of the Century series concludes, Allan Massie compares the list with one published by The Daily Telegraph 100 years ago EACH WEEK for the past two years The Daily Telegraph’s literary editor has asked a contributor to name and describe his or her "Book of the Century", and today the series concludes with Arthur C. Clarke’s choice. The full selection invites comparison with a list drawn up by The Telegraph a century ago; we print both here. The comparison cannot, however, be exact. All the books chosen in 1899 were fiction - the paper offered its readers the "100 Best Novels in the World", selected by the editor "with the assistance of Sir Edwin Arnold, K. C. I. E, H. D. Traill, D. C. L, and W. L. Courtney, LL. D.". The modern list includes poetry, plays, history, diaries, philosophy, economics, memoirs, biography and travel writing. It is certainly eclectic, ranging from Wittgenstein’s Tractatus Logico-Philosophicus, selected by David Sylvester, to The Wind in the Willows, chosen by John Bayley, and Down with Skool, Wendy Cope’s Book of the Century. The 1899 list, on offer at the time in a cloth-bound edition at nine guineas the lot (easy terms available), is homogeneous, as the modern one is not, not only because it consists entirely of works of fiction but also because the selection was made by a small group. And since they were picking the 100 Best Novels, they were able to include books that nobody might name as a single "Book of the Century" but which many might put in their top 20 or so. -

JOHN SANDOE (BOOKS) LTD Independent Bookseller in Chelsea Since 1957
JOHN SANDOE (BOOKS) LTD Independent bookseller in Chelsea since 1957 10 BLACKLANDS TERRACE, LONDON, SW3 2SR +44 (0) 207 589 9473 www.johnsandoe.com [email protected] BOOKS FOR CHRISTMAS 2017 A selection of books to be published between now and Christmas Robert Louis Stevenson: An Anthology: Selected by Adolfo Bioy Casares & Jorge Price and availability may be subject to occasional revision BIOGRAPHY MY HOUSE OF SKY: A LIFE OF J A BAKER Hetty Saunders, introduction by Robert Macfarlane First biography of the author of The Peregrine, winner of the Duff Cooper Prize in 1967 and recently described as “the gold standard for all nature writing”. £20 THE VANITY FAIR DIARIES: 1983-1992 Tina Brown Vivid insights into life at the New York razor’s edge where fashion, culture and politics meet. After her success there, it is hard to recall that this was a failing magazine when TB began her tenure as editor. £25 BRUTUS: THE NOBLE CONSPIRATOR Kathryn Tempest Still the most famous political assassin in history (pace Lee Harvey Oswald), it remains arguable that he was acting from duty to his country on the Ides of March. £25 CARRINGTON’S LETTERS Dora Carrington, edited by Anne Chisholm “Your letters are a great pleasure,” said Lytton Strachey, “I lap them down with breakfast and they do me more good than tonics, blood capsules or iron jelloids.” What more can one say? £30 THE FIRST IRON LADY: A LIFE OF CAROLINE OF ANSBACH Matthew Dennison The brilliant wife of George II, one of the German princesses who brought the Enlightenment to England: matriarch, politician and regent, she was also a champion of science, philosophy, gardening, inoculation, physics, literature and the arts. -

AITKEN ALEXANDER London Book Fair 2019
AITKEN ALEXANDER ASSOCIATES London Book Fair 2019 For further information on all clients and titles in this catalogue, please contact: LISA BAKER France, Germany, Holland and Italy Email: [email protected] ANNA WATKINS Brazil, Bulgaria, China, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Iceland, Indonesia, Israel, Japan, Korea, Latvia, Lithuania, Macedonia, Norway, Portugal, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Spain, Taiwan, Thailand and Turkey Email: [email protected] MONICA MACSWAN All Arabic and Indian language territories Email: [email protected] Literary Agents Centre Tables: Anna – 33f, Monica – 33e, Lisa – 34f For Film and Television Rights please contact: LESLEY THORNE Email: [email protected] Aitken Alexander Associates Ltd. 291 Gray’s Inn Road London WC1X 8QJ Telephone (020) 7373 8672 www.aitkenalexander.co.uk @AitkenAlexander @aitkenalexander Contents Page Fiction: The Wisdom of Bones by Kitty Aldridge p.1 Saltwater by Jessica Andrews p.2 The Body Lies by Jo Baker p.3 My Sister, the Serial Killer by Oyinkan Braithwaite p.4 In the Full Light of the Sun by Clare Clark p.5 Your Fault by Andrew Cowan p.6 This Brutal House by Niven Govinden p.7 The Porpoise by Mark Haddon p.8 Rabbit Foot Bill by Helen Humphreys p.9 The Harpy by Megan Hunter p.10 The Great Wide Open by Douglas Kennedy p.11 When We Were Rich by Tim Lott p.12 The Anthill by Julianne Pachico p.13 Lanny by Max Porter p.14 All the Water in the World by Karen Raney p.15 The Sandpit by Nicholas Shakespeare -

Tom Stoppard
Tom Stoppard: An Inventory of His Papers at the Harry Ransom Center Descriptive Summary Creator: Stoppard, Tom Title: Tom Stoppard Papers Dates: 1939-2000 (bulk 1970-2000) Extent: 149 document cases, 9 oversize boxes, 9 oversize folders, 10 galley folders (62 linear feet) Abstract: The papers of this British playwright consist of typescript and handwritten drafts, revision pages, outlines, and notes; production material, including cast lists, set drawings, schedules, and photographs; theatre programs; posters; advertisements; clippings; page and galley proofs; dust jackets; correspondence; legal documents and financial papers, including passports, contracts, and royalty and account statements; itineraries; appointment books and diary sheets; photographs; sheet music; sound recordings; a scrapbook; artwork; minutes of meetings; and publications. Call Number: Manuscript Collection MS-4062 Language English. Arrangement Due to size, this inventory has been divided into two separate units which can be accessed by clicking on the highlighted text below: Tom Stoppard Papers--Series descriptions and Series I. through Series II. [Part I] Tom Stoppard Papers--Series III. through Series V. and Indices [Part II] [This page] Stoppard, Tom Manuscript Collection MS-4062 Series III. Correspondence, 1954-2000, nd 19 boxes Subseries A: General Correspondence, 1954-2000, nd By Date 1968-2000, nd Container 124.1-5 1994, nd Container 66.7 "Miscellaneous," Aug. 1992-Nov. 1993 Container 53.4 Copies of outgoing letters, 1989-91 Container 125.3 Copies of outgoing -

London Book Fair 2020 for Further Information on All Clients and Titles in This Catalogue, Please Contact
a Aitken Alexander Associates London Book Fair 2020 For further information on all clients and titles in this catalogue, please contact: LISA BAKER France, Germany, Holland and Italy Email: [email protected] LAURA OTAL Brazil, China, Czech Republic, Denmark, Finland, Greece, Iceland, Japan, Korea, Norway, Portugal, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Spain, Taiwan ANNA HALL Arabic, Bulgaria, Cambodia, Croatia, Estonia, Hungary, Indian Languages, Indonesia, Israel, Latvia, Lithuania, Macedonia, Mongolia, Thailand, Turkey, Serbia, Slovenia, Vietnam Email: [email protected] Literary Agents Centre Tables: Monica – 33F, Anna – 33E, Lisa Baker – 34F For Film and Television Rights please contact: LESLEY THORNE Email: [email protected] Aitken Alexander Associates Ltd. 291 Gray’s Inn Road London WC1X 8QJ Telephone (020) 7373 8672 www.aitkenalexander.co.uk @AitkenAlexander @aitkenalexander Contents Page Fiction: Girl, Woman, Other by Bernardine Evaristo p.1 Backlist titles by Bernardine Evaristo p.2-3 The High House by Jessie Greengrass p.4 The Harpy by Megan Hunter p.5 How We Are Translated by Jessica Gaitán Johannesson p.6 Sisters by Daisy Johnson p.7 Nightingale by Marina Kemp p.8 Isabelle in the Afternoon by Douglas Kennedy p.9 Highway Blue by Ailsa McFarlane p.10 Castles from Cobwebs by Juliana Mensah p.11 The Anthill by Julianne Pachico p.12 English Monsters by James Scudamore p.13 The Sandpit by Nicholas Shakespeare p.14 Honeybee by Craig Silvey p.15 Viral by Matthew Sperling p.16 Pine by Francine Toon p.17 Permission -

HOGUE-DISSERTATION-2019.Pdf (1.297Mb)
LEAF, BARK, THORN, ROOT: ARBOREAL ECOCRITICISM AND SHAKESPEAREAN DRAMA by Jason Charles Hogue DISSERTATION Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at The University of Texas at Arlington May, 2019 Arlington, Texas Supervising Committee: Amy L. Tigner, Supervising Professor Stacy Alaimo Jacqueline Fay ABSTRACT Leaf, Bark, Thorn, Root: Arboreal Ecocriticism and Shakespearean Drama Jason Charles Hogue, Ph.D. The University of Texas at Arlington, 2019 Supervising Professor: Amy L. Tigner Leaf, Bark, Thorn, Root traces the appearance of trees and their constituent parts in five Shakespearean plays: Macbeth, The Tempest, 3 Henry VI, Richard III, and As You Like It. The dissertation shows how these plays reveal arboreal agencies intra-acting with the characters of the play-texts by assessing the mergings of human and arboreal bodies, as well as instances of hacking and hewing inflicted across these bodies. Taking a posthumanist approach informed by ecomaterialism, critical plant studies, and affect theory, I argue that these sites of painful human- arboreal encounter in Shakespeare’s plays initiate potentials for thinking-with and feeling-with, across not only species (in the spirit of Donna Haraway’s Companion Species Manifesto) but also across biological kingdoms. Throughout the dissertation, I complicate philosopher Michael Marder’s theories of plant-thinking via these early modern depictions of and relations to trees, whose complex existences inform the texts in multiple registers. The trees of Shakespeare offer ways into theorizing plant-being that not only reflect early modern preoccupations but also resonate across the centuries, potentially serving as a bridge between historicist and presentist methodological concerns, a useful nexus for facing looming ecological issues like climate change, the effects of which long-lived trees bear bodily witness in their annual growth rings and in the shifting of leaf longevity. -

Travel Lying in Bruce Chatwin's Nicholas Travers a Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements Fo
GOING TOO FAR: TRAVEL LYING IN BRUCE CHATWIN'S IN PATAGONIA AND THESONGLINES by NICHOLAS TRAVERS A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS in THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES Department of English We accept this thesis as conforming to the required standard THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA April 2002 © Nicholas Travers, 2002 In presenting this thesis in partial fulfilment of the requirements for an advanced degree at the University of British Columbia, I agree that the Library shall make it freely available for reference and study. I further agree that permission for extensive copying of this thesis for scholarly purposes may be granted by the head of my department or by his or her representatives. It is understood that copying or publication of this thesis for financial gain shall not be allowed without my written permission. Department The University of British Columbia Vancouver, Canada DE-6 (2/88) ABSTRACT This thesis looks at two travel books by Bruce Chatwin, In Patagonia (1977) and The Songlines (1987). Both occupy an ambiguous generic ground between fiction and non-fiction, yet critics have tended to oversimplify this key issue when discussing Chatwin's work. Responses to Chatwin's narratives have been unproductively polarized: some critics sweepingly accuse the author of "lying"; others over-intellectualize Chatwin's narrative strategies and celebrate the artistic achievement of his boundary-crossing "fictions." These two perspectives unsatisfactorily limit the debate about Chatwin's lies, and about travel writing generally. This thesis takes a middle ground, refusing the premise that Chatwin is a neo-colonial liar, and the proposition that he is an artist fictionalizing his experience to better express its complex truth. -

George Steiner
NEWSWALK GEORGE STEINER ‘ I HAVE BEEN TOO SCATTERED AND DISPERSED AND LOVED TOO MANY THINGS PASSIONATELY’ Known as one of the ‘great cultural middle-men of the 20th century’ the critic and author tells Nicholas Shakespeare about a life spent as a harbinger and disseminator of other works of genius; ‘a chirp bird on the back of a rhinoceros’ PHOTOGRAPHS BY DANNY NORTH FOR NEWSWEEK 48 Newsweek 15/05/2015 Newsweek 15/05/2015 49 No walk.” great moment came, aged four, when she said, He has been interviewed by many distinguished ‘You don’t realise how fortunate you are – no people. Thi s is frivolous. Plus, at 86 his health is military service’. At that time, military service was too frail. three years, it knocked your life to bits. I felt so He is about to put down the receiver, I sense. pleased, and never again experienced it as a “Wait, what about a walk around your house handicap or punishment. It made me both and garden?” different and privileged.” As well, it may have I was thinking of Albert Speer in Spandau. How contributed to what Steiner considers his chief Hitler’s deputy walked in his imagination to talent: “In my whole life, my main gift has been a Heidelberg, by circulating the prison garden. Yet cosmic tactlessness.” Spandau is not Cambridge. In virtually every We’re sitting in his drawing-room, side by side, respect, Speer is the opposite of George Steiner. facing the bookshelves. I take in orange curtains, a To my mind, Steiner is an intellectual wanderer copper chimney-piece, a chess set, stacks of who outpaces most of his generation. -
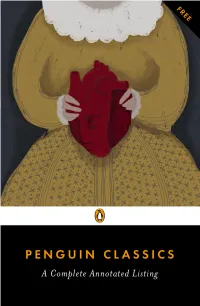
Penguin Classics
PENGUIN CLASSICS A Complete Annotated Listing www.penguinclassics.com PUBLISHER’S NOTE For more than seventy years, Penguin has been the leading publisher of classic literature in the English-speaking world, providing readers with a library of the best works from around the world, throughout history, and across genres and disciplines. We focus on bringing together the best of the past and the future, using cutting-edge design and production as well as embracing the digital age to create unforgettable editions of treasured literature. Penguin Classics is timeless and trend-setting. Whether you love our signature black- spine series, our Penguin Classics Deluxe Editions, or our eBooks, we bring the writer to the reader in every format available. With this catalog—which provides complete, annotated descriptions of all books currently in our Classics series, as well as those in the Pelican Shakespeare series—we celebrate our entire list and the illustrious history behind it and continue to uphold our established standards of excellence with exciting new releases. From acclaimed new translations of Herodotus and the I Ching to the existential horrors of contemporary master Thomas Ligotti, from a trove of rediscovered fairytales translated for the first time in The Turnip Princess to the ethically ambiguous military exploits of Jean Lartéguy’s The Centurions, there are classics here to educate, provoke, entertain, and enlighten readers of all interests and inclinations. We hope this catalog will inspire you to pick up that book you’ve always been meaning to read, or one you may not have heard of before. To receive more information about Penguin Classics or to sign up for a newsletter, please visit our Classics Web site at www.penguinclassics.com.