Ania Romina Gil
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
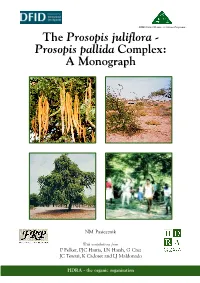
The Prosopis Juliflora - Prosopis Pallida Complex: a Monograph
DFID DFID Natural Resources Systems Programme The Prosopis juliflora - Prosopis pallida Complex: A Monograph NM Pasiecznik With contributions from P Felker, PJC Harris, LN Harsh, G Cruz JC Tewari, K Cadoret and LJ Maldonado HDRA - the organic organisation The Prosopis juliflora - Prosopis pallida Complex: A Monograph NM Pasiecznik With contributions from P Felker, PJC Harris, LN Harsh, G Cruz JC Tewari, K Cadoret and LJ Maldonado HDRA Coventry UK 2001 organic organisation i The Prosopis juliflora - Prosopis pallida Complex: A Monograph Correct citation Pasiecznik, N.M., Felker, P., Harris, P.J.C., Harsh, L.N., Cruz, G., Tewari, J.C., Cadoret, K. and Maldonado, L.J. (2001) The Prosopis juliflora - Prosopis pallida Complex: A Monograph. HDRA, Coventry, UK. pp.172. ISBN: 0 905343 30 1 Associated publications Cadoret, K., Pasiecznik, N.M. and Harris, P.J.C. (2000) The Genus Prosopis: A Reference Database (Version 1.0): CD ROM. HDRA, Coventry, UK. ISBN 0 905343 28 X. Tewari, J.C., Harris, P.J.C, Harsh, L.N., Cadoret, K. and Pasiecznik, N.M. (2000) Managing Prosopis juliflora (Vilayati babul): A Technical Manual. CAZRI, Jodhpur, India and HDRA, Coventry, UK. 96p. ISBN 0 905343 27 1. This publication is an output from a research project funded by the United Kingdom Department for International Development (DFID) for the benefit of developing countries. The views expressed are not necessarily those of DFID. (R7295) Forestry Research Programme. Copies of this, and associated publications are available free to people and organisations in countries eligible for UK aid, and at cost price to others. Copyright restrictions exist on the reproduction of all or part of the monograph. -

Seed Germination and Early Seedling Survival of the Invasive Species Prosopis Juliflora (Fabaceae) Depend on Habitat and Seed Dispersal Mode in the Caatinga Dry Forest
Seed germination and early seedling survival of the invasive species Prosopis juliflora (Fabaceae) depend on habitat and seed dispersal mode in the Caatinga dry forest Clóvis Eduardo de Souza Nascimento1,2, Carlos Alberto Domingues da Silva3,4, Inara Roberta Leal5, Wagner de Souza Tavares6, José Eduardo Serrão7, José Cola Zanuncio8 and Marcelo Tabarelli5 1 Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Petrolina, Pernambuco, Brasil 2 Departamento de Ciências Humanas, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, Bahia, Brasil 3 Centro Nacional de Pesquisa de Algodão, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Campina Grande, Paraíba, Brasil 4 Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias, Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, Paraíba, Brasil 5 Departamento de Botânica, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil 6 Asia Pacific Resources International Holdings Ltd. (APRIL), PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Pangkalan Kerinci, Riau, Indonesia 7 Departamento de Biologia Geral, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Minas Gerais, Brasil 8 Departamento de Entomologia/BIOAGRO, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Minas Gerais, Brasil ABSTRACT Background: Biological invasion is one of the main threats to tropical biodiversity and ecosystem functioning. Prosopis juliflora (Sw) DC. (Fabales: Fabaceae: Caesalpinioideae) was introduced in the Caatinga dry forest of Northeast Brazil at early 1940s and successfully spread across the region. As other invasive species, it may benefit from the soils and seed dispersal by livestock. Here we examine how seed Submitted 22 November 2018 Accepted 5 July 2020 dispersal ecology and soil conditions collectively affect seed germination, early Published 3 September 2020 seedling performance and consequently the P. -

Legitimidad En La Dispersión De Semillas De Algarrobo (Prosopis Flexuosa, Fabaceae) Por Zorro Andino (Lycalopex Culpaeus, Canidae) En El Valle De La Paz (Bolivia)
Ecología en Bolivia 49(2): 93-97. Septiembre 2014. ISSN 1605-2528. Nota Legitimidad en la dispersión de Prosopis flexuosa por Lycalopex culpaeus en La Paz Legitimidad en la dispersión de semillas de algarrobo (Prosopis flexuosa, Fabaceae) por zorro andino (Lycalopex culpaeus, Canidae) en el Valle de La Paz (Bolivia) Legitimacy of algorrobo (Prosopis flexuosa, Fabaceae) seed dispersal by Andean fox (Lycalopex culpaeus, Canidae) in the valley of La Paz (Bolivia) Diego E. Maldonado 1*, Luis. F. Pacheco2 & Laura V. Saavedra1 1Carrera de Biología, Universidad Mayor de San Andrés, C/27 Cota Cota, Campus Universitario, La Paz, Bolivia, Autor de correspondencia: [email protected] 2Colección Boliviana de Fauna, Instituto de Ecología, Universidad Mayor de San Andrés, Casilla 10077, Correo Central, La Paz, Bolivia La dispersión de semillas por vertebrados frugívoros frecuentemente implica interacciones mutualistas (Armesto et al. 1987, Castro et al. 1994) y suele ser una fase dentro de un ciclo complejo, cuyo resultado es fundamental para determinar la composición y mantenimiento de las comunidades vegetales (Wang & Smith 2002, Howe & Miriti 2004). La dispersión por endozoocoria puede incrementar las probabilidades de supervivencia y acelerar la germinación de las semillas (Howe & Smallwood 1982). En el marco del estudio de animales dispersores de semillas deben evaluarse tres atributos: 1) legitimidad del dispersor 2) eficiencia del dispersor y 3) efectividad del dispersor (Bustamante et al. 1992, Bustamante & Canals 1995). La legitimidad se refiere a la viabilidad de las semillas que pasan por el tracto digestivo y puede cuantificarse como la proporción de semillas defecadas viables (Herrera 1989). La eficiencia suele cuantificarse como la proporción de semillas defecadas en sitios donde puedan germinar y establecerse (Reid 1989); mientras que la efectividad puede evaluarse como la proporción de plántulas reclutadas a través de la diseminación de semillas por un dispersor (Reid 1989). -
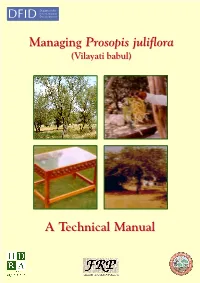
Managing Prosopis Juliflora Managing
Department For International DFID Development ManagingManaging ProsopisProsopis juliflorajuliflora (Vilayati(Vilayati babul)babul) AA TechnicalTechnical ManualManual INTRODUCTION India covers an area of 3.29 million km2. Of this total, 51% is characterised as arable land, 16% as forest, 4% as permanent pasture and other grazing land, and 29% as degraded land unsuitable for cultivation. The eco-climate of the country varies from extreme arid to super humid. The arid and semi-arid regions together constitute over 40% of the country’s total land surface and are spread over ten States (Table 1). The climatic conditions in these areas do not support much growth and regeneration of plant species. Consequently, the vegetation is quite sparse. The forest cover in arid and semi-arid tracts of India varies from 1 to 10%. Furthermore, the forests in these regions are not species rich. Table 1. Extent of arid and semi-arid regions in India. State Percentage of total land area Arid Semi-arid Andhra Pradesh 7 14 Gujarat 20 9 Haryana 4 3 Karnataka 3 15 Madhya Pradesh 0 6 Maharashtra <1 20 Punjab 5 3 Rajasthan 61 13 Tamil Nadu 0 10 Uttar Pradesh 0 7 From time immemorial, human populations in arid and semi-arid regions have used the forest/woody resources freely for subsistence agriculture and for other small-scale economic activities like iron working and carpentry. Trees in the farming systems of arid and semi-arid tracts supply considerable amounts of timber, fuel and fodder. However, with ever increasing human and livestock population pressure during the last half century, deforestation has reached an alarming stage. -

Universidad Nacional Del Nordeste Facultad De Ciencias Agrarias
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Evaluación de parámetros de calidad en semillas y plantas de Prosopis alba de distintas procedencias Ma. Laura Fontana Ingeniera Agrónoma Director Dra. Claudia Luna Co-Director MSc. Víctor Pérez 2019 ii ÍNDICE GENERAL Prefacio i - vi Capítulo I: Introducción antecedentes del género y especie 1 Características evolutivas del género Prosopis spp. 2 Prosopis alba: importancia y distribución en Argentina 16 Hipótesis 34 Objetivos general y específicos del trabajo 34 Anexos 35 Capítulo II: Influencia de la procedencia geográfica sobre caracteres inherentes a morfometría y calidad de semillas 40 Introducción 41 Material y métodos 44 Resultados 49 Discusión 59 Consideraciones generales 67 Anexos 69 Capítulo III: Influencia de la procedencia en parámetros de calidad mor- fológica de plantines forestales 85 Introducción 86 Material y métodos 88 Resultados 90 Discusión 91 Consideraciones generales 97 Anexos 98 Capítulo IV: Influencia de la procedencia geográfica sobre sobreviven- cia y variables dasométricas 102 Introducción 103 Material y métodos 111 Resultados 113 iii Discusión 114 Consideraciones generales 118 Anexos 119 Capítulo V: Conclusiones y perspectivas futuras 125 Bibliografía 130 iv RESUMEN Con el objeto de determinar las diferencias en semillas y plantas de Prosopis alba de las procedencias Salta Norte, Santiagueña y Chaqueña, se caracterizó morfométrica- mente las semillas, se estudió la fenometría de la germinación, se determinaron pará- metros de calidad de plantas en vivero y se evaluó el comportamiento de las plantas a campo a través de su sobrevivencia e incrementos volumétricos. Los resultados evi- denciaron diferencias en los parámetros morfométricos de las semillas; al mismo tiem- po las variables estudiadas permitieron separar las procedencias mediante el análisis multivariado. -

And Cattle in the Monte Desert: Seeds, Seedlings and Saplings on Cattle-Use Site Classes Revista Chilena De Historia Natural, Vol
Revista Chilena de Historia Natural ISSN: 0716-078X [email protected] Sociedad de Biología de Chile Chile CAMPOS, CLAUDIA M.; CAMPOS, VALERIA E.; MONGEAUD, ARNALDO; BORGHI, CARLOS E.; DE LOS RÍOS, CLAUDIA; GIANNONI, STELLA M. Relationships between Prosopis flexuosa (Fabaceae) and cattle in the Monte desert: Seeds, seedlings and saplings on cattle-use site classes Revista Chilena de Historia Natural, vol. 84, núm. 2, 2011, pp. 289-299 Sociedad de Biología de Chile Santiago, Chile Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=369944298013 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative PROSOPIS FLEXUOSA-CATTLE RELATIONSHIPS 289 REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL Revista Chilena de Historia Natural 84: 289-299, 2011 © Sociedad de Biología de Chile RESEARCH ARTICLE Relationships between Prosopis flexuosa (Fabaceae) and cattle in the Monte desert: Seeds, seedlings and saplings on cattle-use site classes Interacciones entre Prosopis flexuosa (Fabaceae) y el ganado en el desierto de Monte: Semillas, plántulas y renovales en los sitios de uso del ganado CLAUDIA M. CAMPOS1, 2, 3, *, VALERIA E. CAMPOS2, 3, ARNALDO MONGEAUD4, CARLOS E. BORGHI2, 3, CLAUDIA DE LOS RÍOS3 & STELLA M. GIANNONI2, 3 1 Grupo de Investigaciones de la Biodiversidad, Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas, CC 507, 5500, Mendoza, Argentina 2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 3 Instituto y Museo de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de San Juan, Departamento de Biología (INTERBIODES) 4Universidad Nacional de Córdoba, Argentina *Corresponding author: [email protected] ABSTRACT The fate of Prosopis flexuosa seeds dispersed by cattle is dependant on the spatial pattern of dung deposition and foraging movements. -

Abundance and Activity of Chelonoidis Chilensis (Gray, 1870) in the Chaco-Monte Ecotone of Central Argentina Region
Herpetology Notes, volume 14: 499-505 (2021) (published online on 07 March 2021) Abundance and activity of Chelonoidis chilensis (Gray, 1870) in the Chaco-Monte ecotone of central Argentina region Ailin Gatica1,2,*, Ana C. Ochoa1,2, and Juan M. Pérez-Iglesias2,3 Abstract. Turtles represent one of the most threatened groups of vertebrates. Habitat loss by expansion of the agricultural frontier, exploitation and unregulated trade are the primary causes for sharp declines in many turtle species. Chelonoidis chilensis is a widespread turtle having the broadest distribution in South American continent, it has recently been reclassified from threatened to vulnerable. Considering this, it is necessary to search for non-invasive study methods that allow us to safely assess its ecological traits and monitor its populations. The objective of this work was to evaluate abundance and activity patterns of C. chilensis, using conventional and non-invasive methodologies in different years and vegetation types in Sierra de las Quijadas National Park. Conventional methodology consisted in sampling a study area through 5m width visual detection transects, placed one adjacent to another, involving a total of 168 transects (216 has). This sampling was repeated twice, with a one-year interval. Non-invasive novelty methodology consisted of using ten camera traps that were installed for two years. Turtle frequency in different vegetation types, activity patterns according to temperature and sex ratio were determined. The abundance of C. chilensis registered was 0.027 (in 2016) and 0.036 turtles/ha (in 2017). Temporal activity, observed through camera-traps, was detected between 25 to 40 °C and from 8 am to 8 pm. -

(Prosopis, Section Algarobia) in the Atacama Desert of Northern Chile
RESEARCH ARTICLE The pre-Columbian introduction and dispersal of Algarrobo (Prosopis, Section Algarobia) in the Atacama Desert of northern Chile Virginia B. McRostie1,2,3*, Eugenia M. Gayo4,5, Calogero M. Santoro6, Ricardo De Pol- Holz5,7, Claudio Latorre2,3 1 Departamento de AntropologÂõa, Facultad de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad CatoÂlica de Chile, Santiago, Chile, 2 EcologõÂa & Centro UC Desierto de Atacama, Facultad de Ciencias BioloÂgicas, Pontificia Universidad CatoÂlica de Chile, Santiago, Chile, 3 Instituto de EcologõÂa y Biodiversidad, Santiago, Chile, a1111111111 4 Departamento de OceanografõÂa, Universidad de ConcepcioÂn, ConcepcioÂn, Chile, 5 Center for Climate and a1111111111 Resilience Research (CR)2, Santiago, Chile, 6 Instituto de Alta InvestigacioÂn, Laboratorio de ArqueologÂõa y a1111111111 Paleoambiente, Universidad de TarapacaÂ, Arica, Chile, 7 GAIA-Antartica, Universidad de Magallanes, Punta a1111111111 Arenas, Chile a1111111111 * [email protected] Abstract OPEN ACCESS Archaeological and palaeoecological studies throughout the Americas have documented Citation: McRostie VB, Gayo EM, Santoro CM, De Pol-Holz R, Latorre C (2017) The pre-Columbian widespread landscape and environmental transformation during the pre-Columbian era. The introduction and dispersal of Algarrobo (Prosopis, highly dynamic Formative (or Neolithic) period in northern Chile (ca. 3700±1550 yr BP) Section Algarobia) in the Atacama Desert of brought about the local establishment of agriculture, introduction of new crops (maize, qui- northern Chile. PLoS ONE 12(7): e0181759. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0181759 noa, manioc, beans, etc.) along with a major population increase, new emergent villages and technological innovations. Even trees such as the Algarrobos (Prosopis section Algarobia) Editor: William J. Etges, University of Arkansas, UNITED STATES may have been part of this transformation. -

New Handbook for Standardised Measurement of Plant Functional Traits Worldwide
CSIRO PUBLISHING Australian Journal of Botany http://dx.doi.org/10.1071/BT12225 New handbook for standardised measurement of plant functional traits worldwide N. Pérez-Harguindeguy A,Y, S. Díaz A, E. Garnier B, S. Lavorel C, H. Poorter D, P. Jaureguiberry A, M. S. Bret-Harte E, W. K. CornwellF, J. M. CraineG, D. E. Gurvich A, C. Urcelay A, E. J. VeneklaasH, P. B. ReichI, L. PoorterJ, I. J. WrightK, P. RayL, L. Enrico A, J. G. PausasM, A. C. de VosF, N. BuchmannN, G. Funes A, F. Quétier A,C, J. G. HodgsonO, K. ThompsonP, H. D. MorganQ, H. ter SteegeR, M. G. A. van der HeijdenS, L. SackT, B. BlonderU, P. PoschlodV, M. V. Vaieretti A, G. Conti A, A. C. StaverW, S. AquinoX and J. H. C. CornelissenF AInstituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICET-UNC) and FCEFyN, Universidad Nacional de Córdoba, CC 495, 5000 Córdoba, Argentina. BCNRS, Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (UMR 5175), 1919, Route de Mende, 34293 Montpellier Cedex 5, France. CLaboratoire d’Ecologie Alpine, UMR 5553 du CNRS, Université Joseph Fourier, BP 53, 38041 Grenoble Cedex 9, France. DPlant Sciences (IBG2), Forschungszentrum Jülich, D-52425 Jülich, Germany. EInstitute of Arctic Biology, 311 Irving I, University of Alaska Fairbanks, Fairbanks, AK 99775-7000, USA. FSystems Ecology, Faculty of Earth and Life Sciences, Department of Ecological Science, VU University, De Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam, The Netherlands. GDivision of Biology, Kansas State University, Manhtattan, KS 66506, USA. HFaculty of Natural and Agricultural Sciences, School of Plant Biology, The University of Western Australia, 35 Stirling Highway, Crawley, WA 6009, Australia. -

Management of Protected Areas and Its Effect on an Ecosystem Function: Removal of Prosopis Flexuosa Seeds by Mammals in Argentinian Drylands
RESEARCH ARTICLE Management of Protected Areas and Its Effect on an Ecosystem Function: Removal of Prosopis flexuosa Seeds by Mammals in Argentinian Drylands Claudia M. Campos1*, Valeria E. Campos2, Florencia Miguel1, Mónica I. Cona1 1 Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (UNCuyo- Gobierno de Mendoza-CONICET), a11111 Mendoza, Argentina, 2 Centro de Investigaciones de la Geosfera y la Biosfera (UNSJ- CONICET), Interacciones Biológicas del Desierto(INTERBIODES), San Juan, Argentina * [email protected] Abstract OPEN ACCESS The ecological function of animal seed dispersal depends on species interactions and can Citation: Campos CM, Campos VE, Miguel F, Cona be affected by drivers such as the management interventions applied to protected areas. MI (2016) Managementof Protected Areas and Its This study was conducted in two protected areas in the Monte Desert: a fenced reserve with Effect on an Ecosystem Function: Removal of Prosopis flexuosa Seeds by Mammals in Argentinian grazing exclusion and absence of large native mammals (the Man and Biosphere Ñacuñán Drylands. PLoS ONE 11(9): e0162551. doi:10.1371/ Reserve; FR) and an unfenced reserve with low densities of large native and domestic ani- journal.pone.0162551 mals (Ischigualasto Park; UFR). The study focuses on Prosopis flexuosa seed removal by Editor: Bi-Song Yue, Sichuan University, CHINA different functional mammal groups: “seed predators”, “scatter-hoarders”,and “opportunis- Received: June 16, 2016 tic frugivores”. Under both interventions, the relative contribution to seed removal by differ- ent functional mammal groups was assessed, as well as how these groups respond to Accepted: August 24, 2016 habitat heterogeneity (i.e. vegetation structure) at different spatial scales. -

El Género Prosopis, Valioso Recurso Forestal De Las Zonas Áridas Y Semiáridas De América, Asia Y Africa
EL GÉNERO PROSOPIS, VALIOSO RECURSO FORESTAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS DE AMÉRICA, ASIA Y AFRICA. Santiago Barros. Ingeniero Forestal. Instituto Forestal, Chile. [email protected] RESUMEN El género Prosopis, familia Leguminosae o Fabaceae, subfamilia Mimosoideae, está presente en forma natural en las zonas áridas y semiáridas de África, América y Asia. Consta de 44 especies, arbustivas y arbóreas, que taxonómicamente han sido divididas en 5 secciones. Tres especies son nativas de Asia, una de África y las restantes cuarenta de América, principalmente Sudamérica. Se las conoce con diferentes nombre vernáculos locales; en América, algarrobo, mezquite, Mesquite, Screwbean. Son especies multipropósito, la mayoría espinosas, alrededor de la mitad de ellas superan los 7 m de altura y varias llegan a 15 y 20 m de altura. Son resistentes a extremas condiciones de sitio; sequía, calor, salinidad en el suelo, y todas ellas son fijadoras de nitrógeno. Sus principales productos son combustible, en forma de leña y carbón de muy buena calidad, y forraje, por medio de su follaje y brotes tiernos y principalmente sus frutos. Según la especie se puede obtener madera para estructuras e incluso para aserrío, de gran calidad para muebles, parqué y otros usos, alimento humano en algunos casos, tinturas, curtientes, gomas, fibras y productos medicinales. Estas características hacen de estas especies un recurso de mucho interés para zonas áridas y semiáridas, razón por la que se las ha introducido mediante plantaciones fuera de sus regiones de distribución natural. Especies como Prosopis juliflora y P. pallida, de América han sido introducidas en el NE de Brasil, en diversos países de África y Asia, y en Australia. -

Ecological Consequences of Dead Wood Extraction in an Arid Ecosystem1
Ecological consequences of dead wood extraction in an arid ecosystem1 Diego P. Vázquez,a,b* Juan A. Alvarez,c Guillermo Debandi,a,d Julieta N. Araníbar,b,c Pablo E. Villagrac,e aInstituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas, CONICET, CC 507, 5500 Mendoza, Argentina bInstituto de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Cuyo, Centro Universitario, M5502JMA Mendoza, Argentina cInstituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, CONICET, CC 330, 5500 Mendoza, Argentina dUniversidad Champagnat, Belgrano 721, 5501 Godoy Cruz, Mendoza, Argentina eFacultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo, Almirante Brown 500 M5528AHB Chacras de Coria, Mendoza, Argentina *Corresponding author. Tel.: +54-261-524-4121; fax: +54-261-524-4001. E-mail address: [email protected]. Abstract Coarse woody debris (CWD) plays a key role in ecosystems, reducing erosion and affecting soil development, storing nutrients and water, providing a major source of energy and nutrients, serving as a seedbed for plants and as habitat for decomposers and heterotrophs. We asked whether removal of CWD affected the structure and functioning of an arid woodland ecosystem in mid-western Argentina. These woodlands are protected by national laws and inhabited by indigenous local pastoralists who have land rights to use natural resources, including wood for fuel and construction material. We hypothesized that removal of CWD affected negatively the populations of wood-nesting pollinators, the reproductive performance of Prosopis flexuosa (the dominant tree species), plant cover, richness and composition, and nutrient cycling in the soil. We conducted a manipulative experiment consisting of four pairs of 70 m radius circular plots, each pair with an experimental (CWD removal) and a control (no removal) plots.