Cuadernos De Estudios Borjanos, XI-XII. Geomorfología De Las
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA Escala 1:50.000
MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA Escala 1:50.000 SE INCLUYE MAPA GEOMORFOLÓGICO A LA MISMA ESCALA EPILA © INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA Ríos Rosas, 23. 28003 MADRID Depósito legal: M-40.295-2006 ISBN: 84-7840-649-2 NIPO: 657-06-008-0 Fotocomposición: Cartografía Madrid, S. A. Impresión: Gráficas Muriel, S. A. La Hoja geológica número 382 (26-15) ha sido realizada por la empresa INI Medio Ambbiente en colaboración con la empresa CGS-OGDEN para el Instituto Tecnológico y Geominero de España. Han intervenido: Dirección de proyecto Robador Moreno, A. (ITGE). Jefe de proyecto Hernández Samaniego, A. (CGS-OGDEN). Autores de la cartografía geológica y memoria Lendínez González, A. (INI Medio Ambiente). Gozalo Gutiérrez, R. Universidad de Valencia (Cartografía del Paleozoico). Ramajo Cordero, J. ITGE (Cartografía del Terciario). Robador Moreno, A. ITGE (Cartografía del Terciario). Cabra Gil, P. (Cartografía del Cuaternario). Pérez García, A. Universidad de Zaragoza. Autor de la cartografía geomorfológica y memoria Cabra Gil, P. (especialista en Geomorfología y Cuaternario). Colaboradores San Román Saldaña, J. C.H. del Ebro (Hidrogeología). Aurell, M. y Bádenas, B. Universidad de Zaragoza (Sedimentología del Jurásico). Meléndez Hevia, A. Universidad de Zaragoza (Sedimentología de la Facies Muschelkalk). Lago, M. y Pocoví, A. Universidad de Zaragoza (Petrología de rocas volcánicas). Memoria. Mata Campo, P. Universidad de Zaragoza (Petrología en lámina delgada). Cuenca, G. Universidad de Zaragoza (Micropaleontología del Terciario). Molina, E. Universidad de Zaragoza (Micropaleontología del Cretácico y Jurásico. Lámina delgada). Información complementaria Se pone en conocimiento del lector que en el Centro de Documentación del ITGE, existe para su consulta una información complementaria de esta Hoja y Memoria, constituida por: — Muestras y sus correspondientes preparaciones — Columnas estratigráficas de detalle — Fichas de situación de muestras — Fichas petrológicas y paleontológicas — Informe sobre Puntos de Interés Geológico. -
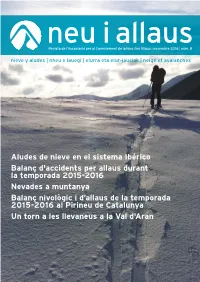
Nieve Y Aludes | Nheu E Lauegi | Elurra Eta Elur-Jausiak | Neige Et Avalanches
neu i allaus Revista de l’Associació per al Coneixement de la Neu i les Allaus | novembre 2016 | núm. 8 nieve y aludes | nheu e lauegi | elurra eta elur-jausiak | neige et avalanches Aludes de nieve en el sistema Ibérico Balanç d'accidents per allaus durant la temporada 2015-2016 Nevades a muntanya Balanç nivològic i d’allaus de la temporada 2015-2016 al Pirineu de Catalunya Un torn a les llevaneus a la Val d'Aran 1 Sumari 3 Editorial 4 Aludes de nieve en el sistema Ibérico José Luis San Vicente Marqués, Isabel Cuenca Peña y Pere Rodés i Muñoz 10 Balanç d'accidents per allaus durant la temporada 2015-2016 Jordi Gavaldà i Bordes i Glòria Martí i Domènech 13 Nevades a muntanya Ramón Pascual Berghaenel i Gabriela Cuevas Tascón 20 Las 10 reglas básicas para entender una predicción meteorológica Luca Mercalli y Rocío Hurtado Roa 2 2 Balanç nivològic i d’allaus de la temporada 2015-2016 al Pirineu de Catalunya Carles García Sellés i Glòria Martí i Domènech 24 Balance nivológico y de aludes de la temporada 2015-2016 en el Valle del Aragón (Huesca) Jon Apodaka Saratxo 28 Un torn a les llevaneus a la Val d'Aran Claudia Ramos Ferrer 31 ESPAI NEU I NENS: Allau a la peixera! Sara Orgué Vila 31 La formació a l'ACNA Comissió de Formació ACNA NEU i ALLAUS EDITA Revista de l’Associació per al Coneixement de la Neu i les Allaus Associació per al Coneixement de la Neu i les Allaus ACNA Número 8 | Novembre de 2016 www. -

E S P a C Io
www.turismodearagon.com io y Turismo y io c Comer , Industria de Departamento 902 477 000 477 902 Tel. Información Turística Información Tel. re lib e r ai al eportiva d ferta o la completan ríos y lagos del Pirineo y la captura del impresionante siluro en el Mar de Aragón, de Mar el en siluro impresionante del captura la y Pirineo del lagos y ríos del sarrio y de la cabra montesa, o la pesca de la trucha común y la arcoiris en arcoiris la y común trucha la de pesca la o montesa, cabra la de y sarrio del El esquí acuático, la vela y el windsurf en ríos o embalses; la caza del jabalí, del caza la embalses; o ríos en windsurf el y vela la acuático, esquí El o. r e ig al r ult o elta d ala , e t n ape r pa en sea ya , r vola en los Cañones de Guara, en el que Aragón es pionero; y el sueño del hombre, del sueño el y pionero; es Aragón que el en Guara, de Cañones los en y ríos; las actividades en aguas bravas como el rafting y el descenso de barrancos de descenso el y rafting el como bravas aguas en actividades las ríos; y resultan las excursiones a caballo por caminos de herradura, cruzando bosques cruzando herradura, de caminos por caballo a excursiones las resultan más osados que cuenten con la preparación necesaria. Igualmente impresionantes Igualmente necesaria. preparación la con cuenten que osados más La ascensión a picos como el Monte Perdido o el Aneto son una opción para los para opción una son Aneto el o Perdido Monte el como picos a ascensión La de Gúdar; excursiones por pueblos que sorprenden con su aire medieval.. -

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 353/1
Dziennik Urzędowy L 353 Unii Europejskiej Tom 59 Wydanie polskie Legislacja 23 grudnia 2016 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym DECYZJE ★ Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2328 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składają- cych się na śródziemnomorski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 8142) . 1 ★ Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2329 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na czarnomorski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 8182) . 90 ★ Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2330 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia szóstego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na makaronezyjski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 8183) 94 ★ Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2331 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składają- cych się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 8184) . 102 ★ Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2332 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składają- cych się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 8185) . 256 ★ Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2333 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia ósmego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 8189) . 302 ★ Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składają- cych się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 8191) . -

Turismo De Aragón
CASTELLANO ARAGÓN 20 000 KM DE SENDEROS BELLEZA Y AVENTURA SE DAN LA MANO EN LA EXTENSA RED DE SENDEROS DE ARAGÓN. DESDE EL PIRINEO MÁS ALPINO HASTA LAS SORPRENDENTES ESTEPAS DEL EBRO Y LAS SIERRAS IBÉRICAS MÁS ABRUPTAS, LA EXPERIENCIA DEL PAISAJE ESTÁ SERVIDA. / SENDEROS TURÍSTICOS DE ARAGÓN 01/ SENDEROS TURÍSTICOS DE ARAGÓN ...... 1 02/ ÍNDICE DE SENDEROS DE ESTA GUÍA ...... 4 03/ GRANDES RECORRIDOS ......................................... 6 04/ GRANDES TRAVESÍAS TEMÁTICAS .......... 9 05/ PASEOS Y EXCURSIONES .................................. 12 06/ ASCENSIONES ............................................................... 28 06/ ACCESIBLES ...................................................................... 32 Realiza: PRAMES Fotografía: F. Ajona, D. Arambillet, A. Bascón «Sevi», Comarca Gúdar-Javalambre, Comarca Somontano de Barbastro, M. Escartín, R. Fernández, M. Ferrer, D. Mallén, Montaña Segura, M. Moreno, Osole Visual, Polo Monzón, Prames, D. Saz, Turismo de Aragón EL SENDERISMO PERMITE OBTENER UNA EXPERIENCIA DIRECTA Y ÚNICA DE TODOS LOS ESPACIOS NATURALES QUE OFRECE ARAGÓN, DESDE LOS GLACIARES MÁS MERIDIONALES DE EUROPA, AFERRADOS A LAS MAYORES CUMBRES DE LOS PIRINEOS, HASTA LAS ÁRIDAS ESTEPAS DEL VALLE DEL EBRO Y LAS FASCINANTES SIERRAS DE TERUEL. / SENDEROS TURÍSTICOS DE ARAGÓN Aragón es un territorio privilegiado desde el punto de vista paisajístico y natural. Son atractivos bien conocidos el Pirineo más elevado y alpino, con el pico Aneto como su máxima altura; las sierras prepirenaicas, con Guara y los mallos de Riglos como referencias internacionales de los deportes de aventura; y un Sistema Ibérico que también tiene en el Moncayo su mayor cumbre y en Teruel algunos de sus parajes más agrestes. El complemento a la montaña es la propia depresión del Ebro, con todos los parajes asociados al río más caudaloso de la Península Ibérica, pero también a las singulares estepas que lo bordean. -

Commission Implementing Decision of 16 November 2012 Adopting A
26.1.2013 EN Official Journal of the European Union L 24/647 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 16 November 2012 adopting a sixth updated list of sites of Community importance for the Mediterranean biogeographical region (notified under document C(2012) 8233) (2013/29/EU) THE EUROPEAN COMMISSION, (4) In the context of a dynamic adaptation of the Natura 2000 network, the lists of sites of Community importance are reviewed. An update of the list of sites Having regard to the Treaty on the Functioning of the European of Community importance for the Mediterranean biogeo Union, graphical region is therefore necessary. Having regard to Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and (5) On the one hand, the update of the list of sites of flora ( 1), and in particular the third subparagraph of Article 4(2) Community importance for the Mediterranean biogeo thereof, graphical region is necessary in order to include additional sites that have been proposed since 2010 by Whereas: Member States as sites of Community importance for the Mediterranean biogeographical region within the meaning of Article 1 of Directive 92/43/EEC. For these (1) The Mediterranean biogeographical region referred to in additional sites, the obligations resulting from Articles Article 1(c)(iii) of Directive 92/43/EEC comprises the 4(4) and 6(1) of Directive 92/43/EEC should apply as Union territories of Greece, Cyprus, in accordance with soon as possible and within six years at most from the Article 1 of Protocol No 10 of the 2003 Act of Acces adoption of this Decision. -

Análisis Regional De Aragón De
ANÁLISIS REGIONAL DE ARAGÓN ENTIDAD ARAGONESA SOLICITANTE DE LA CERTIFICACIÓN FORESTAL PEFC Versión 1.0 NICO DE ARA ANÁLISIS REGIONAL COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN CONTENIDO INTRODUCCIÓN...................................................................................................................................... 4 CRITERIO 1: MANTENIMIENTO Y MEJORA ADECUADA DE LOS RECURSOS FORESTALES Y SU CONTRIBUCIÓN A LOS CICLOS DEL CARBONO ......................................................................................... 6 1.1. Indicador: Superficie (C) .................................................................................................................................. 6 1.2. Indicador: Existencias de madera o corcho (C) ................................................................................................. 17 1.3. Indicador: Estructura de la masa por edad o clase diamétrica (C) ...................................................................... 19 1.4. Indicador: Fijación de carbono (C) .................................................................................................................. 19 1.5. Indicador: Legislación forestal (D) ................................................................................................................... 23 1.6. Indicador: Información forestal (D) ................................................................................................................. 24 Análisis del criterio nº 1 ....................................................................................................................................... -

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/159 DE LA COMISIÓN De 21
15.2.2021 ES Diar io Ofi cial de la Unión Europea L 51/187 DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/159 DE LA COMISIÓN de 21 de enero de 2021 por la que se adopta la decimocuarta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea [notificada con el número C(2021) 19] LA COMISIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Vista la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (1), y en particular su artículo 4, apartado 2, párrafo tercero, Considerando lo siguiente: (1) La región biogeográfica mediterránea a que se refiere el artículo 1, letra c), inciso iii), de la Directiva 92/43/CEE incluye los territorios, en la Unión, de Grecia, Chipre, de conformidad con el artículo 1 del Protocolo n.o 10 del Acta de adhesión de 2003, y Malta, así como partes de los territorios, en la Unión, de España, Francia, Croacia, Italia y Portugal, y, de conformidad con el artículo 355, apartado 3, del Tratado, el territorio de Gibraltar, de cuyas relaciones exteriores es responsable el Reino Unido, según se especifica en el mapa biogeográfico aprobado el 20 de abril de 2005 por el Comité creado en virtud del artículo 20 de la citada Directiva («Comité de Hábitats»). (2) La lista inicial de lugares de importancia comunitaria para la región biogeográfica mediterránea, a tenor de la Directiva 92/43/CEE, se adoptó mediante la Decisión 2006/613/CE de la Comisión (2). -

DECISIÓN DE LA COMISIÓN De 28 De Marzo De 2008 Por La Que Se
L 123/76 ES Diario Oficial de la Unión Europea 8.5.2008 DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 28 de marzo de 2008 por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la primera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea [notificada con el número C(2008) 1148] (2008/335/CE) LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, (5) Por un lado, la actualización de la lista inicial de lugares de importancia comunitaria para la región biogeográfica mediterránea es necesaria para incluir lugares adicionales Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, propuestos desde marzo de 2006 por los Estados miem- bros como lugares de importancia comunitaria para la región biogeográfica mediterránea a efectos del artículo 1 Vista la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, de la Directiva 92/43/CEE. Las obligaciones derivadas del relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y artículo 4, apartado 4, y del artículo 6, apartado 1, de la flora silvestres (1), y, en particular, su artículo 4, apartado 2, Directiva 92/43/CEE son aplicables lo antes posible y como párrafo tercero, máximo en un plazo de seis años tras la adopción de la pri- mera lista actualizada de lugares de importancia comuni- taria para la región biogeográfica mediterránea. Considerando lo siguiente: (1) La región biogeográfica mediterránea a que se refiere el artículo 1, letra c), inciso iii), de la Directiva 92/43/CEE (6) Por otro lado, la actualización de la lista inicial de lugares incluye el territorio de Grecia, Malta y Chipre, de confor- de importancia comunitaria para la región biogeográfica o midad con el artículo 1 del Protocolo n 10 del Acta de mediterránea es necesaria para reflejar los cambios en la adhesión de 2003, y partes del territorio de Francia, Italia, información sobre los lugares enviada por los Estados Portugal, España y, de conformidad con el artículo 299, miembros tras la adopción de la lista comunitaria. -

Estrategia De Ordenación Territorial De Aragón
Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón MEMORIA Tomo I Monografías: 01. Población 02. Actividades económicas 03. Alojamiento 04. Equipamamientos y servicios 05. Movilidad y accesibilidad 06. Escenario vital y patrimonio territorial 0 7. Sostenibilidad 08. Cohesión territorial y equilibrio demográfico 09. Gobernanza: organización político-administrativa y régimen jurídico del territorio 10. Recursos y condicionantes naturales DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN 2 de diciembre de 2014 Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón • Memoria 00. ÍNDICE ÍNDICE 01. POBLACIÓN 1.1. Introducción ......................................................................................................................................2 1.2. Análisis...............................................................................................................................................2 1.2.1. Distribución de la población en el territorio.........................................................................2 1.2.2. Estructura demográfica...........................................................................................................4 1.2.3. Grupos específicos de población.........................................................................................31 1.3. Revisión de las DGOT.....................................................................................................................73 1.4. Tendencias y retos...........................................................................................................................75 -

Cuevas, Bosques Y Montañas Sagradas De Celtiberia (Ss
Cuevas, bosques y montañas sagradas de Celtiberia (ss. II a.C. - II d.C.): entre la transformación y el abandono Ruth Ayllón Martín ADVERTIMENT . La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX ( www.tdx.cat ) i a través del Dipòsit Digital de la UB ( diposit.ub.edu ) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposici ó des d’un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB . No s’autoritza la presenta ció del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indica r el nom de la persona autora. ADVERTENCIA . La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR ( www.tdx.cat ) y a través del Repositorio Digital de la UB ( diposit.ub.edu ) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y pue sta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB . -

COMMISSION DECISION of 12 December 2008 Adopting, Pursuant to Council Directive 92/43/EEC, a Second Updated List of Sites Of
13.2.2009 EN Official Journal of the European Union L 43/393 COMMISSION DECISION of 12 December 2008 adopting, pursuant to Council Directive 92/43/EEC, a second updated list of sites of Community importance for the Mediterranean biogeographical region (notified under document number C(2008) 8049) (2009/95/EC) THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, biogeographical region is necessary in order to include additional sites that have been proposed since September Having regard to the Treaty establishing the European Commu- 2006 by the Member States as sites of Community nity, importance for the Mediterranean biogeographical region within the meaning of Article 1 of Directive 92/43/EEC. The obligations resulting from Articles 4(4) and 6(1) of Having regard to Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 Directive 92/43/EEC are applicable as soon as possible and on the conservation of natural habitats and of wild fauna and within six years at most from the adoption of the second 1 flora ( ) and in particular the third subparagraph of Article 4(2) updated list of sites of Community importance for the thereof, Mediterranean biogeographical region. Whereas: (6) On the other hand, the second update of the list of sites of (1) The Mediterranean biogeographical region referred to in Community importance for the Mediterranean biogeogra- Article 1(c)(iii) of Directive 92/43/EEC comprises the phical region is necessary in order to reflect any changes in territory of Greece, Malta and Cyprus, in accordance to site related information submitted by the Member States Article 1 of Protocol No 10 of the 2003 Act of Accession, following the adoption of the initial and the first updated and parts of the territory of France, Italy, Portugal, Spain Community lists.