Irak: Reflexiones Sobre Una Guerra
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

La Incierta Victoria De Estados Unidos En Irak
29 la incierta victoria de estados unidos en irak eric lair * Contrariamente al postulado, algo determinista, de unos analistas que anuncian el declive casi irremediable de las guerras entre Estados1, la intervención militar en Irak en 2003 recordó las posibilidades de confrontaciones interestatales en el sistema internacional. Si bien es cierto que los mayores centros de investigación sobre la violencia en el mundo coinciden en subrayar un descenso en el número de conflictos2 entre Estados desde hace varias décadas y un incremento paralelo de las guerras internas, sería apresurado predecir la extinción de los primeros. Una breve mirada a la geopolítica de la “conflictualidad” invita a una mayor prudencia y circunspección. Basta mencionar al respecto la contienda olvidada entre Etiopía y Eritrea, la participación de distintos países en las hostilidades que se desarrollan en la República Democrática del Congo (antiguo Zaire), las tensiones fronterizas entre la India y Pakistán o aun las potencialidades de enfrentamiento entre Corea del Norte y del Sur. En lo que se refiere a Irak, tras una larga lucha armada con Irán (1980-1988) y luego del conflicto internacional desatado por la invasión a Kuwait (1990-1991), calificados respectivamente de “primera” y “segunda” guerra del Golfo, el régimen de Saddam Hussein fue de nuevo el epicentro de una confrontación interestatal en el primer semestre de 2003. Además de estas líneas de fractura, la orientación ofensiva de la nueva doctrina de seguridad estadounidense hecha pública en septiembre de 20023 deja entrever probables escenarios de conflicto con países “hostiles”, en particular los así denominados “Estados canallas” (rogue states)4. -

Irak, Diez Años Después
Documento Opinión 23/2013 12 marzo de 2013 David Corral Hernández* IRAK, DIEZ AÑOS DESPUÉS Visitar la WEB Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO IRAK, DIEZ AÑOS DESPUÉS Resumen: En 2013 se cumple la primera década desde que una coalición militar internacional, liderada por Estados Unidos y Reino Unido, invadiera Irak para derrocar a Saddam Hussein y poner fin a su régimen. Este país, muy presente en los medios de comunicación por la guerra que mantuvo con Irán en los Ochenta, o la Primera Guerra del Golfo en los Noventa, ha pasado en nuestros días a un discreto segundo plano. La retirada de su territorio de las tropas estadounidenses en 2011, la “primavera árabe”, la guerra civil en Siria, la carrera nuclear iraní o el futuro de Afganistán, por mencionar algunos protagonistas en esta región, han eclipsado a un convulso Irak. Abstract: 2013 is the first decade since an international military coalition, headed by United States and the United Kingdom, invade Iraq to oust Saddam Hussein and his regime. This country, well known in the mass media by the war with Iran in the Eighty or the First Gulf War in the Ninety, has passed in our days to a discreet background. The withdrawal of the American troops in 2011, the "Arab Spring", the civil war in Syria, the Iranian nuclear career or the future of Afghanistan, are some examples of protagonists in this region that have eclipsed a convulsed Iraq. Palabras clave: Irak. Guerra. Maliki. Al Qaeda. Kurdos. Estados Unidos. Keywords: Iraq. War. Maliki. Al Qaeda. Kurds. United States. *NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son de responsabilidad de sus autores, sin que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa. -
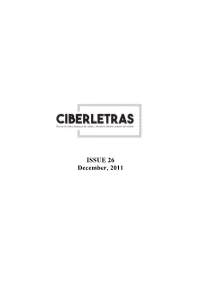
ISSUE 26 December, 2011
ISSUE 26 December, 2011 ISSUE 26 (December 2011) ISSN: 1523-1720 TABLE OF CONTENTS Ensayos/Essays • María Inés Cisterna GolD La vida en suspenso: La figura del hotel en Hotel Edén de Luis Gusmán • Marcelo Coddou Propuestas para una lectura crítica de las autobiografías de Isabel Allende • Mara Favoretto – Timothy Wilson Identidades ambiguas en la música de Kevin Johansen: la no-ciudadanía del dadaísmo subtropical • Erin Redmond Gender Treachery against the State: The Political Function of Popular Film in Two Novels by Manuel Puig • Andrew Reynolds Enrique Gómez Carrillo Writes the Home Out of Egypt: Orientalism and the Modernista Print Industry • Eduardo Ruiz “El reverso del ‘milagro mexicano:’ la crítica de la nación en Las batallas en el desierto y El vampiro de la colonia Roma” • Javier Sánchez Zapatero Detectives de la memoria: la novela negra como medio de indagación en la historia reciente española • Leonora Simonovis Si yo fuera Pedro Infante o el (melo)drama de una masculinidad perdida • Carlos Uxó El personaje del negro en la narrativa cubana de la Revolución: 1959-1976 Reseñas/Reviews • Javier Krauel Carlos Barriuso. Los discursos de la modernidad: nación, imperio y estética en el fin de siglo español (1895-1924). • Nancy Bird-Soto Nadia V. Celis y Juan Pablo Rivera. Lección errante: Mayra Santos Febres y el Caribe contemporáneo • Pablo Pintado-Casas El ensayo de Juan García Hortelano; una lúcida mirada de lo cotidiano 2 ISSUE 26 (December 2011) ISSN: 1523-1720 ESSAYS 3 ISSUE 26 (December 2011) ISSN: 1523-1720 La vida en suspenso: La figura del hotel en Hotel Edén de Luis Gusmán María Inés Cisterna GolD University of Massachusetts, Boston El propósito de este trabajo es doble: esbozar una lectura de la figura del hotel y su representación en la literatura, para luego extender ese análisis a la discusión política y social que el hotel evoca en la novela de Luis Gusmán Hotel Edén, (1999). -

Tarjetas De Educación Cívica Para El Examen De Naturalización
Tarjetas de Educación Cívica para el Examen de Naturalización M-623-S (rev. 02/19) U.S. GOVERNMENT OFFICIAL EDITION NOTICE Use of ISBN This is the Official U.S. Government edition of this U.S. Department of Homeland Security, U.S. Citizenship publication and is herein identified to certify its and Immigration Services, Office of Citizenship, Tarjetas authenticity. Use of the ISBN 978-0-16-093620-3 is de Educación Cívica para el Examen de Naturalización, Washington, for U.S. Government Publishing Office Official Editions D.C., 2019. only. The Superintendent of Documents of the U.S. U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) has Government Publishing Office requests that any purchased the right to use many of the images in Tarjetas de reprinted edition clearly be labeled as a copy of the Educación Cívica para el Examen de Naturalización. USCIS is licensed authentic work with a new ISBN. to use these images on a non-exclusive and non-transferable The information presented in Tarjetas de Educación Cívica para basis. All other rights to the images, including without el Examen de Naturalización is considered public information limitation and copyright, are retained by the owner of the and may be distributed or copied without alteration images. These images are not in the public domain and may unless otherwise specified. The citation should be: not be used except as they appear as part of this publication. For sale by the Superintendent of Documents, U.S. Government Publishing Office Internet: bookstore.gpo.gov Phone: toll free (866) 512-1800; DC area (202) 512-1800 Fax: (202) 512-2104 Mail: Stop IDCC, Washington, DC 20402-0001 ISBN 978-0-16-093620-3 Tarjetas de Educación Cívica de USCIS Las Tarjetas de Educación Cívica ayudarán a los inmigrantes a estudiar la historia y el gobierno de Estados Unidos mientras se preparan para el examen de naturalización. -

La Logística Operativa Terrestre En Los Conflictos Del Siglo Xxi. Lecciones Aprendidas Y Tendencias
LA LOGÍSTICA OPERATIVA TERRESTRE EN LOS CONFLICTOS DEL SIGLO XXI. LECCIONES APRENDIDAS Y TENDENCIAS Javier María Ruiz Arévalo Teniente coronel del Ejército de Tierra Desde un punto de vista logístico meramente logístico, podríamos decir que existen dos tipos de guerras: por una parte están aquellas de tipo ofensivo o defensivo ligadas a la defensa de la propia soberanía y que se desarrollan en el propio territorio o en territorios adyacentes; estas guerras responden al modelo de guerra total por implicar que todas las capacidades nacionales se vuelcan hacia el esfuerzo bélico. Por otra parte están las que se desarrollan lejos del propio territorio, que normalmente implican empeñar fuerzas mucho menores y suponen un esfuerzo marginal para la economía nacional. En el primer caso, de acuerdo con el viejo aforismo, «Dios (casi) siempre ayuda a los ejércitos más numerosos», lo que traducido a efectos prácticos viene a querer decir que quien sea capaz de movilizar, equipar y alimentar, en todos los sentidos, al ejército más numeroso (o, en términos más técnicos, el que logre movilizar una potencia de combate superior), será normalmente el que triunfe: podríamos decir que estas guerras las gana el abastecimiento en su faceta de producción. En el segundo caso, en las operaciones limi- tadas que se llevan a cabo lejos del propio territorio, cobran pleno sentido las palabras del general británico Michael Jackson (1): «Llegar es el 70% de la batalla». En este tipo de conflictos, que son los que estamos viviendo hoy y, con toda seguridad, seguiremos viviendo en el futuro próximo, la clave ya no es volcar la producción hacia el esfuerzo de guerra para lograr un ejército lo más potente posible, la clave ahora es el transporte: ser capaz de proyectar la potencia de combate suficiente, en los plazos requeridos y allí donde sea preciso. -

Campaña De Kuwait
doctrina Los generales Y los elementos del diseÑO operacional: CAMpaÑA DE KUWAIT El autor hace un recorrido sobre las vinculaciones entre los Estados Finales Deseado, Militar y Operacional y sus derivaciones en Objetivos Operacionales que hubo en la primera Guerra del Golfo. Además evidencia las discrepancias en la planificación y ejecución de la campaña, tanto como la influencia de la política durante el desarrollo de las operaciones. Finaliza con un análisis de las diferentes opiniones de los generales que tuvieron un papel decisivo en el conflicto y su vinculación con los miembros influyentes de la política. PALABRAS CLAVE: KUWAIT / SADDAM HUSSEIM / SCHWARZKOPF / VINCULACIÓN POLÍTICA / ESTADO FINAL / CAMPAÑA / DISEÑO OPERACIONAL / CENTRO DE GRAVEDAD Por Omar Alberto Locatelli uerra del Golfo: KUWait 1990/ 1991 operación) estaba a cargo del General Schwarzkopf. Este, ha- Empleo de la nueva forma de planeamiento que vincula biendo crecido parcialmente en Irán era más sofisticado mi- G a todos los niveles litarmente. No obstante, Powell, que había crecido en el ba- El autor, luego de haber hecho un análisis del diseño opera- rrio neoyorquino de Bronx probó ser mucho más hábil para cional en la guerra de Vietnam y narrar las reflexiones de un desenvolverse con el nivel político1. Según Washington, era el comandante operacional sobre cómo hacer y ganar la guerra, general en el cual el pueblo norteamericano podía confiar. El busca en esta oportunidad otro ejemplo en el que se puede nivel político (Secretario de Defensa) estaba en manos de Ri- analizar la ejercitación exitosa del nuevo método de planifi- chard “Dick” Cheney, quien, si bien no contaba con el apoyo car la solución militar de un conflicto: La primera Guerra del del Pentágono por no haber prestado servicios en la Guerra golfo en 1990/ 1991. -

Gane La Guerra Antes De Que Empiece Por Qué Colombia Debe Integrar Su Poder Aéreo En La Fuerza Aérea De Colombia
AIR & SPACE POWER JOURNAL en Español -3er Trimestre 2018 Gane la guerra antes de que empiece Por qué Colombia debe integrar su poder aéreo en la fuerza Aérea de Colombia PEDRO ARNULFO SÁNCHEZ SUÁREZ, CORONEL DE LA FUERZA AÉREA DE COLOMBIA ómo debe organizar Colombia su poder aéreo? ¿Con el poderío aéreo distribuido en diferentes servicios (modelo de servicio múltiple) o poderío aéreo asignado solamente a la Fuerza Aérea (modelo de servicio individual)? En este artículo se ¿ responde a la pregunta analizando los atributos de efectividad militar. Este análi- sis usaC las teorías de efectividad militar, estructura de mando, y doctrina conjunta y aérea, para comparar y hacer contraste de la integración, capacidad de reacción y destreza de combate de esos mo- delos en la lucha. La Guerra del Golfo y la Guerra de los Seis Días se usan como base de este análisis. La primera es representativa del modelo de servicio múltiple (EE.UU.), y la segunda es característica del modelo de servicio individual (Israel). Por supuesto, hay grandes diferencias entre estos países, pero este estudio se ocupa solamente sobre qué modelo mostraría mejor los atributos de la efectividad militar en combate. Este análisis concluye y recomienda que Colombia debe organizar su poderío aéreo aplicando el modelo de un servicio individual porque este mo- delo produce más potencia de combate en el campo de batalla y se adapta mejor a la Estrategia de Defensa y Seguridad de Colombia. Introducción A veces, la lucha empieza antes de que se inicie la guerra. En este caso, el terreno no es ni la jungla ni el desierto de Colombia; es la burocracia política del Ministerio de Defensa de Colom- bia (COLMINDEF). -

Nelle Rete Usenet Comunicazione E Informazione Durante La Guerra Del Golfo Del 1991
Desert Storm I nelle rete Usenet Comunicazione e informazione durante la Guerra del Golfo del 1991 L’oggetto di studio sviluppato in queste pagine è la guerra in Iraq del 1991, la quale viene riconosciuta come il primo grave conflitto dopo la fine del bipolarismo della Guerra Fredda. Dei tanti aspetti che si possono trovare ed analizzare all’interno di un evento storico come una guerra l’approfondimento verterà su ciò che più ha caratterizzato questo conflitto, storicamente definito il nuovo modello di guerra occidentale contemporanea, ove l’elemento determinante è l’informazione, e come essa viene strutturata. Informazione intesa come costruzione e diffusione di notizie vitali per la vittoria della guerra, si parla infatti di strategie dell’informazione direttamente derivanti da strategie militari, comunicazione, come se tale sia più determinante delle armi e dagli uomini impiegati sul fronte. L’uso, il trattamento e la diffusione di informazioni di guerra diventa fondamentale per ottenere la partecipazione e il consenso che le democrazie occidentali devono avvalersi per essere legittimate delle loro azioni. Tale aspetto è stato verificato dall’esperienza della guerra del Vietnam la quale ha dimostrato che il fronte interno è divenuto più importante per una conclusione positiva del conflitto. Proprio per questo motivo ritroviamo nella Guerra del Golfo le nuove strategie di gestione dell’informazione, essa non è solo propaganda vecchio stampo, ma un insieme di tecniche e di utilizzo della comunicazione, sperimentate e definite durante gli anni ’80, in cui molte discipline legate alle padronanza dei mezzi dello spettacolo televisivo e della comunicazione pubblicitaria hanno creato nuovi linguaggi, sedimentati in nuovi codici riconosciuti dal grande pubblico. -

Guerra Del Golfo
SENATO DELLA REPUBBLICA X LEGISLATURA 492a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1991 (Pomeridiana) Presidenza del presidente SPADOLINI, indi del vice presidente DE GIUSEPPE e del vice presidente SCEV AROLLI INDICE CONGEDI E MISSIONI Pago 3 e dello svolgimento di interpellanze e interrogazioni sui più recenti sviluppi della situazione nel Golfo Persico. PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIAN. TE PROCEDIMENTO ELETTRONICO .. 3 Approvazione, con modificazioni, del dise. gno di legge n. 2610 con il seguente titolo: DISEGNI DI LEGGE «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 1991, n.17, Seguito della discussione: recante ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel- «Conversione in legge del decreto-legge l'area del Golfo Persico»: 19 gennaio 1991, n. 17, recante ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla situa- DJONISI (Rifond. Com.) Pago 10 zione determinatasi nell'area del Golfo ACHILLI(PSI) . 12 Persico» (2610) VOLPONI(Rifond. Com.) 16 T[POGRAFIA DEL SENATO ([400) Senato della Repubblica ~ 2 ~ X Legislatura 492" SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 20 FEBBRAIO 1991 BOFFA (Com.-PDS) . .. Pago 19 PECCHIOLI(Com.-PDS) . , . , . , . .. Pago 90, 97 POZZO(MSI-DN) 23 * ROGNONI,ministro della difesa 90 e passim TRIPODI(Rifond. Com.) 26 COVI (Repubb,) ".".,...,..,.,.., 90 SPETIè (Rifond. Com.) 31 ACQUARONE(DC) .,.,.", ,..".,. "" 90 POLI(DC) . .. 35, 65 FABBRI(PSI) ..", ,...",.., 90, 100 LIBERTINI(Rifond. Com.) . .. 41 * * SERRI (Rifond. Com.) , ,."."...", 91,95 CAPPUZZO(DC), relatore . ... ... .... .. ... .. 44 BOFFA(Com.-PDS) .. , , . , . , . , . , . 92 ROGNONI,ministro della difesa 49 * GUALTIERI(Repubb.) , ,."".,. 103 * LENOCI,sottosegretario di Stato per gli affari MAZZOLA(DC) .,." ".""" 105 esteri 56 FILETTI (MSI-DN) , , 107 BERTOLDI(Com.-PDS) . 59 SPETlè (Rifond. Com.) ,., 113, 115 SENESI (Com.~PDS) 61 FASSINO,sottosegretario di Stato per la di- * BOATO(Fed. -

La Producción De Sentido Y El Conflicto Armado”
“La Producción de Sentido y el Conflicto Armado” “Los Casos de Ruanda, Sierra Leona, Afganistán y la Guerra Global contra el Terrorismo”. 2 “La idea más extravagante que pueda nacer en la cabeza de un político es creer que baste a un pueblo entrar a mano armada en un pueblo extranjero para hacerle adoptar sus leyes y su constitución. Nadie quiere a los misioneros armados” Robespierre 3 4 Prólogo El hombre como especie necesita de un equilibrio físico y psíquico para poder funcionar, ambas se constituyen en un interés vital para su mantenimiento operativo. Se distingue de otras especies por su capacidad de razonar, pero también por su capacidad de destruir. Todo animal es capaz de matar por su supervivencia, pero solo el hombre utiliza un grado de perversidad y crueldad como ninguna otra especie. La guerra se ha transformado en una forma de vida para muchas naciones y sociedades completas se ven amenazadas por éste fenómeno. Una sociedad recurre a la guerra cuando cree que sus intereses vitales se ven amenazados: su sistema de vida; en definitiva, su identidad. Los gobiernos han logrado manipular muchas veces la verdad para poder convencer a su sociedad de ir a la guerra. La guerra se ha vuelto cada vez más destructiva, los medios militares involucrados en la misma hacen de los campos de batalla una exposición tecnológica incomparable, por ello muchos han vuelto a guerrear como en el pasado, se ha vuelto a las tácticas de la guerra de insurgencia: la guerrilla, el terrorismo, entre otros. Pero para que el sistema de agresión-reacción funcione, debe haber siempre dos implicados: el que ataca y el que defiende. -

Federal Benefits for Veterans and Dep. 2010
Números de teléfono Asesoramiento por duelo........................................................ 1-202-461-6530 Asistencia a través de personas encargadas del cuidado de la salud ........................................................... 1-855-260-3274 Asuntos especiales de la salud .............................................. 1-800-749-8387 Beneficios del VA .................................................................... 1-800-827-1000 Centro de administración de pensiones ................................. 1-877-294-6380 CHAMPVA (Programa médico y de salud civil del Departamento de Asuntos de los Veteranos) ................... 1-800-733-8387 Cuidado de la salud ................................................................ 1-877-222-8387 Dispositivo de telecomunicación para sordos (TDD).............. 1-800-829-4833 Educación ............................................................................... 1-855-260-3274 Lápidas y placas ..................................................................... 1-800-697-6947 Oficina Nacional de Programación de Cementerios del VA ....1-800-535-1117 Programa de certificado de conmemoración presidencial...... 1-202-565-4964 Programa federal de coordinación de recuperación............... 1-877-732-4456 Programa médico extranjero .................................................. 1-888-820-1756 Préstamos para viviendas .......................................................1-888-244-6711 Red Nacional de Prevención del Suicidio............................... 1-800-273-8255 Seguro de -

Gaceta 1587.Pdf
Se afianza el Centro de Formación Continua 17 de agosto de 2020 Número 1,587 ISSN 0188-6975 Descarga el PDF § PC PUMA entregará más equipos a planteles § Presente vivo, rumbo a los 50 años del Colegio <www.cch.unam.mx/comunicacion/gaceta> @CCHUNAM CCH Colegio de Ciencias y Humanidades CCH_UNAM CCH.UNAM.Oficial GACETA CCH | 17 DE AGOSTO DE 2020 editorial El Colegio 6 no se detiene PUBLICACIONES l Colegio de Ciencias y formación docente en este perio- informativas tiene el Humanidades no se ha do interanual, los cuales se han Colegio, Gaceta CCH detenido, como lo de- llevado a cabo en cada uno de los y cinco boletines muestran, cada semana, planteles, a través de sus secretarías de planteles, que la Gaceta central y las publica- docentes, y la Dirección General, dan cuenta de la Eciones de los cinco planteles que con el apoyo del Departamento de gran variedad de integran nuestra dependencia; Formación de Profesores y el Cen- actividades que se donde se registran las diversas ac- tro de Formación Continua. desarrollan en la tividades de docencia, extensión Todo este trabajo sólo ha sido institución. académica, cultural, recreativa y posible gracias a un esfuerzo co- Todo el trabajo de investigación. laborativo y de equipo, que forta- En el semestre que está por lece el aprendizaje de nuestros es- sólo ha sido concluir, 2020-2, los cuerpos di- tudiantes y la actualización de los rectivos de los planteles y de la profesores en un contexto social posible gracias Dirección General impulsan la complicado. a un esfuerzo aplicación de los exámenes ex- Así, para remontar los efectos traordinarios, los cursos del PAE, de la pandemia, ha sido necesario colaborativo y las jornadas de egreso y de bien- poner en juego la creatividad, la venida, además de supervisar energía y la solidaridad de la co- de equipo, que las obras de mantenimiento, de munidad cecehachera.