Tesis VF Fabricio Ballestero 2016 Full.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Supplementary Information For
Supplementary Information for Indigenous knowledge networks in the face of global change Rodrigo Cámara-Leret, Miguel A. Fortuna & Jordi Bascompte Rodrigo Cámara-Leret Email: [email protected] This PDF file includes: Supplementary text Figs. S1 to S5 Tables S1 to S4 1 www . pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1821843116 Fig. S1. Geographic distribution of the communities studied. Map of northwestern South America showing the geographic location and the names of the 57 communities. 2 a 3 R=0.003 NuevoProgreso ● 2 ●Pacuya Munaypata ● ●Zabalo Sanandita ● SantaAna Angostura Mayo Kusutkau Kapawi● Dureno ● Illipanayuyo● ● ● ● 1 PuertoYaminahua Wayusentsa CorreoSanIsidro● SanMartin SantaRosaDeMaravillaSanSilvestre● ● ● ● ● TresArroyos ● ● Secejsama ●BuenaVista Curare SanAntonioPucasucho● UnionProgreso Yucuna ● ●SantaRosa● Motacuzal● ' OS PuertoQuito ● Sibundoy● ● ● ● ● b 0 Santiago ● ●ElChino ● Camaritagua Juisanoy● ● SantoDomingoBoliviaSanBenito ● OctubreVillaSantiago● ● ● SantaMaria NuevaSamariaAviacion● ● ● Nanegalito PeripaCusuChico● ● −1 Mindo● Irimo● ● CentroProvidenciaSanMartinDeAmacayacu Yamayakat ● ● LamasWayku Chiguilpe ● ● Villanueva AltoIvon● ● ● PalmaReal Aguacate −2 ● PuertoPervel −2 −1 0 1 2 3 4 FractionFraction of of all all species species b 3 R=−0.41** NuevoProgreso ● 2 Pacuya● Munaypata Zabalo● ● SananditaAngostura● SantaAna Kusutkau ● Mayo Kapawi Dureno ● ● Illipanayuyo● ● ● 1 PuertoYaminahuaWayusentsa SanIsidro ● Correo SanMartin SantaRosaDeMaravilla ● ● SanSilvestre ● ● TresArroyos● ● Secejsama●Curare BuenaVista UnionProgresoSanAntonio -

Pentaclethra Macroloba (Willd.) Kuntze
Pentaclethra macroloba (Willd.) Kuntze E.M. FLORES Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica, Costa Rica FABACEAE (BEAN FAMILY) Acacia macroloba Willd. (Species Plantarum. Editio quarta 4[2]: 1054; 1806); Mimosa macroloba (Willd.) Poir. (Encyclopedie Methodique. Botanique...Supplement 2 [1]: 66; 1811); Acacia aspidioides G. Meyer (Primitiae Florae Essequeboensis...165; 1818); Pentaclethra filamentosa Benth. (Journal of Botany; second series of the Botanical Miscellany 2 [11]: 127-128; 1840); Pentaclethra brevipila Benth. (Journal of Botany; second series of the Botanical Miscellany 2 [11]: 128; 1840); Cailliea macrostachya Steud. (Flora 26: 759; 1843); Entada werbaeana J. Presl. (Epimeliae Botanicae 206; 1849) Bois mulatre, carbonero, fine-leaf, gavilán, koeroebahara, koeroeballi, koorooballi, koroballi, kroebara, mulato, oil bean tree, palo de aceite, palo mulato, paracachy, paraná-cachy, paroa-caxy, pracaxy, quebracho, sangredo, sangredo falso trysil, wild tamarind (Flores 1994f, Record and Hess 1949, Standley 1937) Pentaclethra macroloba grows naturally from Nicaragua to the to 3 mm. The phyllotaxis is spiral. The leaves are long, shiny, Amazon, including the Guianas and the West Indies (Brako biparipinnate, stipulate, with a small structure at the distal and Zarucchi 1993, Ducke 1949, Schery 1950). It is abundant end. Species density in the forest is close to 50 percent, but in coastal lowlands with moderate slope. Pentaclethra macrolo- decreases with sloping; it is common near rivers, creeks, and ba is formed by three neotropical disjunctive populations seasonally flooded zones. The species grows well in alluvial or (Hartshorn 1983b). The largest is found in the Amazon low- residual soils derived from basalts. It is also found in swampy lands of the Atlantic coast from northeast Venezuela to the or poorly drained areas with acid soils. -

Wendland's Palms
Wendland’s Palms Hermann Wendland (1825 – 1903) of Herrenhausen Gardens, Hannover: his contribution to the taxonomy and horticulture of the palms ( Arecaceae ) John Leslie Dowe Published by the Botanic Garden and Botanical Museum Berlin as Englera 36 Serial publication of the Botanic Garden and Botanical Museum Berlin November 2019 Englera is an international monographic series published at irregular intervals by the Botanic Garden and Botanical Museum Berlin (BGBM), Freie Universität Berlin. The scope of Englera is original peer-reviewed material from the entire fields of plant, algal and fungal taxonomy and systematics, also covering related fields such as floristics, plant geography and history of botany, provided that it is monographic in approach and of considerable volume. Editor: Nicholas J. Turland Production Editor: Michael Rodewald Printing and bookbinding: Laserline Druckzentrum Berlin KG Englera online access: Previous volumes at least three years old are available through JSTOR: https://www.jstor.org/journal/englera Englera homepage: https://www.bgbm.org/englera Submission of manuscripts: Before submitting a manuscript please contact Nicholas J. Turland, Editor of Englera, Botanic Garden and Botanical Museum Berlin, Freie Universität Berlin, Königin- Luise-Str. 6 – 8, 14195 Berlin, Germany; e-mail: [email protected] Subscription: Verlagsauslieferung Soyka, Goerzallee 299, 14167 Berlin, Germany; e-mail: kontakt@ soyka-berlin.de; https://shop.soyka-berlin.de/bgbm-press Exchange: BGBM Press, Botanic Garden and Botanical Museum Berlin, Freie Universität Berlin, Königin-Luise-Str. 6 – 8, 14195 Berlin, Germany; e-mail: [email protected] © 2019 Botanic Garden and Botanical Museum Berlin, Freie Universität Berlin All rights (including translations into other languages) reserved. -

Seed Geometry in the Arecaceae
horticulturae Review Seed Geometry in the Arecaceae Diego Gutiérrez del Pozo 1, José Javier Martín-Gómez 2 , Ángel Tocino 3 and Emilio Cervantes 2,* 1 Departamento de Conservación y Manejo de Vida Silvestre (CYMVIS), Universidad Estatal Amazónica (UEA), Carretera Tena a Puyo Km. 44, Napo EC-150950, Ecuador; [email protected] 2 IRNASA-CSIC, Cordel de Merinas 40, E-37008 Salamanca, Spain; [email protected] 3 Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca, Plaza de la Merced 1–4, 37008 Salamanca, Spain; [email protected] * Correspondence: [email protected]; Tel.: +34-923219606 Received: 31 August 2020; Accepted: 2 October 2020; Published: 7 October 2020 Abstract: Fruit and seed shape are important characteristics in taxonomy providing information on ecological, nutritional, and developmental aspects, but their application requires quantification. We propose a method for seed shape quantification based on the comparison of the bi-dimensional images of the seeds with geometric figures. J index is the percent of similarity of a seed image with a figure taken as a model. Models in shape quantification include geometrical figures (circle, ellipse, oval ::: ) and their derivatives, as well as other figures obtained as geometric representations of algebraic equations. The analysis is based on three sources: Published work, images available on the Internet, and seeds collected or stored in our collections. Some of the models here described are applied for the first time in seed morphology, like the superellipses, a group of bidimensional figures that represent well seed shape in species of the Calamoideae and Phoenix canariensis Hort. ex Chabaud. -

Environmental Factishes, Variation, and Emergent Ontologies Among the Matsigenka of the Peruvian Amazon
Environmental Factishes, Variation, and Emergent Ontologies among the Matsigenka of the Peruvian Amazon By Caissa Revilla-Minaya Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate School of Vanderbilt University in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in Anthropology January 31, 2019 Nashville, Tennessee Approved: Norbert O. Ross, Ph.D. Beth A. Conklin, Ph.D. Tom D. Dillehay, Ph.D. Douglas L. Medin, Ph.D. Copyright © 2019 by Caissa Revilla-Minaya All rights reserved ii To John iii ACKNOWLEDGEMENTS My deepest gratitude is for the members of the Matsigenka Native Community of Tayakome, for generously welcoming my husband and me, allowing a couple of foreigners like us to participate in their lives, and sharing their stories, experiences, and numerous good laughs. I am grateful for their patience during this work, and for their kindness, humor and friendship. My committee members provided me with constant support and invaluable advice, making time to meet with me during my sporadic visits to Nashville during the last years of dissertation writing. Thank you Beth Conklin, Tom Dillehay, and Doug Medin. I am particularly indebted to my adviser Norbert Ross, for his continuous guidance, insightful criticism, and endless support during all stages of my doctoral studies. His incisive questioning of established theory has challenged me to become a better researcher and scholar. I thank him for his mentorship and friendship. Field research for this dissertation was made possible by the generous support of the Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research (Grant No. 8577), the Robert Lemelson Foundation and the Society for Psychological Anthropology, the Center for Latin American Studies and the College of Arts and Sciences at Vanderbilt University. -

Changes in Plant Community Diversity and Floristic Composition on Environmental and Geographical Gradients Author(S): Alwyn H
Changes in Plant Community Diversity and Floristic Composition on Environmental and Geographical Gradients Author(s): Alwyn H. Gentry Source: Annals of the Missouri Botanical Garden, Vol. 75, No. 1 (1988), pp. 1-34 Published by: Missouri Botanical Garden Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2399464 Accessed: 02/09/2010 07:33 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of JSTOR's Terms and Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp. JSTOR's Terms and Conditions of Use provides, in part, that unless you have obtained prior permission, you may not download an entire issue of a journal or multiple copies of articles, and you may use content in the JSTOR archive only for your personal, non-commercial use. Please contact the publisher regarding any further use of this work. Publisher contact information may be obtained at http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=mobot. Each copy of any part of a JSTOR transmission must contain the same copyright notice that appears on the screen or printed page of such transmission. JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. Missouri Botanical Garden Press is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Annals of the Missouri Botanical Garden. http://www.jstor.org Volume75 Annals Number1 of the 1988 Missourl Botanical Garden CHANGES IN PLANT AlwynH. -

PARROT NESTING in SOUTHEASTERN PERU: SEASONAL PATTERNS and KEYSTONE TREES Author(S): DONALD J
PARROT NESTING IN SOUTHEASTERN PERU: SEASONAL PATTERNS AND KEYSTONE TREES Author(s): DONALD J. BRIGHTSMITH Source: The Wilson Bulletin, 117(3):296-305. 2005. Published By: The Wilson Ornithological Society DOI: http://dx.doi.org/10.1676/03-087A.1 URL: http://www.bioone.org/doi/full/10.1676/03-087A.1 BioOne (www.bioone.org) is a nonprofit, online aggregation of core research in the biological, ecological, and environmental sciences. BioOne provides a sustainable online platform for over 170 journals and books published by nonprofit societies, associations, museums, institutions, and presses. Your use of this PDF, the BioOne Web site, and all posted and associated content indicates your acceptance of BioOne’s Terms of Use, available at www.bioone.org/page/terms_of_use. Usage of BioOne content is strictly limited to personal, educational, and non-commercial use. Commercial inquiries or rights and permissions requests should be directed to the individual publisher as copyright holder. BioOne sees sustainable scholarly publishing as an inherently collaborative enterprise connecting authors, nonprofit publishers, academic institutions, research libraries, and research funders in the common goal of maximizing access to critical research. Wilson Bulletin 117(3):296±305, 2005 PARROT NESTING IN SOUTHEASTERN PERU: SEASONAL PATTERNS AND KEYSTONE TREES DONALD J. BRIGHTSMITH1 ABSTRACT.ÐParrots that inhabit tropical lowland forests are dif®cult to study, are poorly known, and little information is available on their nesting habits, making analysis of community-wide nesting patterns dif®cult. I present nesting records for 15 species of psittacids that co-occur in southeastern Peru. The psittacid breeding season in this area lasted from June to April, with smaller species nesting earlier than larger species. -

Mar2009sale Finalfinal.Pub
March SFPS Board of Directors 2009 2009 The Palm Report www.southfloridapalmsociety.com Tim McKernan President John Demott Vice President Featured Palm George Alvarez Treasurer Bill Olson Recording Secretary Lou Sguros Corresponding Secretary Jeff Chait Director Sandra Farwell Director Tim Blake Director Linda Talbott Director Claude Roatta Director Leonard Goldstein Director Jody Haynes Director Licuala ramsayi Palm and Cycad Sale The Palm Report - March 2009 March 14th & 15th This publication is produced by the South Florida Palm Society as Montgomery Botanical Center a service to it’s members. The statements and opinions expressed 12205 Old Cutler Road, Coral Gables, FL herein do not necessarily represent the views of the SFPS, it’s Free rare palm seedlings while supplies last Board of Directors or its editors. Likewise, the appearance of ad- vertisers does not constitute an endorsement of the products or Please visit us at... featured services. www.southfloridapalmsociety.com South Florida Palm Society Palm Florida South In This Issue Featured Palm Ask the Grower ………… 4 Licuala ramsayi Request for E-mail Addresses ………… 5 This large and beautiful Licuala will grow 45-50’ tall in habitat and makes its Membership Renewal ………… 6 home along the riverbanks and in the swamps of the rainforest of north Queen- sland, Australia. The slow-growing, water-loving Licuala ramsayi prefers heavy Featured Palm ………… 7 shade as a juvenile but will tolerate several hours of direct sun as it matures. It prefers a slightly acidic soil and will appreciate regular mulching and protection Upcoming Events ………… 8 from heavy winds. While being one of the more cold-tolerant licualas, it is still subtropical and should be protected from frost. -

The Function of Stilt Roots in the Growth Strategy of Socratea Exorrhiza (Arecaceae) at Two Neotropical Sites Revista De Biología Tropical, Vol
Revista de Biología Tropical ISSN: 0034-7744 [email protected] Universidad de Costa Rica Costa Rica Goldsmith, Gregory R.; Zahawi, Rakan A. The function of stilt roots in the growth strategy of Socratea exorrhiza (Arecaceae) at two neotropical sites Revista de Biología Tropical, vol. 55, núm. 3-4, septiembre-diciembre, 2007, pp. 787-793 Universidad de Costa Rica San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44912352005 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative The function of stilt roots in the growth strategy of Socratea exorrhiza (Arecaceae) at two neotropical sites Gregory R. Goldsmith1,2 & Rakan A. Zahawi3 1 Department of Biology, Bowdoin College, 6500 College Station, Brunswick, Maine 04011, USA; [email protected] 2 Department of Integrative Biology, 3060 Valley Life Sciences, University of California Berkeley, Berkeley, California 94720, USA. 3 Organización para Estudios Tropicales, Apartado 676-2050, San Pedro, Costa Rica. Received 27-I-2006. Corrected 05-XII-2006. Accepted 08-V-2007. Abstract: Arboreal palms have developed a variety of structural root modifications and systems to adapt to the harsh abiotic conditions of tropical rain forests. Stilt roots have been proposed to serve a number of functions including the facilitation of rapid vertical growth to the canopy and enhanced mechanical stability. To examine whether stilt roots provide these functions, we compared stilt root characteristics of the neotropical palm tree Socratea exorrhiza on sloped (>20º) and flat locations at two lowland neotropical sites. -

Shedding of Vines by the Palms Welfia Georgii and Iriartea Gigantea
SHEDDING OF VINES BY THE PALMS WELFIA GEORGII AND IRIARTEA GIGANTEA PAUL M. RICH, SHAWN M. LUM, LEDA MUÑOZ E., AND MAURICIO QUESADA A. Made in United States of America Reprinted from PRINCIPES – Journal of the International Palm Society Vol. 31, No. 1, June, 1987 © 1987 The International Palm Society 1987] RICH ET AL.: VINES AND PALMS 31 Principes, 31(1), 1987, pp. 31-40 Shedding of Vines by the Palms Welfia georgii and Iriartea gigantea 1 PAUL M. RICH SHAWN M. LUM, LEDA MUÑOZ E., AND MAURICIO QUESADA A. Harvard University, Harvard Forest, Petersham, Massachusetts 01366; Department of Botany, University of California, Berkeley, CA 94720; and Organization for Tropical Studies, Apartado 676, 2050 San Pedro, Costa Rica Vines are abundant in tropical forests host's supporting stem. For instance, in palms, (Richards 1952) and can often be found twining vines that reach the spear leaf can growing on arborescent palms. Do vines have prevent proper leaf expansion (Fig. l). Putz detrimental effects on the palms on which (1984) reviewed observed detrimental effects they grow? Do palms have characteristic that of lianas on their hosts, which included protect them from vines? Herein, we survey inhibition of growth (Featherly 1941, Trimble the occurrence of vines in natural populations and Tryon 1974, Putz 1978), mechanical of the arborescent palms Welfia georgii H. A. abrasion and passive strangulation (Lutz Wendl. ex Burret and Iriartea gigantea H. A. 1943), increased host susceptibility to ice and Wendl. ex Burret in Costa Rica and we wind damage (Siccama et al. 1976), increased discuss characteristics of palms that allow probability of host tree falling (Webb 1958, palms to avoid and shed vines Putz 1984), and increased access to tree Vines are climbing plants that require crowns by folivores and harmful arboreal other plants for mechanical support. -
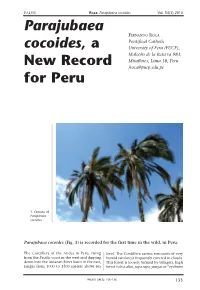
Parajubaea Cocoides, a New Record for Peru
PALM S Roca: Parajubaea cocoides Vol. 54(3) 2010 Parajubaea FERNANDO ROCA Pontifical Catholic cocoides , a University of Peru (PUCP), Malecón de la Reserva 981, Miraflores, Lima 18 , Peru New Record [email protected] for Peru 1. Crowns of Parajubaea cocoides. Parajubaea cocoides (Fig. 1) is recorded for the first time in the wild, in Peru. The Cordillera of the Andes in Peru, rising level. The Cordillera carries remnants of very from the Pacific coast in the west and dipping humid rainforest frequently covered in clouds. down into the Amazon River basin in the east, This forest is loosely termed by villagers, high ranges from 1000 to 3500 meters above sea forest ( selva alta ), rupa rupa , yungas or “eyebrow PALMS 54(3): 133 –136 133 PALM S Roca: Parajubaea cocoides Vol. 54(3) 2010 forest” ( ceja de selva ). This way of characterizing department of Lima, along Peru’s central coast. the forest is more common on the eastern These ecosystems of cloud forest are flank that slopes down toward the Amazon characterized by a very high biodiversity and River basin. intense rainfall, which is accentuated along the Pacific Ocean when the phenomenon of However, on the western slope that fronts the “El Niño” occurs. Pacific Ocean, mainly along Peru’s northern coast (in the departments of Piura, Within the great biodiversity of these Lambayeque and La Libertad) one can still find ecosystems, it is quite common to find palms patches of tropical cloud forest that formerly at different altitudes in these yungas or cloud extended from Ecuador almost to the twelfth forests, particularly C eroxylon accompanied by parallel in the south, in what is now the Syagrus , Wettinia and Iriartea . -

The Function of Stilt Roots in the Growth Strategy of Socratea Exorrhiza (Arecaceae) at Two Neotropical Sites
The function of stilt roots in the growth strategy of Socratea exorrhiza (Arecaceae) at two neotropical sites Gregory R. Goldsmith1,2 & Rakan A. Zahawi3 1 Department of Biology, Bowdoin College, 6500 College Station, Brunswick, Maine 04011, USA; [email protected] 2 Department of Integrative Biology, 3060 Valley Life Sciences, University of California Berkeley, Berkeley, California 94720, USA. 3 Organización para Estudios Tropicales, Apartado 676-2050, San Pedro, Costa Rica. Received 27-I-2006. Corrected 05-XII-2006. Accepted 08-V-2007. Abstract: Arboreal palms have developed a variety of structural root modifications and systems to adapt to the harsh abiotic conditions of tropical rain forests. Stilt roots have been proposed to serve a number of functions including the facilitation of rapid vertical growth to the canopy and enhanced mechanical stability. To examine whether stilt roots provide these functions, we compared stilt root characteristics of the neotropical palm tree Socratea exorrhiza on sloped (>20º) and flat locations at two lowland neotropical sites. S. exorrhiza (n=80 trees) did not demonstrate differences in number of roots, vertical stilt root height, root cone circumference, root cone volume, or location of roots as related to slope. However, we found positive relationships between allocation to vertical growth and stilt root architecture including root cone circumference, number of roots, and root cone volume. Accordingly, stilt roots may allow S. exorrhiza to increase height and maintain mechanical stability without having to concurrently invest in increased stem diameter and underground root structure. This strategy likely increases the species ability to rapidly exploit light gaps as compared to non-stilt root palms and may also enhance survival as mature trees approach the theoretical limits of their mechanical stability.