Arte Indígena: El Desafío De Lo Universal*
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Battlefields of Disagreement and Reconciliation
Dissidences Hispanic Journal of Theory and Criticism Volume 4 Issue 8 Reconciliation and its Discontents Article 4 November 2012 The Battlefields of Disagreement and Reconciliation. 21st Century Documentary Images on The War Against Paraguay (1864-1870) Sebastían Díaz-Duhalde Dartmouth College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.bowdoin.edu/dissidences Recommended Citation Díaz-Duhalde, Sebastían (2012) "The Battlefields of Disagreement and Reconciliation. 21st Century Documentary Images on The War Against Paraguay (1864-1870)," Dissidences: Vol. 4 : Iss. 8 , Article 4. Available at: https://digitalcommons.bowdoin.edu/dissidences/vol4/iss8/4 This Article / Artículo is brought to you for free and open access by the Journals at Bowdoin Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Dissidences by an authorized editor of Bowdoin Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. The Battlefields of Disagreement and Reconciliation. 21st Century Documentary Images on The War Against Paraguay (1864-1870) Keywords / Palabras clave Reconciliation, Memory, Argentina, Paraguay, Latin America, Politican Violence This article / artículo is available in Dissidences: https://digitalcommons.bowdoin.edu/dissidences/vol4/iss8/4 DISSIDEnCES Hispanic Journal of Theory and Criticism The Battlefields of Disagreement and Reconciliation: 21st Century Documentary Images on The War Against Paraguay (1864-1870). Sebastián Díaz-Duhalde / Dartmouth College Consensus is not peace. It is a map of war operations, a topography of the visible, the thinkable, and the possible in which war and peace are lodged. Jacques Rancière. Chronicles of Consensual Times. On November 29, 2007, during the ceremony for the rebuilding of Yacyretá, the hydroelectric power station project between Argentina and Paraguay, the Argentine president Cristina Fernández de Kirchner publicly commented on the war that the Triple Alliance of Argentina, Uruguay, and the Dissidences. -
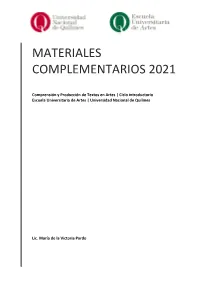
Materiales Complementarios 2021
MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2021 Comprensión y Producción de Textos en Artes | Ciclo introductorio Escuela Universitaria de Artes | Universidad Nacional de Quilmes Lic. María de la Victoria Pardo ÍNDICE Capítulo I Concepto de autor María Moreno: La intrusa 3 Ficción, mímesis y verosimilitud El incendio del Museo del Prado 6 Discurso periodístico COVID-19 en los medios 9 Capítulo II Narración y descripción Jorge Luis Borges y Margarita Guerrero: La anfisbena 23 Laura Malosetti Costa: Comentario sobre Le lever de la bonne 24 Juan José Saer: El limonero real 26 Autobiografía Roberto Arlt 29 César Tiempo 30 Relato testimonial Marta Dillon: Aparecida 31 Capítulo IV Ensayo Juan Coulasso: Reinventar el teato 36 Mercedes Halfon: No es arte, es dinamita 39 Ana Longoni: (Con)Textos para el GAC 44 Boris Groys: Internet, la tumba de la utopía posmoderna 51 Martha Nanni: Ramona 61 Ticio Escobar: Tekopora. Ensayo curatorial 68 Chimamanda Adichie: El peligro de una sola historia 95 2 Capítulo I | Concepto de autor María Moreno: “La intrusa” Página 12 | 7 de marzo de 2017 (versión libre en honor al paro del 8 de marzo) Yo supe la historia por una muchacha que tiene su parada frente a la estación de ómnibus, en una esquina de Balvanera, no viene al caso decir cuál. Se la había contado, su tátara tátara tía abuela, la compañera de vida de Juliana Burgos, así dijo. Con la contada por Santiago Dabove a Borges y la que Borges a su vez oyó en Turdera tiene “pequeñas variaciones y divergencias”. La escribo previendo que cederé a la tentación literaria de acentuar o agregar algún pormenor como Borges declaró que haría en la primer página de La intrusa. -

La Crítica Artística Latinoamericana De Fin De Siglo Y La Cuestión De Lo Popular
AISTHESIS Nº 52 (2012): 199-220 • ISSN 0568- 3939 © Instituto de Estética - Pontificia Universidad Católica de Chile La crítica artística latinoamericana de fin de siglo y la cuestión de lo popular Latin American art criticism and the subject of popular culture in the turn of the century José Luis de la Nuez Santana Universidad Carlos III de Madrid, España [email protected] Resumen · El objetivo de este trabajo es analizar distintas aportaciones de la crítica artística latinoamericana sobre el tema de lo popular en la época de la globalización. Asistimos ahora a un replanteamiento de la teoría artística en consonancia con la irrupción de la postmodernidad, cuyas repercusiones, como ocurre en otros campos de la cultura, son innegables. En consecuencia, nos ha interesado confrontar opi- niones respecto a cuestiones fundamentales de lo popular (definición de lo popular, el papel de las artesanías y de la cultura indígena, las aproximaciones a una teoría latinoamericana del arte y la significación de conceptos clave como son el de globa- lización e hibridación). El resultado nos muestra un panorama crítico diverso, nada uniforme, como se constata también en los estudios de antropólogos que hemos considerado con el fin de lograr una conveniente contextualización. Palabras clave: arte popular, arte indígena, artesanía, hibridación, postmodernidad. Abstract · The aim of this paper is to analyze different contributions of Latin Ame- rican art criticism on the subject of the popular in the era of globalization. We see now a rethinking of artistic theory in accordance with the advent of postmodernism, whose impact, as in other fields of culture, is undeniable. -

Ticio Escobar
Art in Translation, Volume 3, Issue 1, 2011, pp. 87–114 [rhead – r]Parallel Modernities [rhead – v]Ticio Escobar [artitle]Parallel Modernities. Notes on Artistic Modernity in the Southern Cone of Latin America: The Case of Paraguay [au]Ticio Escobar [trans]Translated by Hilary Macartney [source]First published in Spanish as “Modernidades Paralelas. Notas sobre la modernidad artística en el cono sur: el caso paraguayo,” El arte fuera de sí, 2004 [abs]Abstract The author of this article is one of the most important intellectuals in the Latin American artistic scene. Focusing on the particular case of Paraguay, which was governed by the dictatorship of Alfred Stroessner from 1954 until 1989, Escobar traces the modernist impulse in Paraguay and traces its complicated and disturbed relationship with European and North American models and antecedents: Neo- Impressionism, Cubism, Expressionism, Abstraction, and similar. While they reflect the particular political conditions under which the artists worked, the diverse and many-voiced Paraguayan responses also offer an exemplary set of responses that shed light on the development twentieth-century modernist art and visual culture across the broader South American continent. [key]Keywords: Paraguay, Latin Americas, modern art, colonialism, post-colonialism, dictatorship, Mestizo, Creole, Hispano-Guarini, Martinfierrista Revolution, Arte Nuevo, Los Novísimos, postmodernism, utopia, re-figuration [inta]Introduction by Gabriela Siracusano [intx]In this article, Ticio Escobar, one of the most outstanding Latin American art critics, aims to put into discussion the several and disrupted ways modernity takes place in the Latin American artistic Art in Translation, Volume 3, Issue 1, 2011, pp. 87–114 scene, focusing on Paraguay. -

Artelogie, 15 | 2020 the Brazilian Cultural Mission and the Arte Nuevo Group: a Regional Dispute F
Artelogie Recherche sur les arts, le patrimoine et la littérature de l'Amérique latine 15 | 2020 Latin American networks: Synchronicities, Contacts and Divergences. The Brazilian Cultural Mission and the Arte Nuevo Group: A Regional Dispute for Cultural Hegemony and Paraguayan Modern Art Charles Quevedo. Translator: George Flaherty, Andrea Giunta and Jane Brodie Electronic version URL: http://journals.openedition.org/artelogie/4582 DOI: 10.4000/artelogie.4582 ISSN: 2115-6395 Publisher Association ESCAL Electronic reference Charles Quevedo., « The Brazilian Cultural Mission and the Arte Nuevo Group: A Regional Dispute for Cultural Hegemony and Paraguayan Modern Art », Artelogie [Online], 15 | 2020, Online since 17 April 2020, connection on 06 August 2020. URL : http://journals.openedition.org/artelogie/4582 ; DOI : https://doi.org/10.4000/artelogie.4582 This text was automatically generated on 6 August 2020. Association ESCAL The Brazilian Cultural Mission and the Arte Nuevo Group: A Regional Dispute f... 1 The Brazilian Cultural Mission and the Arte Nuevo Group: A Regional Dispute for Cultural Hegemony and Paraguayan Modern Art Charles Quevedo. Translation : George Flaherty, Andrea Giunta and Jane Brodie Introduction 1 Though signs of change first began to appear in Paraguayan art in the nineteen- twenties, it was not until the fifties that they sunk in. This essay will reexamine those initial attempts and analyze the context that enabled the consolidation of modern art in Paraguay, which is historically enmeshed in that country’s cultural relations with Brazil. 2 In April 1920, after a twelve-year absence from Asunción, Andrés Campos Cervera (1888–1937)—generally considered Paraguay’s first modern artist—exhibited at the Salón de Belvedere. -

Tecnicatura-DEF..Pdf
AUTORIDADES RECTOR: Prof. Cristian Barzola DIRECTORA: Prof. Andrea Calvo REGENTE: Prof. Miguel Sarmiento JEFATURAS Jefe de Investigación: Prof. Patrick Boulet Jefe de Capacitación, Actualización y Perfeccionamiento Docente: Prof. Alejandra Sosa Jefa de Formación Inicial: Prof. María de los Ángeles Curri CONSEJO DIRECTIVO Consejeros Profesores Titulares Muñoz, Sergio; Arrieta, Nélida; Paparini, Claudia; Márquez, Ignacio Consejero egresado: Prof. Mario Correa Consejero No docente: Srta. Carina Escudero Consejero Alumnos Titulares: Martínez, Pablo; Lombardo Sonia COORDINADORES DE CARRERAS Profesorado en Lengua y Literatura: Prof. Dra. Celia Chaab Profesorado de Educación Primaria: Prof. Ana Lis Torres Profesorado de Educación Inicial: Prof. Mónica Flores Profesorado de Biología: Prof. Ana Carolina Huczak Profesorado en Matemática: Prof. Nélida Arrieta Profesorado en Artes Visuales: Prof. Andrea Mazzini Tec. Sup. En Producción Artística Artesanal: Prof. Andrea Mazzini Profesorado en Educación Especial: Prof. Gabriela Segura Profesorado de Química: Prof. Jorge Marios Profesorado de Física: Prof. Valeria Manzur Coord. De Práctica Profesional Docente de PEI, PEP y Artes Visuales: Prof. Gabriela Díaz Coord. De Práctica Profesional Docente de Profesorados de Secundaria: Prof. Carina Bottari 2 - Ingreso 2021. Tecnicatura Superior en Producción Artística Artesanal. ISFD y T 9-002 Normal Superior Tomás Godoy Cruz ÍNDICE ÍNDICE…………………………………….……….…………….………….…………………………- 2 - Estimados/as estudiantes………………………………………………...……………….…………- 3 - METODOLOGÍA…………………………………………………………………………….………...- -

Arquitecturas Alternativas En Las Prácticas Museotópicas Alternative
Arquitecturas alternativas en las prácticas museotópicas Alternative architectures in museum practices Por: Agustín R. Díez Fischer CONICET Universidad de Buenos Aires Universidad Católica Argentina Recibido 9/12/11, aceptado 19/22/11 Una exposición no guarda relación únicamente con la historia del arte. Se trata de un acto político porque es una intervención pública e, incluso si ella misma lo ignora, se trata de una toma de postura dentro de la sociedad. Georges Didi-Huberman Resumen A lo largo del siglo XX, los artistas han ido problematizando desde distintas perspectivas los diversos aspectos de la institución museal. Latinoamérica no ha sido la excepción. A lo largo de la última década, las prácticas museotópicas, apropiándose de la noción misma de museo y su capital simbólico, han desarrollado nuevas formas institucionales. En este trabajo, nos centraremos en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima (Limac) de la artista Sandra Gamarra y el Museo de Arte Contemporáneo de Puno (Puno-Moca) de César Cornejo, para analizar la forma en que es dimensionado el rol de la arquitectura museal en la ciudad contemporánea. Así, indagaremos no sólo la manera en que estas estrategias han sido mostradas en distintos lugares de exhibición sino también proyectos arquitectónicos concretos junto a intervenciones específicas en diversas ciudades. Palabras clave: Museotopías – Ciudad – Arte contemporáneo – Arquitectura – Exposición Abstract Throughout the twentieth century, artists have been working on the museum institution from different perspectives. Latin America has not been the exception. Over the last decade, the museothopical practices have developed new institutional forms, using the notion of museum and its symbolic relevance. -

Panorama Del Arte En Paraguay-Informe Final Rivarola
Secretaría Nacional de Cultura Centro de Investigaciones en Filosofía y Ciencias Humanas (CIF) Consultoría de investigación sobre Panorama de las artes en Paraguay 1 Consultora: Tessa Rivarola Noviembre 2012 1 Investigación realizada con apoyo de los Fondos de Cultura para Proyectos Ciudadanos, de la Secretaría Nacional de Cultura. ÍNDICE Introducción • El país y sus expresiones estéticas • Marco de estudio • Eje ordenador y caracterización de la información: Épocas y corrientes artísticas desarrolladas en Paraguay. • Los campos de arte presentados: Artes visuales, Artes escénicas, Música. Abordaje metodológico • La mirada cualitativa • Modalidades de aproximación a la temática • Criterios para el relevamiento de la información: Hitos históricos o episodios según cada década del siglo XX, las tendencias y matices, lo tradicional y lo emergente. • Criterios de la presentación del panorama de las artes: Presentación del campo de arte, episodios históricos y referentes, bibliografía consultada y recomendada. Artes visuales en Paraguay en el siglo XX y actualidad • Presentación Página 9 • Principales episodios y exponentes Página 13 • Apartado especial: Fotografía Página 54 • Apartado especial: Audiovisual Página 93 Artes escénicas en Paraguay en el siglo XX y actualidad • Presentación: Teatro Página 106 • Principales episodios y exponentes Página 109 • Presentación: Danza Página 158 • Principales episodios y exponentes Página 162 Música en Paraguay en el siglo XX y actualidad • Presentación Página 184 • Principales episodios y exponentes Página 187 • Apartado especial: Rock y Nuevo Cancionero Página 206 2 INTRODUCCIÓN El país y sus expresiones estéticas 2 Al iniciar este trabajo descriptivo del panorama de las artes en Paraguay , aparecen, imprescriptibles, interrogantes e ideas que consideramos cruciales para un abordaje conceptual que vaya un poco más allá de lo superficial, en cuanto a la compenetrada e indivisible relación entre la construcción y el desarrollo de un país con las diversas expresiones culturales y artísticas que emanan de sus habitantes. -

MAP-Office Por Gtg.Pdf
www.points-of-resistance.org MAP OFFICE Runscape (2010) Video, 24 min 18 sec The City is growing Inside of us… A political act of defiance of the Urban Authority With its surveillance and restrictions on movement. - [Excerpt from Film] Created in 2010, a decade before the civil unrest in Hong Kong of 2019-20, Runscape takes on an added significance when viewed in light of the long-term anti-government protests which rocked Hong Kong in recent years. Runscape is a film that depicts two young men sprinting through the public spaces of Hong Kong, almost invariably via the visual mode of the long shot, while a narrator describes this action through the rhetoric of post-structuralist urban theory. This narration makes repeated reference to a range of texts from the psychogeographical dérive of urbanism in Guy Debord and the Situationists to the biopolitical machines of Gilles Deleuze to the literary styles of Jean-Luc Nancy. The runners both follow existing paths and establish new ones, moving in straight lines through crowds and across rooftops while also using exterior walls as springboards for less-likely forms of motion. This is, however, far from parkour; it is a much more purposeful action that claims a certain territory or at least trajectory described within the narration through the image of the body as a “bullet that needs no gun”. A soundtrack contributed by Hong Kong rock band A Roller Control complements this aesthetic violence, guiding the eye and ear of the viewer across this novel interpretation of the definition and uses of public space; positing the body in motion as an act of civil defiance. -

Ticio Escobar – Las Otras Modernidades 1
Ticio Escobar – Las Otras Modernidades LAS OTRAS MODERNIDADES NOTAS SOBRE LA MODERNIDAD ARTÍSTICA EN EL CONO SUR: EL CASO PARAGUAYO. Ticio Escobar INTRODUCCIÓN Distorsiones Este artículo toma como punto central uno de los títulos que fuera lanzado durante las reuniones mantenidas en Oaxaca, México, para discutir los criterios del trabajo conjunto. El título, Otras modernidades, configura un concepto inquietante y provocativo. Sobre el filo del fin de siglo, encara la cuestión que movilizó y turbó (que menoscabó a veces) el devenir de la cultura artística durante este periodo intenso que comienzan a cerrar los calendarios. El tema de la modernidad fue, es, nudo central, obsesión y fantasma de los discursos sobre el arte occidental de por lo menos los últimos cien años. Y el problema de la modernidad periférica es, sin duda, un punto inevitable en el debate sobre el arte latinoamericano desde sus inicios mismos. Parece, pues, legítimo asumir estas coordenadas como uno de los puntos de partida para proponer diferentes lecturas (y lecturas diferentes) sobre la historia del arte producido en América Latina. De cara a las figuras propuestas o impuestas por la modernidad central se ocupan posiciones distintas. Ya se sabe que las particularidades y diferencias de estos emplazamientos pueden provocar la distorsión de aquellas propuestas. El pleito entre las señales emitidas por las metrópolis y las formas apropiadas por las periferias, o impuestas a ellas, configura un punto clásico en la teoría acerca del arte latinoamericano. Pero, también, una cuestión que sigue abierta 1 Ticio Escobar – Las Otras Modernidades y merece reformulaciones constantes. Por otra parte, el conflicto entre los signos del arte y lo real nombrado constituye una cuestión antigua en el curso de aquella teoría. -
Museología Y Arquitecturas En Iberoamérica. Itinerarios Imaginarios
Revista Museos 08 29/9/08 15:30 Página 182 Museología y arquitecturas en Iberoamérica. Mª Luisa Bellido Gant1 Universidad de Granada Granada Itinerarios imaginarios Mª Luisa Bellido Gant es Profesora Titular Resumen: A través de cuatro itinerarios Ruta del Esclavo diseñada por la UNESCO y de Historia del Arte de la Universidad de Granada, responsable de las asignaturas de imaginarios presentamos algunos de los disponible en la red que recorre práctica- Museología y Artes Plásticas en Iberoaméri- museos más interesantes del continente mente todo el mundo y que nos permite ca y coordinadora del Master Universitario iberoamericano bien por su arquitectura, observar la evolución de la esclavitud a lo de Museología de dicha Universidad. Ha colecciones, discurso expositivo o rehabili- largo de los siglos. El desafío no es una utopía. impartido cursos de doctorado en la Univer- sidad Carlos III de Madrid, Universidad de tación y uso de edificios históricos e indus- Vamos pues a realizar un ejercicio de Granada y Universidad Pablo de Olavide triales. Con ello, pretendemos trazar una imaginación, saltándonos fronteras, paí- (Sevilla), Universidad Nacional de Misiones mirada sobre un conjunto de experiencias ses, conflictos…, y vamos a diseñar un iti- (Argentina), Universidad Nacional del singulares, históricas y actuales, que testi- nerario virtual que englobe a su vez cuatro Nordeste (Argentina), Universidad Politécni- ca de San Juan de Puerto Rico y Universi- monian la versatilidad y riqueza del pano- posibles itinerarios de carácter tipológico dad Federal de Goiás (Brasil). Asimismo ha rama museístico de ese continente. atendiendo a museos de nueva planta, sido coordinadora del dossier de la Revista museos donde lo que nos interesa desta- de Museología (2001) dedicado a los Palabras clave: Iberoamérica, Arquitectu- car son sus técnicas museográficas y su Museos del siglo XXI, y autora de varias publicaciones relacionadas con el mundo de ra, Rehabilitación, Museografía, Museología. -
The Museum and Its Responsibilities CIMAM 2016 Annual Conference
CIMAM 2016 Annual Conference Proceedings The Museum and its Responsibilities CIMAM 2016 Annual Conference Proceedings Barcelona November 18–20 2016 1 CIMAM 2016 Annual Conference Proceedings Day 1: Friday, November 18 Q&A with Carolyn Christov-Bakargiev MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona Responsibility for the Community, Perspective 04. Sylvie Blocher, Visual Artist, Citizens, and Society France Welcome speeches: Perspective 05. Ticio Escobar, Director, — Ferran Barenblit, Director, MACBA Centro de Artes Visuales/Museo del Barro, Museu d’Art Contemporani Asunción, Paraguay — Bartomeu Marí, Director, MMCA, National Museum of Modern Perspective 06. Michael Dagostino, Director, and Contemporary Art Korea Campbelltown Arts Centre, Campbelltown, — Mami Kataoka, Chief Curator, Australia Mori Art Museum — Manel Forcano, Director, Panel Discussion with speakers moderated Institut Ramon Llull by Elizabeth Ann Macgregor, Director, — Elvira Marco, Chief Executive Director, Museum of Contemporary Art, Sydney, Australia Acción Cultural Española — Àlex Sussana, Director of the Catalan Agency for Cultural Heritage Day 3: Sunday, November 20 Keynote speech 01. Marina Garcés, CCCB Theater: Centre de Cultura Philosopher and Professor, University Contemporània de Barcelona of Zaragoza, Barcelona/Zaragoza, Spain Collections and Archives Q&A with Marina Garcés Keynote speech 03. Mari Carmen Ramírez, Ph.D., The Wortham Curator of Latin American Perspective 01. Calin Dan, General Director, Art & Director, International Center for the National