Ildii!L-Ía No.370
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Philippine Scene Demonstrating the Preparation of Favorite Filipino Dishes
Msgr. Gutierrez Miles Beauchamp Entertainment Freedom, not bondage; Wait ‘till you Annabelle prefers Yilmaz transformation... hear this one over John Lloyd for Ruffa June 26 - July 2, 2009 Thousands march vs ConAss PHILIPPINE NEWS SER- VICE -- VARIOUS groups GK Global Summit A visit to my old high school opposed to Charter change yesterday occupied the corner of Ayala Avenue and Paseo de Meloto passes torch No longer the summer of 1964, but Roxas in Makati City to show their indignation to efforts to to Oquinena and looks rewrite the Charter which they the winter of our lives in 2009 said will extend the term of toward future When I mentioned that I President Macapagal-Arroyo. would be going home to the Event organizers said there were about 20,000 people who Philippines last April, some marched and converged at of my classmates asked me the city’s financial district but to visit our old high school the police gave a conserva- and see how we could be tive crowd estimate of about of help. A classmate from 5,000. Philadelphia was also going Personalities spotted marching included Senators home at the same time and Manuel Roxas II, Benigno suggested that we meet “Noy-noy” Aquino III, Pan- with our other classmates in filo Lacson, Rodolfo Biazon, Manila. Pia Cayetano, Loren Legarda, Jamby Madrigal and Rich- By Simeon G. Silverio, Jr. ard Gordon, former Senate Publisher & Editor President Franklin Drilon and Gabriela Rep. Liza Maza, and The San Diego Rep. Jose de Venecia. They Asian Journal took turns lambasting allies of the administration who See page 5 Arellano facade (Continued on page 4) Tony Meloto addresses the crowd as Luis Oquinena and other GK supporters look on. -

Comunidades "Online" Y Revitalización Lingüística: El Ejemplo De Zamboanga De Antes
Comunidades online y revitalización lingüística: el ejemplo de Zamboanga de Antes Autor: Eduardo Tobar Delgado Tesis Doctoral UDC / Año 2016 Director: Mauro Andrés Fernández Rodríguez Tutora: Nancy Vázquez Veiga Programa Oficial de Doctorado en Estudios Lingüísticos AGRADECIMIENTOS En primer lugar, deseo expresar mi más profundo y sincero agradecimiento al director de esta tesis doctoral, el profesor Mauro Fernández, por el constante apoyo que me ha ofrecido durante el desarrollo de este trabajo. Contar con la orientación y supervisión de un experto de su talla ha sido un privilegio por el que me siento honrado. Quiero recordar asimismo la atención, diligencia y amabilidad de la profesora Nancy Vázquez, cuya ayuda ha sido fundamental a lo largo de este proceso. A la profesora Eeva Sippola le debo un reconocimiento especial por haberme introducido en el mundo de los estudios criollos y por sus orientaciones respecto a este y otros trabajos de investigación. Deseo manifestar mi gratitud a los miembros de Zamboanga de Antes, que me acogieron en su comunidad con gran hospitalidad y me han ayudado a profundizar en el conocimiento la lengua y la cultura zamboangueñas. Su dinamismo y dedicación son una inspiración para otras comunidades con inquietudes similares. Además, quiero mostrar mi admiración por Jorge Seneca Du Quillo, impulsor principal del grupo, a quien agradezco la atención prestada. A mi familia y a mis amigos debo darles las gracias por su aliento y por haberme ayudado de distintas maneras para la consecución de este proyecto. Quiero recordar también a mi amigo Juan Cirac, cuya insaciable curiosidad por las lenguas extranjeras fue un gran estímulo para mí y siempre le estaré agradecido por ello. -

English for Academic and Professional Purposes
English for Academic and Professional Purposes Reader This learning resource was collaboratively developed and reviewed by educators from public and private schools, colleges, and/or universities. We encourage teachers and other education stakeholders to email their feedback, comments and recommendations to the DepartmentDEPED of Education at [email protected] COPY. We value your feedback and recommendations. Department of Education Republic of the Philippines i All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2016. English for Academic and Professional Purposes Reader First Edition 2016 Republic Act 8293. Section 176 states that: No copyright shall subsist in any work of the Government of the Philippines. However, prior approval of the government agency or office wherein the work is created shall be necessary for exploitation of such work for profit. Such agency or office may, among other things, impose as a condition the payment of royalties. Borrowed materials (i.e., songs, stories, poems, pictures, photos, brand names, trademarks, etc.) included in this learning resource are owned by their respective copyright holders. DepEd is represented by the Filipinas Copyright Licensing Society (FILCOLS), Inc. in seeking permission to use these materials from their respective copyright owners. All means have been exhausted in seeking permission to use these materials. The publisher and authors do not represent nor claim ownership over them Only institutions and companies which have entered an agreement with FILCOLS and only within the agreed framework may copy from this Reader. -
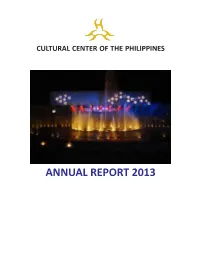
2013 Annual Report.Pmd
CULTURAL CENTER OF THE PHILIPPINES ANNUAL REPORT 2013 TABLE OF CONTENTS I. Vision-Mission & Objectives II. The CCP III. Chairman’s Report IV. President’s Report V. Artistic Programs 1. Performances 2. CCP Resident Companies 3. Training and Education 4. Lessees 5. Exhibitions 6. Film Showings 7. Arts Festivals 8. Arts for Transformation & Outreach Programs VI. Arts and Administration 1. Administrative and General Services 2. Human Resource Management 3. Production and Exhibition Management 4. Cultural International Exchanges 5. Arts Education VII. Financial Summary and Analysis VIII. Organizational Chart IX. Board of Trustees and Key Officials VISION Art matters to the life of every Filipino MISSION Be the leading institution for arts and culture in the Philippines by promoting artistic excellence and nurturing the broadest publics to participate in art making and appreciation. OBJECTIVES Artistic Excellence. Create, produce and present excellent and engaging artistic and cultural experiences from the Philippines and all over the world. Arts for Transformation. Nurture the next generation of artists and audiences who appreciate and support artistic and cultural work. Sustainability and Viability. Achieve organizational and financial stability for the CCP to ensure the continuity of its artistic and cultural program and contribute to the flourishing creative industry in the Philippines. Human Resource Development. Develop a loyal, competent and efficient workforce towards fulfilling a vital role in the cultural institution. HISTORY The Cultural Center of the Philippines (CCP) is the premiere showcase of the arts in the Philippines. Founded in 1969, the CCP has been producing and presenting music, dance, theater, visual arts, literary, cinematic and design events from the Philippines and all over the world for more than forty years. -

Vocabulario Del Valle Del Tera (I)
Vocabulario del valle del Tera (I) CLemente vara gaLLego Luis CarLos nuevo Cuervo* Después de recopilar –trabajo de campo- las palabras proporcionadas por sus paisa- nos (en Abraveses, Micereces, Sitrama, Santa Marta, Santa Croya… de Tera) Clemente Vara Gallego emprendió la minuciosa tarea de consultar diccionarios generales y par- ticulares para verificar otros ámbitos geográficos de uso. Con ello descartó muchas de las voces que aunque un tanto “extrañas” aún podemos encontrar en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. E igualmente dejó algunas de estas voces que aunque se consideren estándar por figurar en el diccionario, se usan por sus paisanos. Voces dotadas de especial sabor etnográfico o sentimental. De todas las demás, las que no se encuentran en el diccionario general, consultó su aparición en otros diccionarios o recopilaciones léxicas más particulares, fundamental- mente de ámbito leonés. Y serán estas coincidencias las que vendrán a enriquecer una vez más el increíble patrimonio lingüístico de las tierras sobre las que se extendió el antiguo Reino de León. Aunque no se trate de un especialista en la materia, al menos en lo que respecta a tí- tulación específica, un agudo instinto filológico –dialectológico- llevó al autor a empren- der una tarea clasificatoria de utilidad para la lexicografía hispana. Palabra por palabra Clemente procedió a verificar su grado de coincidencia en cuanto significante y signi- ficado con lo ofrecido por varias publicaciones lexicográficas del oeste y este de León principalmente. De este modo, adjuntó a su propia anotación la versión aportada en los vocabularios publicados: con el fin de demostrar la total coincidencia o el alto grado de coincidencia de la definición léxica. -

Roll of Successful Examinees in the CRIMINOLOGIST LICENSURE EXAMINATION - All Regions Held on OCTOBER 28, 2016 & FF
Roll of Successful Examinees in the CRIMINOLOGIST LICENSURE EXAMINATION - All Regions Held on OCTOBER 28, 2016 & FF. DAYS Page: 2 of 220 Released on DECEMBER 7, 2016 Seq. No. N a m e 1 ABA, KHRISTINE MAGSOMBOL 2 ABABA, YOLLY MHAR LAPITAN 3 ABAD, ANGEL BRILLO 4 ABAD, BABY GLETH DASMARIÑAS 5 ABAD, FHELIP CLEO VILLALUNA 6 ABAD, JOCEL BLANZA 7 ABAD, LEENARD ASUNCION 8 ABAD, REYLAND CASILANG 9 ABAD, RUBYLYN LUGA 10 ABADA, MAY GIELYN FUENTES 11 ABADAY, LEO JR LAGUMBAY 12 ABADIES, JEZREEL POLIRAN 13 ABADIES, RUEL VILLAFLOR 14 ABAIGAR, JENILYN MABAG 15 ABAIRO, NICOMEDES REYES 16 ABAJA, MARWIN MALAZA 17 ABALDE, AL-RAFFY SEGERIL 18 ABALLA, JAYSON PONTANARES 19 ABALLE, ALMIEL JHON CALPOPORO 20 ABALLE, FELIXBERTO III ANDO 21 ABALOS, DIOSDADO JR VERANA 22 ABALOS, GLAIZA ROSE SULTAN 23 ABALOS, JESSA BURANDAY 24 ABALOS, JUN ANTERO REYES 25 ABALOS, MARICEL GUYO 26 ABALOS, MYLA GARCIA 27 ABALOS, RICHARD SALIBAD 28 ABALOS, VIVENCIO VERDADERO 29 ABAMONGA, JERVIN SAMARITA 30 ABAN, BASELIO JR BULAN 31 ABAN, JAN RAY ESPADA 32 ABAN, RICKMAN PABLICO 33 ABANIL, ARGINE ALUMBRO 34 ABANTE, ADRIANE PALAGANAS 35 ABANTO, ERICK ALEMANIA 36 ABANTO, RAFBY ESTIBAL 37 ABAO, KIMUEL PANIT 38 ABAOAG, DEXTER SAGUDANG 39 ABAPO, DEFCE PEDRONA 40 ABARIENTOS, NOEL MARTIJA 41 ABARING, ERWIN FERNANDO 42 ABAROA, JOE MARIE MARCELINO 43 ABARRACOSO, ADRIAN ESPIRITU 44 ABARRACOSO, RUBIE FLORENCE ANN ESPIRITU 45 ABAS, NOBBY RICH CEROJALES 46 ABASOLO, OXFORD KENT OGUIMAS 47 ABAWAG, ROGIEMARK BACOY 48 ABAYAN, CYRIL RAMASTA 49 ABAYON, MA CRESILDA GENTO 50 ABBACAN, ANTHONY MALECDAN Roll of Successful Examinees in the CRIMINOLOGIST LICENSURE EXAMINATION - All Regions Held on OCTOBER 28, 2016 & FF. -

Zamboanga City - Wikipedia, the Free Encyclopedia Log in / Create Account Article Discussion Edit This Page History
Zamboanga City - Wikipedia, the free encyclopedia Log in / create account article discussion edit this page history Zamboanga City From Wikipedia, the free encyclopedia Coordinates: 6°54′N 122°4′E City of Zamboanga Officially, the City of Zamboanga (Chavacano de Zamboanga/Spanish: Ciudad de Zamboanga) is a highly-urbanized city located on the island of Mindanao in the Philippines. It is one of the navigation El Ciudad de Zamboanga first chartered cities and the sixth largest in the country. Zamboanga City is also one of several cities in the Philippines that are independent of any province. The word Zamboanga is an evolution Ciudad de Zamboanga Main page of the original Subanon word - Bahasa Sug jambangan, which means garden. Contents Featured content Philippine Commonwealth Act No. 39 of 1936 signed by President Manuel L. Quezon on October 12, 1936 in Malacañang Palace created and established Zamboanga as a chartered city. It has Current events been known variously as "El Orgullo de Mindanao" (The Pride of Mindanao), nicknamed the "City of Flowers," and affectionately called by Zamboangueños as "Zamboanga Hermosa" - Random article Chavacano/Spanish for "Beautiful Zamboanga." Today, the city is commercially branded for tourism by the city government as "Asia's Latin City," a clear reference to Zamboanga's identification with the Hispanized cultures of "Latin America" or the USA's "Latino" subculture. the City was formerly a part of the Commonwealth Era Moro Province of Mindanao. Its ancient inhabitants were Flag search vassals of the Sultanate of Sulu and North Borneo. Seal Zamboanga City is one of the oldest cities in the country and is the most Hispanized. -

Cooking Competition + Food Tasting Showcase + Filipino
KULINARYAA FILIPINO CULINARY MAGAZINE | JANUARY 2012 2nd Annual COOKING COMPETITION + FOOD TASTING SHOWCASE + FILIPINO BAZAAR + PILI NUT COOKOFF Ramar Foods Is Proud To Be A Sponsor Of The 2nd Annual Kulinarya Filipino Culinary Competition! All Natural Gluten-Free* The First and Only Line of All-Natural Filipino Entrées Now Available in Select Northern California Whole Foods Markets™ From our Lola’s time-tested recipes to your table in a snap. *PANCIT & ADOBO ARE GLUTEN-FREE! Pancit Kit Chicken Adobo Lumpia Find and follow us online at filipinoatheart.com. facebook.com/kusinamaria @kusinamaria MESSAGE FROM THE PHILIPPINE SECRETARY OF TOURISM GREETINGS FROM THE MAYOR OF SAN FRANCISCO ur warmest congratulations and greetings to the officers and staff of the Philippine Consulate General in San Francisco and its attached agencies (DOT, DTI, PNP) for organizing n behalf of the City and the 2nd Kulinarya: A Filipino Culinary Showdown to be held on 21 January 2012 at O County of San Francisco, the Carnelian by the Bay Restaurant along Embarcadero in San Francisco, California. it is with great pleasure Culinary tourism has been a major part of our vision in making the Philippines a preferred O that I welcome you to the 2ND tourist destination in Asia. It has become a vehicle for both foreign and local tourists to discover ANNUAL KULINARYA: A FILIPINO the rich culture and tradition of peoples in various regions of our country. We are confident that CULINARY SHOWDOWN, being each locality can offer a variety of cuisine that satisfies the discriminating palate of our visitors. held on January 21, 2012 at the I understand that Pili Nut which is grown mostly in Bicol Region would be introduced in this Carnelian By the Bay Restaurant competition, not only as an ingredient for desserts but also as an ingredient for savory food items. -

MNL Christmasbrochure 2016Dec
Let us unravel the magic of Christmas inspired by the colour, grandeur and fantasy of Venetian holidays. This year, we take you back in time to Marco Polo’s native city, Venice. Just like its world-famous Carnevale, discover a plethora of gifts, festive dining and special events for truly memorable and meaningful celebrations. With a stroke of luck, you might just win a fabulous holiday at the grand San Clemente Palace Kempinski in Venice and the chic Lungarno hotel in Florence. This grand prize includes return air tickets to Venice for 2 persons via Turkish Airlines. We wish you and your loved ones the special blessings of the Christmas season. Buon Natale! Frank Reichenbach General Manager Merry Festive Hampers Gifts of bounty to give and share in the spirit of the season. Bespoke red baskets are filled with festive delicacies and holiday package items. Grazie Hamper 9,690 Felice Hamper 13,275 Milk chocolate bar Old English fruit cake Milk chocolate bar Dundee cake White chocolate bar Meat tarts, 6 White chocolate bar Meat tarts, 6 Christmas cookies, 12 Parma ham, 150 grams Pralines, 6 Stilton cheese, 200 grams Chocolate Christmas trees, 2 Parmesan cheese, 200 grams Chocolate Santa Claus Marco Polo XO sauce Dresden stollen Paella base + rice Chocolate Christmas trees, 2 Marco Polo teddy bear Assorted macarons, 6 Manzanilla olives Biscotti, 6 Bottle of red wine Vanilla kipfel cookies, 12 Make your own Hamper Select at least 10 a la carte items and create your own personal gift hamper: Pralines, 6 490 Dresden stollen 625 Rolls Royce 505 -

Baltasar Isaza Calderón Panameñismos ❦
PANAMEÑISMOS Baltasar Isaza Calderón Panameñismos ❦ 153 BALTASAR ISAZA CALDERÓN 154 PANAMEÑISMOS Baltasar Isaza Calderón: La lengua y la identidad nacional ace este ilustre hijo de la provincia de Coclé en la histórica Nvilla de Natá de los Caballeros el 12 de mayo de 1904, en los albores de la vida republicana, cuando la nueva nación empieza a asumir su destino incierto de país independiente. Conscientes de la fragilidad de las instituciones del Estado nacional, los fundadores de la República dirigen sus esfuerzos hacia la educación como resorte fundamental para trascender la precariedad cultural de los primeros decenios republicanos. Motivado por aquellos ideales de construcción nacional y dotado para los afanes intelectuales, Baltasar Isaza Calderón encamina su vida profesional hacia la barrera docente. Con sólo quince años de edad, obtiene en 1919 diploma como Maestro de Enseñanza Elemen- tal, lo cual evidencia una inteligencia precoz y promisoria. En 1923 se gradúa como Profesor de Enseñanza Secundaria en la Sección Nor- mal del Instituto Nacional. Ese mismo año se le expide Diploma de Maestro de Enseñanza Primaria. Inicia por breve tiempo en 1923 su actividad docente en la Escuela Mixta de Natá, institución primaria de su terruño, porque es nombrado profesor en la Sección Normal del Instituto Nacional. Al año siguiente, ya es ayudante del Director de la Escuela Anexa de dicho plantel. Su talento y su alto sentido de responsabilidad profesional le propician ascensos a diversas posiciones educativas: Ayudante del Inspector en la Inspección de las Escuelas Primarias de la Capital (1925 - 1926) y Se- cretario de la Inspección de Enseñanza Primaria (1926 - 1927). -

El Libro Rojo
EL LIBRO ROJO 1520-1867 POR VICENTE RIVA PALACIO, MANUEL PAYNO, JUAN A, MATEOS Y RAFAEL MARTÍNEZ DE LA TORRE TOMO I MEXICO A. POLA, EDITOR, CALLE DE TACUBA, NÚM. 25 MOCTEZUMA. * I Era la media noche. Un profundo silencio reinaba en la gran capital del Imperio Azte- ca, y las estrellas de un cielo limpio y despe- jado se retrataban en las tranquilas aguas de los lagos y en los canales de la ciudad. Un gallardo mancebo que hacía veces de una divinidad, y que por esto le llamaban Izo- coztii, velaba silencioso y reverente en lo alto del templo del dios de la guerra. Repentinamente sus ojos se cierran, su ca- beza se inclina, y recostándose en una piedra labrada misteriosa y simbólicamente, tiene un sueño siniestro. Abre los ojos, procura recor- dar alguna cosa, y no puede ni aún explicar- se confusamente lo que le ha pasado. Sale á la plataforma del templo, levanta la vista á los cielos, y observa asombrado en el Oriente * La narración de los últimos días de este infortu- nado monarca, se refiere en este articulo enteramen- te ajustada ¿ las historias y crónicas antiguas. Una grande estrella roja con una inmensa cati- cla blanca que cubría al parecer toda la exten- sión del Imperio. Apenas ha mirado este fe- nómeno terrible en el firmamento, cuando cae con la faz contra la tierra, y así, casi sin vi- da, permaneció hasta que los primeros rayos del sol doraron las torres del templo. Alzó en- tonces el Izocoztli la vista á los cielos, y la estrella había desaparecido (1). -
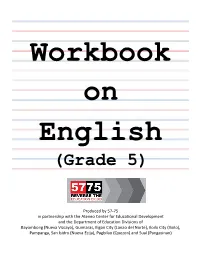
Grade 5 Workbook
Workbook on English (Grade 5) Produced by 57-75 in partnership with the Ateneo Center for Educational Development and the Department of Education Divisions of Bayombong (Nueva Vizcaya), Guimaras, Iligan City (Lanao del Norte), Iloilo City (Iloilo), Pampanga, San Isidro (Nueva Ecija), Pagbilao (Quezon) and Sual (Pangasinan) Workbook on English (Grade 5) Writer: Ms. Ma. Corazon Balajadia (San Isidro, Nueva Ecija) Reviewer: Mrs. Paz L. Jose (Ateneo Grade School) In partnership with: Ateneo Center for Educational Development Foundation for Worldwide People Power League of Corporate Foundations Philippine Business for Education Philippine Business for Social Progress SynergeiaFoundation PREFACE In April 2008 the 57-75 Movement organized a workbooks development write-shop in order to come up with an immediate and effective response to the problem of lacking textbooks and instructional materials in public schools. For two weeks, master teachers from each of the 57-75 pilot sites compiled a series of workbooks on Science, English, and Mathematics designed for their elementary and high school students. The write-shop aimed to: (1) identify least mastered skills in a subject area; (2) produce lesson guides that will help increase the ability of classroom instructors in developing the mastery level of students particularly in problematic subject areas; and (3) help teachers be creative in developing their own instructional materials based on resources available to them in their respective schools. Both the faculty and students of the public school system are expected to gain from this project. Teachers will not only be aided by the problem-solving and explanations given in the workbooks but will also be helped in terms of gearing their students towards a unified understanding of the subject matter.