1 Scientia, Vol. 23, N° 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Philornis Downsi Interactions with Its Host in the Introduced Range and Its Parasitoids in Its Native Range a Thesis Submitted T
PHILORNIS DOWNSI INTERACTIONS WITH ITS HOST IN THE INTRODUCED RANGE AND ITS PARASITOIDS IN ITS NATIVE RANGE A THESIS SUBMITTED TO THE FACULTY OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA BY Ismael Esai Ramirez IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE Adviser: Dr. George E. Heimpel December 2018 i © Ismael Esai Ramirez ii Acknowledgments This thesis was completed with the guidance of faculty and staff and the knowledge I have acquired from professors in the Entomology Department and classes along the progress of my degree. My gratitude goes, especially, to my advisor Dr. George E. Heimpel, for taking me as his graduate student, for believing in me, and teaching me valuable skills I need to succeed in a career in academia I am appreciative for the help and feedback I received on my thesis. I am especially grateful for the help I received from my committee members, Drs. Marlene Zuk and Ralph Holzenthal, for their invaluable support and feedback. The generosity has been tremendous. Additionally, I want to thank Dr. Rebecca A. Boulton for her insights in my thesis and her friendship, and Dr. Carl Stenoien for aiding with my chapters. I want to give recognition to the Charles Darwin Research Station staff for their support, Dr. Charlotte Causton, Ma. Piedad Lincango, Andrea Cahuana, Paola Lahuatte, and Courtney Pike. I want to thank my fellow graduate students, undergraduate students, and my lab-mates, Jonathan Dregni, Hannah Gray, Mary Marek-Spartz, James Miksanek, and Charles Lehnen for their support and friendship. To my field assistants and hosts in mainland Ecuador, Isidora Rosales and her family, Mauricio Torres and Enzo Reyes that aided me during fieldwork. -

Green-Tree Retention and Controlled Burning in Restoration and Conservation of Beetle Diversity in Boreal Forests
Dissertationes Forestales 21 Green-tree retention and controlled burning in restoration and conservation of beetle diversity in boreal forests Esko Hyvärinen Faculty of Forestry University of Joensuu Academic dissertation To be presented, with the permission of the Faculty of Forestry of the University of Joensuu, for public criticism in auditorium C2 of the University of Joensuu, Yliopistonkatu 4, Joensuu, on 9th June 2006, at 12 o’clock noon. 2 Title: Green-tree retention and controlled burning in restoration and conservation of beetle diversity in boreal forests Author: Esko Hyvärinen Dissertationes Forestales 21 Supervisors: Prof. Jari Kouki, Faculty of Forestry, University of Joensuu, Finland Docent Petri Martikainen, Faculty of Forestry, University of Joensuu, Finland Pre-examiners: Docent Jyrki Muona, Finnish Museum of Natural History, Zoological Museum, University of Helsinki, Helsinki, Finland Docent Tomas Roslin, Department of Biological and Environmental Sciences, Division of Population Biology, University of Helsinki, Helsinki, Finland Opponent: Prof. Bengt Gunnar Jonsson, Department of Natural Sciences, Mid Sweden University, Sundsvall, Sweden ISSN 1795-7389 ISBN-13: 978-951-651-130-9 (PDF) ISBN-10: 951-651-130-9 (PDF) Paper copy printed: Joensuun yliopistopaino, 2006 Publishers: The Finnish Society of Forest Science Finnish Forest Research Institute Faculty of Agriculture and Forestry of the University of Helsinki Faculty of Forestry of the University of Joensuu Editorial Office: The Finnish Society of Forest Science Unioninkatu 40A, 00170 Helsinki, Finland http://www.metla.fi/dissertationes 3 Hyvärinen, Esko 2006. Green-tree retention and controlled burning in restoration and conservation of beetle diversity in boreal forests. University of Joensuu, Faculty of Forestry. ABSTRACT The main aim of this thesis was to demonstrate the effects of green-tree retention and controlled burning on beetles (Coleoptera) in order to provide information applicable to the restoration and conservation of beetle species diversity in boreal forests. -

Preliminary Checklist of Extant Endemic Species and Subspecies of the Windward Dutch Caribbean (St
Preliminary checklist of extant endemic species and subspecies of the windward Dutch Caribbean (St. Martin, St. Eustatius, Saba and the Saba Bank) Authors: O.G. Bos, P.A.J. Bakker, R.J.H.G. Henkens, J. A. de Freitas, A.O. Debrot Wageningen University & Research rapport C067/18 Preliminary checklist of extant endemic species and subspecies of the windward Dutch Caribbean (St. Martin, St. Eustatius, Saba and the Saba Bank) Authors: O.G. Bos1, P.A.J. Bakker2, R.J.H.G. Henkens3, J. A. de Freitas4, A.O. Debrot1 1. Wageningen Marine Research 2. Naturalis Biodiversity Center 3. Wageningen Environmental Research 4. Carmabi Publication date: 18 October 2018 This research project was carried out by Wageningen Marine Research at the request of and with funding from the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality for the purposes of Policy Support Research Theme ‘Caribbean Netherlands' (project no. BO-43-021.04-012). Wageningen Marine Research Den Helder, October 2018 CONFIDENTIAL no Wageningen Marine Research report C067/18 Bos OG, Bakker PAJ, Henkens RJHG, De Freitas JA, Debrot AO (2018). Preliminary checklist of extant endemic species of St. Martin, St. Eustatius, Saba and Saba Bank. Wageningen, Wageningen Marine Research (University & Research centre), Wageningen Marine Research report C067/18 Keywords: endemic species, Caribbean, Saba, Saint Eustatius, Saint Marten, Saba Bank Cover photo: endemic Anolis schwartzi in de Quill crater, St Eustatius (photo: A.O. Debrot) Date: 18 th of October 2018 Client: Ministry of LNV Attn.: H. Haanstra PO Box 20401 2500 EK The Hague The Netherlands BAS code BO-43-021.04-012 (KD-2018-055) This report can be downloaded for free from https://doi.org/10.18174/460388 Wageningen Marine Research provides no printed copies of reports Wageningen Marine Research is ISO 9001:2008 certified. -

Terry Whitworth 3707 96Th ST E, Tacoma, WA 98446
Terry Whitworth 3707 96th ST E, Tacoma, WA 98446 Washington State University E-mail: [email protected] or [email protected] Published in Proceedings of the Entomological Society of Washington Vol. 108 (3), 2006, pp 689–725 Websites blowflies.net and birdblowfly.com KEYS TO THE GENERA AND SPECIES OF BLOW FLIES (DIPTERA: CALLIPHORIDAE) OF AMERICA, NORTH OF MEXICO UPDATES AND EDITS AS OF SPRING 2017 Table of Contents Abstract .......................................................................................................................... 3 Introduction .................................................................................................................... 3 Materials and Methods ................................................................................................... 5 Separating families ....................................................................................................... 10 Key to subfamilies and genera of Calliphoridae ........................................................... 13 See Table 1 for page number for each species Table 1. Species in order they are discussed and comparison of names used in the current paper with names used by Hall (1948). Whitworth (2006) Hall (1948) Page Number Calliphorinae (18 species) .......................................................................................... 16 Bellardia bayeri Onesia townsendi ................................................... 18 Bellardia vulgaris Onesia bisetosa ..................................................... -

Key to the Adults of the Most Common Forensic Species of Diptera in South America
390 Key to the adults of the most common forensic species ofCarvalho Diptera & Mello-Patiu in South America Claudio José Barros de Carvalho1 & Cátia Antunes de Mello-Patiu2 1Department of Zoology, Universidade Federal do Paraná, C.P. 19020, Curitiba-PR, 81.531–980, Brazil. [email protected] 2Department of Entomology, Museu Nacional do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-RJ, 20940–040, Brazil. [email protected] ABSTRACT. Key to the adults of the most common forensic species of Diptera in South America. Flies (Diptera, blow flies, house flies, flesh flies, horse flies, cattle flies, deer flies, midges and mosquitoes) are among the four megadiverse insect orders. Several species quickly colonize human cadavers and are potentially useful in forensic studies. One of the major problems with carrion fly identification is the lack of taxonomists or available keys that can identify even the most common species sometimes resulting in erroneous identification. Here we present a key to the adults of 12 families of Diptera whose species are found on carrion, including human corpses. Also, a summary for the most common families of forensic importance in South America, along with a key to the most common species of Calliphoridae, Muscidae, and Fanniidae and to the genera of Sarcophagidae are provided. Drawings of the most important characters for identification are also included. KEYWORDS. Carrion flies; forensic entomology; neotropical. RESUMO. Chave de identificação para as espécies comuns de Diptera da América do Sul de interesse forense. Diptera (califorídeos, sarcofagídeos, motucas, moscas comuns e mosquitos) é a uma das quatro ordens megadiversas de insetos. Diversas espécies desta ordem podem rapidamente colonizar cadáveres humanos e são de utilidade potencial para estudos de entomologia forense. -
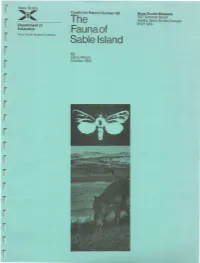
Fauna of Sable Island by Barry Wright Errors and Omissions
Nova Scotia ~~,.. Curatorial Report Number 68 Nova Scotia Museum ..,~, 1747 Summer Street The Halifax I Nova Scotia I Canada Department of B3 H 3A6 Education Fauna of Nova Scotia Museum Complex Sable Island By Barry Wright October 1989 Curatorial Report no. 68 The Fauna of Sable Island by Barry Wright Errors and Omissions Insert the following at the bottom of page 74 Gasterosteus aculeatus Linnaeus Threespine Sticklebacks were collected by David Marcogliese in Pond number 7 in August 1990. The Fourspine Sticklebacks taken in East Pond. (Garside 1969) were checked by John Gilhen and found to be identified correctly. Insert the following references on Page 92. Erskine, J.S., 1954. The Ecology of Sable Island, 1952. Proc. N.S.lnst. Sd., 23: 120-145. Farquhar, J.A., 1947. Extracts from the Journal of the late Captain Farquhar: His stay on Sable Island. Coli. N.S. Hist. Soc., 27: 100-124. Farquhar, J.A., 1980. Farquhar's Luck. Petheric Press Ltd., Halifax, N.S., 188 pp. Fernald, M.L, & St. John, H., 1914. The varieties of Hieraceum scabrum. Rhodora, 16:181-183. Freedman, B., Catling, P.M. and Lucas, Z., in Taylor, R.B., 1982. The Vegetation of Sable Island, Nova Scotia. Report on Terrain Management and Biological Studies on Sable Island, 1981, Prepared for the Sable Island Environmental Advisory Committee. 71 pp. Ganong, W .F., 1908. The Description and Natural History of the Coasts of North America (Acadia) by Nicholas Denys. The Champlain Society, Toronto. p 207. Garside, E.T., 1969. Distribution of Insular Fishes of Sable Island, Nova Scotia.]. -

(Oryctolagus Cuniculus) Caused by Lucilia Sericata Evcil Bir Tavşanda (Oryctolagus Cuniculus) Lucilia Sericata’Nın Neden Olduğu Travmatik Myiasis Olgusu
54 Case Report / Olgu Sunumu A Case of Traumatic Myiasis in a Domestic Rabbit (Oryctolagus cuniculus) Caused By Lucilia sericata Evcil Bir Tavşanda (Oryctolagus cuniculus) Lucilia sericata’nın Neden Olduğu Travmatik Myiasis Olgusu Duygu Neval Sayın İpek1, Polat İpek2 1Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Dicle University, Diyarbakır, Turkey 2Livestock Unit, GAP International Agricultural Research and Training Centre, Diyarbakır, Turkey ABSTRACT Lucilia sericata is one of the factors resulting in facultative traumatic myiasis in animals and humans. L. sericata threatens human health and leads to significant economic losses in animal industry by leading to serious parasitic infestations. A three month old female rabbit was presented to the clinics of the Veterinary Faculty of Dicle University for the treatment of the wound located on the left carpal joint. The examination revealed that the wound was infested with larvae. The microscopic inspection of the larvae collected from the rabbit showed that they were the third instar larvae of L. sericata. (Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 54-6) Key Words: Lucilia sericata, myiasis, rabbit Received: 18.08.2011 Accepted: 16.12.2011 ÖZET Lucilia sericata fakültatif travmatik myiasis etkenlerinden biri olup, önemli paraziter enfestasyonlara yol açarak hem insan sağlığı hem de hayvancılık ekonomisine büyük zararlar vermektedir. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi kliniklerine sol karpal ekleminde yara şikayeti ile 3 aylık dişi bir tavşan getirilmiştir. Yara muayenesinde yaranın -

Collective Exodigestion Favours Blow Fly Colonization and Development on Fresh Carcasses Quentin Scanvion, Valéry Hédouin, Damien Charabidzé
Collective exodigestion favours blow fly colonization and development on fresh carcasses Quentin Scanvion, Valéry Hédouin, Damien Charabidzé To cite this version: Quentin Scanvion, Valéry Hédouin, Damien Charabidzé. Collective exodigestion favours blow fly colonization and development on fresh carcasses. Animal Behaviour, Elsevier Masson, 2018, 141, pp.221 - 232. 10.1016/j.anbehav.2018.05.012. hal-01839971 HAL Id: hal-01839971 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01839971 Submitted on 16 Jul 2018 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. 1 Collective exodigestion favours blowfly colonisation 2 and development on fresh carcasses 3 4 5 Authors 6 Quentin SCANVION, Valéry HEDOUIN, Damien CHARABIDZE* 7 8 Author affiliations 9 CHU Lille, EA 7367 - UTML - Unite de Taphonomie Medico-Legale, Univ Lille, Lille, 10 France 11 12 Corresponding author: Damien CHARABIDZE, damien.charabidze@univ- 13 lille2.fr, Institut de Médecine Légale, rue André Verhaeghe, F-59000 Lille, 14 France, +33320623513 15 16 Article type: Original research article 17 18 Running head 19 Social strategies in necrophagous blow flies 20 21 Funding 22 We received no funding for this study. 23 24 Competing interests 25 We have no competing interests. -

Raport Tehnic Privind Metodologia Utilizată Pentru Alcătuirea Bazei
Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive Raport tehnic privind metodologia utilizată pentru alcătuirea bazei de date cu căile de pătrundere identificate cel puțin pentru speciile selectate din lista DAISE – 100 of the Worst Activitatea 2.1. Căi de introducere prioritare a speciilor alogene din România Subactivitatea 2.1.1. Identificarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene din România Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive Cod proiect: POIM2014+ 120008 Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea si gestionarea introducerii si răspândirii speciilor alogene invazive. Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018 Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei Contractant: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor Echipa de experți: • POPA Oana Paula– Coordonator activitate / Expert specii invazive • COGĂLNICEANU Dan - Expert coordonator național specii invazive -

Sovraccoperta Fauna Inglese Giusta, Page 1 @ Normalize
Comitato Scientifico per la Fauna d’Italia CHECKLIST AND DISTRIBUTION OF THE ITALIAN FAUNA FAUNA THE ITALIAN AND DISTRIBUTION OF CHECKLIST 10,000 terrestrial and inland water species and inland water 10,000 terrestrial CHECKLIST AND DISTRIBUTION OF THE ITALIAN FAUNA 10,000 terrestrial and inland water species ISBNISBN 88-89230-09-688-89230- 09- 6 Ministero dell’Ambiente 9 778888988889 230091230091 e della Tutela del Territorio e del Mare CH © Copyright 2006 - Comune di Verona ISSN 0392-0097 ISBN 88-89230-09-6 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, without the prior permission in writing of the publishers and of the Authors. Direttore Responsabile Alessandra Aspes CHECKLIST AND DISTRIBUTION OF THE ITALIAN FAUNA 10,000 terrestrial and inland water species Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona - 2. Serie Sezione Scienze della Vita 17 - 2006 PROMOTING AGENCIES Italian Ministry for Environment and Territory and Sea, Nature Protection Directorate Civic Museum of Natural History of Verona Scientifi c Committee for the Fauna of Italy Calabria University, Department of Ecology EDITORIAL BOARD Aldo Cosentino Alessandro La Posta Augusto Vigna Taglianti Alessandra Aspes Leonardo Latella SCIENTIFIC BOARD Marco Bologna Pietro Brandmayr Eugenio Dupré Alessandro La Posta Leonardo Latella Alessandro Minelli Sandro Ruffo Fabio Stoch Augusto Vigna Taglianti Marzio Zapparoli EDITORS Sandro Ruffo Fabio Stoch DESIGN Riccardo Ricci LAYOUT Riccardo Ricci Zeno Guarienti EDITORIAL ASSISTANT Elisa Giacometti TRANSLATORS Maria Cristina Bruno (1-72, 239-307) Daniel Whitmore (73-238) VOLUME CITATION: Ruffo S., Stoch F. -

Diversidad, Ecología Y Conservación De Insectos Saproxílicos (Coleoptera Y Diptera: Syrphidae) En Oquedades Arbóreas Del Parque
Diversidad, ecología y conservación de insectos saproxílicos (Coleoptera y Diptera: Syrphidae) en oquedades arbóreas del Parque Nacional de Cabañeros (España) Javier Quinto Cánovas Tesis doctoral Diversidad, ecología y conservación de insectos saproxílicos (Coleoptera y Diptera: Syrphidae) en oquedades arbóreas del Parque Nacional de Cabañeros (España) Javier Quinto Cánovas Diversidad, ecología y conservación de insectos saproxílicos (Coleoptera y Diptera: Syrphidae) en oquedades arbóreas del Parque Nacional de Cabañeros (España) Diversity, ecology and conservation of saproxylic insects (Coleoptera and Diptera: Syrphidae) in tree hollows in Cabañeros National Park (Spain) Javier Quinto Cánovas Instituto de investigación CIBIO Centro Iberoamericano de la Biodiversidad Universidad de Alicante 2013 Diversidad, ecología y conservación de insectos saproxílicos (Coleoptera y Diptera: Syrphidae) en oquedades arbóreas del Parque Nacional de Cabañeros (España) Memoria presentada por el Licenciado Javier Quinto Cánovas para optar al título de Doctor en Biología por la Universidad de Alicante Fdo. Javier Quinto Cánovas Las directoras Fdo. Dra. Estefanía Micó Balaguer Fdo. Dra. Mª Ángeles Marcos García Centro Iberoamericano de Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO) la Biodiversidad (CIBIO) Universidad de Alicante Universidad de Alicante 2013 Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y de hacerlo bien Pitágoras A mi familia y amigos A mis abuelos INDICE Agradecimientos………………………………………………..……………………..1 Resumen y estructura de la tesis……………………………….……….…….7 Capítulo 1. Introducción general………………………………………………15 1.1. Los insectos saproxílicos y su importancia ecológica…..…17 1.2. Situación en Europa y en la Península Ibérica………………..19 1.3. Justificación……………………………………………………..……………22 1.4. Área de estudio: El Parque Nacional de Cabañeros……….23 1.5. Grupos taxonómicos objeto de estudio…………..…………….27 1.6. -

Interacting Effects of Forest Edge, Tree Diversity and Forest Stratum on the Diversity of Plants and Arthropods in Germany’S Largest Deciduous Forest
GÖTTINGER ZENTRUM FÜR BIODIVERSITÄTSFORSCHUNG UND ÖKOLOGIE - GÖTTINGEN CENTRE FOR BIODIVERSITY AND ECOLOGY - Interacting effects of forest edge, tree diversity and forest stratum on the diversity of plants and arthropods in Germany’s largest deciduous forest Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultäten der Georg-August-Universität Göttingen vorgelegt von M.Sc. Claudia Normann aus Düsseldorf Göttingen, März 2015 1. Referent: Prof. Dr. Teja Tscharntke 2. Korreferent: Prof. Dr. Stefan Vidal Tag der mündlichen Prüfung: 27.04.2015 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS CHAPTER 1 GENERAL INTRODUCTION ................................................................................. - 7 - Introduction ....................................................................................................................... - 8 - Study region ..................................................................................................................... - 10 - Chapter outline ................................................................................................................ - 15 - References ....................................................................................................................... - 18 - CHAPTER 2 HOW FOREST EDGE–CENTER TRANSITIONS IN THE HERB LAYER INTERACT WITH BEECH DOMINANCE VERSUS TREE DIVERSITY ....................................................... - 23 - Abstract ...........................................................................................................................